 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 94 • diciembre 2009 • página 17
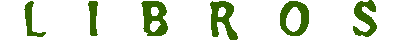
«Aquí hallarás en todo género de picardía (de que pienso que los más gustan) sutilezas, engaños, invenciones y modos, nacidos del ocio, para vivir a la droga, y no poco fruto podrás sacar de él si tienes atención al escarmiento; y cuando no lo hagas, aprovéchate de los sermones, que dudo nadie compre libros de burlas para apartarse de los incentivos de su natural depravado. Sea, empero, lo que quisieres, dale aplauso, que bien lo merece; y cuando de quien sabe conocer que tiene más te rías de sus chistes, alaba el ingenio deleite saber vidas de pícaros, descritas con gallardía, que otras invenciones de mayor ponderación» [Francisco de Quevedo, Historia de la vida del Buscón, llamado don Pablos, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños (1626)].
 Presentamos ante los lectores de El Catoblepas el último libro de José Manuel Silvero Arévalos, miembro del consejo de redacción de esta revista, un libro nutrido en gran medida de su experiencia vivida tanto en España como en su país, Paraguay, y que de algún modo podría considerarse como una obra autobiográfica antes que un tratado de Filosofía en sentido estricto. Seguramente su mejor calificación es la de un libro de Filosofía mundana, de opiniones comunes y tópicos vertidos en el ambiente de un entorno popular, que no han pasado por la criba de la filosofía académica. Y es que mundanos son los términos guaraníes que ilustran su título.
Presentamos ante los lectores de El Catoblepas el último libro de José Manuel Silvero Arévalos, miembro del consejo de redacción de esta revista, un libro nutrido en gran medida de su experiencia vivida tanto en España como en su país, Paraguay, y que de algún modo podría considerarse como una obra autobiográfica antes que un tratado de Filosofía en sentido estricto. Seguramente su mejor calificación es la de un libro de Filosofía mundana, de opiniones comunes y tópicos vertidos en el ambiente de un entorno popular, que no han pasado por la criba de la filosofía académica. Y es que mundanos son los términos guaraníes que ilustran su título.
En primer lugar, Nambréna, término guaraní resultado de la transfonetización de no-hombre, expresión usada para designar a las imágenes de los santos, que simulan un hombre pero que en realidad no lo son, están inmóviles. Hoy este término se ha convertido en exclamación, en expresión de hartazgo o de menosprecio hacia un interlocutor o una materia que se considera irrelevante (pág. 20). Gua´u es algo postizo, de mentira, simulado. «Gua´u es el disimulo perfecto, el tragarse la identidad, la procedencia y la convicción en un ambiente donde el desprecio impide la expresión sincera del ser» (pág. 21). Y vyrésas son cosas sin importancia o que se las tiene por tales, aunque pueden ser más decisivas de lo que se piensa. En este caso, las vyrésas que plasma José Manuel Silvero en su obra son las expresiones populares, la sabiduría mundana.
Sin embargo, el propio Silvero rebaja la importancia de las etimologías: «No es intención nuestra aportar una nueva técnica para analizar las raíces de las palabras. Corremos incluso el riesgo de “inventar significados“ erróneamente. Advertimos que el ejercicio de hurgar en las raíces no tiene otra finalidad que la de sugerir y provocar, a fin de ahondar en el complejo mundo de la lengua guaraní y en la rica cultura que la precede y la arropa» (pág. 32). Una lengua onomatopéyica, pegada a lo concreto, una lengua ligada a la realidad campesina de muchas de sus gentes. Idioma que era usado en la Guerra del Chaco (1932-1935) en la que Paraguay se enfrentó a Bolivia, con objeto de que las comunicaciones normales del ejército paraguayo no fueran descifradas por el enemigo, y también en la actualidad por la selección de fútbol paraguaya para que sus indicaciones no sean descubiertas por los rivales (págs. 119-120).
Pero ese uso tan restringido de la lengua guaraní lo único que garantiza es su limitación. La citada Guerra del Chaco sirvió para comprobar la importancia logística del idioma guaraní, que los bolivianos desconocían, pero también para mantener en incomunicación a sus gentes respecto al resto del continente hispanoamericano durante mucho tiempo. No hay que olvidar tampoco la película Windtalkers (2002), dirigida por John Woo e interpretada por Nicolas Cage y Christian Slater, que recrea la historia de dos soldados norteamericanos en la II Guerra Mundial, encargados de proteger a dos indios navajos que usan de su lengua (hablada entonces por no más de 40.000 personas) para transmitir comunicaciones encriptadas que los japoneses no pudieron descifrar. En este caso, el lenguaje se usa para que la mayoría no pueda entender. Pero las funciones de una lengua son las de la comunicación entre sus hablantes, y cuantos menos hablantes tenga menor comunicación favorece y en consecuencia menos prestigio y utilidad tiene.
Aparte de la filosofía mundana, otra de las características que puede detectarse en Nambréna es la ironía. Pero en este caso no la ironía en el sentido socrático de no saber nada, un saber negativo más importante que los saberes concretos (la importancia de un saber crítico frente a los demás saberes), sino en el sentido más coloquial, el decir lo contrario de lo que se afirma. La ironía se convierte así en el contexto expositivo fundamental de Nambréna, lo que le permite a Silvero saltar con facilidad de la Historia a la Antropología, y de la Antropología a la anécdota, sin tener que presentar por ello explicaciones. Un ejemplo se comprueba a propósito de la realidad de los guaraníes, tanto antropológica como histórica:
«Durante años se han omitido datos esenciales de la historia y la etnología en el Paraguay. No es extraño abordar la historia universal desde la llegada de los españoles o desde algún faraón egipcio.
Hay datos certeros ninguneados. Los estudios antropológicos coordinados por la Dra. Luciana Pallestrini (arqueóloga italiana), en colaboración con José A. Gómez Perasso (etnólogo paraguayo) y Ana Castillo (geóloga paraguaya), enmarcados dentro del proyecto Leroi-Gourhan en las cuatro “islas” del arroyo Paso Py Puku (Paraguarí), indican que las mismas fueron habitadas desde hace aproximadamente 3.600 años hasta los albores de la Conquista, según las dataciones realizadas en un laboratorio francés» (pág. 29).
La obra toma un aspecto más serio cuando señala que el antropólogo paraguayo «Cadogan expresaba, en un artículo fechado en el año 70, que en 1957 gran parte del pueblo paraguayo ignoraba que perseguir, matar y vender indios constituye delito» (pág. 37), algo que podría interpretarse como el juicio de un pueblo paraguayo consciente de que las belicosas tribus guaraníes, aún en pié de guerra, a las que se enfrentaban se encontraban muy alejadas del mítico buen salvaje que fantaseó Rousseau y constituían una amenaza a su modo de vida. De hecho lo fueron durante mucho tiempo en ciudades cercanas al Chaco como Concepción, que los indígenas arrasaban siempre que tenían ocasión.
No menos irónica es la lista de visitantes ilustres que recibió el Paraguay, que incluyen a la hermana de Nietzsche en una de las numerosas colonias germanas establecidas en el país (que sin embargo no consiguió atraerle al corazón de América, que a juicio de Elisabeth sería benévolo para su hermano a causa de su clima beneficioso y agradable), pero también al Cándido de Voltaire, que aportó su visión sobre las misiones jesuíticas tan propia de la Leyenda Negra (págs. 45-49). Y tampoco podía faltar el viajero Apóstol Santo Tomás, Pa´i Tume (pág. 40), el de «ver para creer», que para sorpresa de quienes no acepten la teología católica, y sin vías de comunicación conocidas, atravesó desiertos, altiplanos y selvas para predicar el cristianismo casi mil quinientos años antes de que Colón topase con la tierra americana. Al menos, eso es lo que afirmaba el alucinado fraile mexicano Fray Servando en su famoso Sermón de 1794, inicio de la derecha extravagante, y que ha proseguido, Compañía de Jesús mediante sobre todo, con todo tipo de manifestaciones indoamericanas e indigenistas como la curil Teología de la Liberación, y que hoy tiene como discípulos aventajados a los actuales jefes de estado de Bolivia y Venezuela, Evo Morales y Hugo Chávez, los mismos que predican, de forma más o menos velada, la supremacía indígena sobre los demás habitantes del continente hispanoamericano.
Parte de la experiencia vital de José Manuel Silvero recoge doctrinas aprendidas durante su estadía en España, y entre ellas destaca el materialismo filosófico, cuyas enseñanzas reproduce en «Panza llena, corazón contento», (págs. 65-79), en concreto la distinción entre ética, moral y derecho, siendo la ética distributiva en tanto que ligada a los individuos corpóreos y la moral atributiva, en tanto que ligada a los grupos humanos. El derecho sería el elemento que unifica las distintas morales. Sin embargo, las relaciones entre ética, moral y derecho pueden ser sumamente complejas: Silvero relaciona la ética con la comida y la salud, dentro de la filosofía mundana guaraní, el mantenimiento del cuerpo individual en definitiva. Y la ausencia de ese mantenimiento, a causa de las asimetrías sociales y la pobreza, provoca los conflictos de intereses y la corrupción a nivel político para la supervivencia individual de muchas personas.
Silvero tampoco desatiende un tema clásico en la literatura paraguaya, como es el arquetipo del paraguayo, Perurimá, un pícaro de quien se dice que es un estereotipo inventado para defenderse de los poderosos:
«Ahí donde se establezcan asimetrías, polarizaciones y explotaciones, la figura del pícaro encontrará terreno propicio para su expresión. Quizá por ello la imagen del pícaro no ha estado ausente en ningún periodo histórico de las sociedades en donde abundan siervos, esclavos y peones, al igual que en las comunidades que no atraviesan una etapa previa al proceso de construcción de la nación.
La asunción de Perurimá, siguiendo la propuesta de Scott, es una especie de disfraz, para ocultar un mensaje político claro: el de los dominados, los cuales difícilmente pueden expresar su descontento de una forma distinta; por lo tanto, se apropian de un producto cultural y lo amoldan a sus necesidades; en especial, la necesidad de resistir» (págs. 99-100).
Pero pese a ser un arquetipo abstracto, no por ello Perurimá ha de estar desligado de una realidad concreta, presuntamente opresiva o desfavorable, universal a toda sociedad humana en tanto que en todas las sociedades humanas existen o han existido asimetrías e injusticias, sino que puede entenderse caracterizado dentro de la realidad concreta de la literatura hispánica: el Lazarillo de Tormes, el Buscón de Quevedo o incluso la Celestina de Fernando de Rojas, el arquetipo de pillo que vive en un mundo católico, en el que todo es inestable e incierto, sobre todo las instituciones de gobierno, al contrario del mundo propio del fanatismo protestante, donde lo importante es la certeza, la plena certidumbre de que lo que se hace es lo correcto. De hecho, el propio Silvero considera a Perurimá «pariente lejano» (pág. 98) de Pedro de Urdemalas, pícaro hispánico de la tradición oral cuyo registro está fechado ya en el siglo XII, y que usa como personaje, entre otros, Miguel de Cervantes. La posición propia del pícaro hispano, del Buscón, es en definitiva la que mejor caracteriza a Perurimá: «En el ámbito de la literatura paraguaya, la presencia del pícaro y del ñembo agraciado es una constante. Perurimá, Brígido y Napoleón, personajes de El Comisario de Valle Lorito; el tremento Piruli, de Roa Bastos; y muchos otros». (pág. 21).
Otro de los tópicos habituales al hablar de los guaraníes es el canibalismo, el ejercicio del caníbal, el hombre feroz que caracterizó Cristóbal Colón en sus primeros viajes y que ha suscitado no pocas controversias (págs. 121-145). Los testimonios de exploradores de la época, como Hans Staden, o misioneros jesuitas como José de Anchieta o Juan de Azpilicueta, no dejan dudas sobre estas prácticas, que sin embargo vienen precedidos de casos actuales anecdóticos sobre el canibalismo: desde el famoso Armin Meiwes, el famoso «caníbal de Rotemburgo», hasta mendigos de Brasil y artistas vanguardistas, la ironía parece situarnos muy cerca de la realidad de aquellas sociedades preestatales de la etnia tupí-guaraní.
Pero lo cierto es que los guaraníes eran antropófagos porque no consideraban sus iguales a quienes capturaban y devoraban, no los consideraban hombres como ellos, sino a lo sumo animales o seres numinosos. Por el contrario, los casos particulares de canibalismo que jalonan el análisis principal obedecen a causas muy diversas. El caníbal de Rotemburgo no puede ser considerado más que un enajenado mental que ha perdido toda sindéresis (y más aún la víctima que acudió a él para dejarse comer), y los mendigos brasileños que literalmente devoraron restos humanos no lo hicieron porque considerasen seres inferiores a los que devoraban con ansia, sino por algo tan sencillo como su supervivencia frente al hambre, al igual que sucedió con los protagonistas de aquel accidente de aviación que tuvo lugar en los Andes y hubieron de sobrevivir comiéndose los restos de sus compañeros fallecidos, recreado en la película ¡Viven! (1993):
«En Olinda (parte histórica de la capital del estado de Pernambuco, Brasil) surgió la denuncia de que gran parte de los dos mil mendigos que viven en los cincuenta mil metros cuadrados del principal vertedero de basuras de la ciudad de Recife, estaban alimentándose de restos de seres humanos que allí encontraban, a falta de otra cosa que llevarse a la boca. Los planteamientos de esta situación son tan demoledoramente conscientes y tan pudorosos, que sólo se producen, como en este caso, bajo una amenaza drástica y traumática: el hambre» (pág. 125).
Nambréna concluye con una doble referencia a la materia sobre la que más ha escrito en los últimos años José Manuel Silvero, la Bioética: en primer lugar un artículo sobre «Bio-ética(s)» (págs. 147-171), extracto de su tesis doctoral La bioética en España y latinoamérica. Una visión socio-antropológica, defendida en la Universidad de Oviedo el año 2004 y de la que aportó algunas bases en un artículo homónimo. Por último, su trabajo «Bioética Guaraní» (págs. 173-182), donde vuelve, como ya sucedió en el comienzo del libro, a usar la filosofía mundana guaraní para definir la salud por la gordura y el buen aspecto físico, al tiempo que analiza los problemas de acceso a la salud por los conflictos de exclusión entre «los nuestros» (ore kuete) y el resto (Ñande), las elites frente al pueblo llano. Artículo que es versión de otras publicaciones periodísticas previas.