 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 64 • junio 2007 • página 14
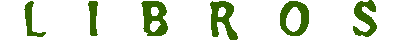
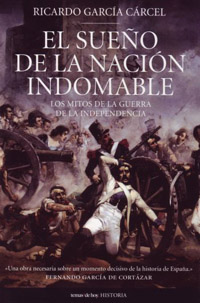 En este año 2007, cuando nos encontramos en puertas del bicentenario de la Guerra de la Independencia española, preludio de los bicentenarios de independencia y constitución de las naciones hispanoamericanas, Ricardo García Cárcel nos ofrece su peculiar visión del conflicto. Autor de La leyenda negra. Historia y opinión (Alianza, Madrid 1992), libro deslabazado como pocos, vuelve a usar de su ecléctico método para destacar que las interpretaciones sobre 1808 son tendenciosas, subjetivas y cargadas de prejuicios valorativos:
En este año 2007, cuando nos encontramos en puertas del bicentenario de la Guerra de la Independencia española, preludio de los bicentenarios de independencia y constitución de las naciones hispanoamericanas, Ricardo García Cárcel nos ofrece su peculiar visión del conflicto. Autor de La leyenda negra. Historia y opinión (Alianza, Madrid 1992), libro deslabazado como pocos, vuelve a usar de su ecléctico método para destacar que las interpretaciones sobre 1808 son tendenciosas, subjetivas y cargadas de prejuicios valorativos:
«La historiografía catalana [sic], desde Vicens Vives, eludió la denominación clásica para referirse a la “guerra del Francés”, uso buscadamente descriptivo y desideologizado que aseguraba el monopolio a escala doméstica del término “independencia”. La historiografía francesa, por su parte, siempre utilizó expresiones como “guerra napoleónica de España” o “guerra Imperial”, inscribiendo la campaña en el contexto de la política bonapartista. Los británicos han preferido hablar de “guerra Peninsular”, uniendo a España y a Portugal en el mismo frente para glosar el papel redentor de Inglaterra respecto al imperialismo francés» (págs. 13-14).
Incluso llega a decir más adelante que «Hay que desterrar cierta imagen teleológica o funcionalista, como si el patriotismo español de la guerra condujera directamente a la soberanía nacional de las Cortes» (pág. 225). Sin embargo, la presunta neutralidad del historiador frente a cuestiones teleológicas o funcionalistas [?] no es sino incapacidad para entender que la Guerra de la Independencia no puede ser un hecho o conjunto de hechos puros ideologizados de forma tramposa por algunos grupos. El propio García Cárcel se ve obligado a segregar ideología en sus textos, como cuando habla de algo tan ideológico y partidista como la memoria histórica, tal y como veremos.
Y es que el uso de distintos nombres para designar el período 1808-1814 obedece a las distintas posiciones manejadas por los historiadores: quienes defienden una posición regionalista o incluso independentista, como Vicens Vives, verán la guerra de independencia como guerra contra los franceses, en similar situación a la revuelta catalana de 1641 –historiadores tan eminentes como Elliott se tragaban la falsa especie de Cataluña como «nación»–; quienes trabajan desde la óptica francesa ven la guerra de España como un episodio más de la expansión imperial realizada por Napoleón en toda Europa; y quienes lo hacen desde la perspectiva inglesa, ven la guerra como lucha para liberar a sus aliados portugueses que iban a ser víctimas de Napoleón, evitando que se extienda la Revolución Francesa.
Además, las distintas versiones hablan de levantamiento, revolución o guerra no por teleología o metafísica, sino para explicar el proceso. Es el caso del Conde de Toreno, de quien dice Cárcel que «en 1836-1837 publicaría su Historia del levantamiento, guerra y revolución de España, que supone la fusión de tres conceptos fundamentales estableciendo una lógica teleológica entre ellos» (págs. 339-340), sin darse cuenta que Toreno está describiendo el proceso, mejor o peor, pero describiendo un proceso, no algo que pueda sentenciarse notarialmente que fue de un modo y no de otro –como hace González Ferrín en su representación de Al Ándalus. Esto lo comprobamos al leer otras obras, como la de Ramón Álvarez Valdés, Memorias del levantamiento de Asturias en 1808, publicada en 1889, que debe su título a que se circunscribe al período 1808-1809, en el que se produce efectivamente un alzamiento de la provincia contra los franceses, que luego sería abortado por el Marqués de la Romana en su famoso golpe de 1809. Al no hablar de las Cortes de Cádiz y al tomar como referente la Junta General del Principado de Asturias en su vertiente de institución representativa tradicional de la región, es lógico que Valdés ni siquiera se plantee el carácter revolucionario del proceso.
Este grave defecto pone en entredicho esta tendencia notarial común a casi todos los historiadores, que sentencian de manera rotunda sobre los períodos historiados apelando a alguna fuente determinada. Pero la situación del conflicto de 1808 no es estática sino que pasa por un proceso: un alzamiento para recuperar la soberanía usurpada por Napoleón, una guerra para expulsar al invasor francés y un proceso revolucionario que aporta como resultado la nación española, al calor del combate en la gaditana Isla de León –en una expresión totalmente espinosiana de la soberanía como conatus– allá donde el fuego de los cañones franceses no podía alterar el devenir de la nación en puertas.
No menos decepcionante es la definición de mito que nos señala García Cárcel, con doble significado: «personajes, hechos o ideas con valor de referentes colectivos, emocionales y sentimentales, capaces de generar adhesiones globales, de constituirse en espejos de conductas, de despertar añoranzas o advocaciones en el presente; por otra, construcciones distorsionadas de la realidad, fruto de manipulaciones políticas y de instrumentalizaciones del más diverso signo», que «nacen, mueren y resucitan en función siempre de una lógica histórica e ideológica» (pág. 14).
Semejante definición no supera la de Henry Kamen en Imperio y su desafortunada continuación, siendo incapaz Cárcel de distinguir entre mitos oscurantistas, que despistan a la hora de investigar la Historia, y mitos luminosos o útiles para aumentar nuestro conocimiento. Sin embargo, García Cárcel incorpora una diferencia que veremos más adelante con detalle: en lugar de hablar de mentalidades, asume el concepto de memoria histórica como algo claro y distinto –en este caso memoria histórica bicentenaria y no septuagenaria, como sería la de la Guerra Civil de 1936–, en la línea del PSOE y su «recuperación de la memoria histórica». En consecuencia, asumiendo que España, para poder existir, necesitaría de una memoria histórica común. Pero eso implica precisamente olvidar cuestiones históricas como la lengua o las costumbres que configuran la «nación histórica», en el sentido que ésta tiene en España no es un mito. Así, España no es nación política hasta 1812, pero sí había una nación histórica en el Antiguo Régimen que se podía conocer como España: si el Conde Duque de Olivares exhortó a Felipe IV a proclamarse Rey de España, será porque esa España existía en alguna forma.
*
La incapacidad de García Cárcel para entender los procesos históricos empieza a quedar de manifiesto en su primer mito, «El traidor: Godoy», valido que en la Paz de Basilea vivió su momento de gloria (pág. 31) pero que luego cayó en desgracia porque los mismos que le adularon posteriormente fueron calumniándole por el miedo a la revolución francesa, acrecentado por las alianzas firmadas con Napoleón. Incluso García Cárcel le ensalza por sus presuntos méritos: «Godoy, en un escenario absolutamente dominado por Napoleón, hasta marzo de 1808 fue el único que, por iluso o por ambicioso, quiso en determinados momentos jugar al ajedrez político con el corso» (pág. 51).
Sin embargo, García Cárcel juega al despiste, pues él mismo señala las causas del decaimiento de Godoy en el siguiente punto, el de «El invasor francés: Napoleón»: tras asumir la Paz de Basilea y el Tratado de San Ildefonso que fueron iniciativa de Godoy, pues al valorar «las consecuencias que la alianza con Francia implicaban de confrontación con Inglaterra, la percepción cambia. La derrota del cabo de San Vicente en 1797, los ataques ingleses contra Cádiz, la pérdida de la isla de Trinidad, las tentativas inglesas contra Puerto Rico y Tenerife suponen para España una guerra marítima y devastadora que nadie quiere». Godoy, en su traición y villanía, intentó incluso conquistar Portugal para luego ofrecérsela a Napoleón en la Guerra de las Naranjas (1801), literalmente «invadir Portugal antes de que los franceses tuvieran tiempo de venir y ayudar y mezclarse con los españoles», como dice el propio valido (pág. 61). ¿Cómo no podía ser tachado de traidor?
Similar perspectiva aparece en «El príncipe mártir y el rey deseado: Fernando VII», rey que primero fue visto como mártir de las conjuras paternas, casi en clave psicoanalítica, enfrentamiento padre-hijo al estilo de los godos Hermenegildo y Leovigildo (pág. 87). Incluso se hablaba del príncipe cautivo, como en los discursos de Argüelles, destacando García Cárcel a Flórez Estrada como el menos fernandista de los liberales (pág. 91). Pero esta apreciación de Fernando VII como «el Deseado» no se debe a tradiciones literarias o a complejos freudianos, sino a la asunción de la soberanía secuestrada por Napoleón, o porque quien defienda que el rey es soberano es porque es un traidor, como afirma Flórez Estrada: «No habrá más soberano que las Cortes y será un crimen de Estado llamar al rey soberano y decir que la soberanía puede residir en otra parte que en este cuerpo». (pág. 232). García Cárcel se encarga de segregar una vez más estos contenidos aludiendo a términos psicológicos.
Otro supuesto mito es «El levantamiento: el 2 de mayo», donde Cárcel afirma que tras el levantamiento y la proclama del alcalde de Móstoles, los militares no se movieron, pero «la sociedad lo hizo de manera muy singular. Primero los estudiantes universitarios de Oviedo. El 9 de mayo la audiencia asturiana intenta publicar las órdenes de Murat y sus emisarios son rechazados. [...] Un segundo motín tuvo lugar el día 24 en Oviedo. Se constituyó el 25 de mayo la junta de Asturias presidida por el viejo marqués de Santa Cruz de Marcenado. El 30 de mayo salieron para Inglaterra Toreno y Andrés Ángel de la Vega para pedir ayuda al Reino Unido» (págs. 105-106). «En definitiva, los primeros centros neurálgicos fueron Oviedo, que extendió la revuelta a Santander y La Coruña; Valencia, que la extiende a Tortosa, Tarragona, Alicante, Cartagena y Murcia; Zaragoza, que la proyecta hacia Lérida y Teruel; y Sevilla, que la difunde por Badajoz, Córdoba, Jaén, Granada, Málaga, Almería, Cádiz y Canarias» (pág. 107). La revuelta se desató donde no había franceses y sí vacío de poder, a consecuencia de las noticias que llegaban de Bayona.
Pero, sorprendentemente, García Cárcel dice que no fue un levantamiento para reasumir la soberanía abandonada por Fernando VII, en contra de lo que dice la historiografía más competente. Por el contrario, oscurece la cuestión al señalar que fueron móviles religiosos y milagreros o las propias autoridades del Antiguo Régimen quienes se sublevaron, incluyendo la dictadura militar, caso de Palafox en Zaragoza (págs. 107-108). Pero si bien es cierto que no puede hablarse de una sublevación global y unánime, admitiendo que hubo agitadores profesionales en el tumulto, ello no sirve para explicar la importancia posterior del 2 de mayo. Es quedarse en la génesis y olvidar la estructura histórica que sustenta el presunto mito.
Sin embargo, García Cárcel desea hablar de la memoria histórica del 2 de mayo, como suponiendo que existe más allá de las fantasías ideológicas de quien escribe el libro. Así, destaca que la fiesta ya empezó a celebrarse en 1809, con Capmany recomendándola como fiesta nacional en 1811. Monumentos y ofrendas se suceden, obras históricas de Flórez Estrada o el Conde de Toreno, (págs. 113 y ss.) reinventándose el mito como símbolo de lealtad al rey del pueblo: con el retorno del absolutismo «la memoria sentimental se entierra y no resucita hasta 1837» (pág. 118). Después, los doceañistas reivindican el dos de mayo para «justificar la situación en función de un totum revolutum: levantamiento-guerra-revolución. El 2 de Mayo permite explicar la desembocadura final. En 1810 el levantamiento era incómodo porque lo que tenía de motín fernandista estorbaba los planes de la revolución constitucionalista. En 1836, en cambio, interesaba al liberalismo residual capitalizar aquel 2 de Mayo en su vertiente patriótica y al mismo tiempo justificarse ante la historia. Todos eran deudores del 2 de Mayo, herederos de sus virtudes y de sus condicionamientos». (pág. 121). Pero esto supone nuevamente sustancializar el proceso histórico e ignorar sus fases, en nombre de una supuesta desacralización de los mitos que desde luego no son oscurantistas sino luminosos. ¿Acaso el 2 de mayo no tiene nada que ver con la constitución de la nación española? De hecho, la memoria histórica en la Restauración celebra el centenario de 1908 como fiesta nacional, y en la guerra civil española ambos bandos lo reivindican como seña de identidad española (págs. 121 y ss.).
«El proceso de la instrumentalización de la memoria histórica, como puede verse, es insaciable» (pág. 124), según García Cárcel. Pero, ¿acaso la memoria histórica puede ser sino una instrumentalización? García Cárcel da por bueno el término, suponiendo que la Historia en el fondo es objeto de la memoria, como decía Bacon. Afirmación que debe calificarse, cuando menos, de irresponsable e ignorante, o bien propia de quien ya ha asumido intereses partidistas para denominar memoria histórica a lo que es ideología oscurantista, caso aplicable al propio historiador.
El siguiente mito que analiza es «La guerrilla y el militarismo español», donde señala que la guerrilla se nutrió de un ejército español carente de experiencia y méritos, ejército irregular donde destacaban desertores como Porlier o Espoz y Mina (págs. 126 y ss.). En el cuerpo militar sólo destacaba por su organización el ejército del Marqués de la Romana, enviado en 1807 a Dinamarca por los acuerdos del Príncipe de la Paz y recuperado tras los pactos con Inglaterra. Tampoco el francés destacaba mucho, hasta que la derrota infringida por Castaños a Dupont en Bailén hizo reaccionar a Napoleón, introduciendo en España 130.000 hombres de su Gran Armada, dirigidos por generales del prestigio de Ney o Soult (pág. 130). Esto provocó que sólo con la contraofensiva hispano-británica de 1812, con Wellington recuperando Ciudad Rodrigo y Badajoz, comenzase a voltearse la balanza de su lado, en la que el ejército español sufrió un tremendo desgaste (pág. 135).
El objetivo de García Cárcel es desmentir así el carácter popular y espontáneo de la guerrilla, algo que podemos aceptar pese a que el propio historiador afirma, citando a Fraser, que cuatro de cada cinco guerrilleros tomaron las armas sin permiso alguno y la mayoría fueron clérigos y estudiantes: la medida de edad de los guerrilleros no llega a 26 años (pág. 140). Cita también los aportes positivos de la guerrilla a través del británico Charles Esdaile: «hizo interrumpir su avance a Dupont antes de llegar a Bailén. Fue la guerrilla castellana la que entretuvo a los generales franceses sin asumir operaciones militares a gran escala. Fueron los guerrilleros los que libraron a Valencia de la invasión en 1809» (pág. 141), así como en Arapiles. El Empecinado fue fundamental para conquistar Guadalajara, y Espoz y Mina para Tafalla. Pero pese a ser un incordio para Francia, afirma García Cárcel que «no decidieron el resultado de la guerra» [...] «El servicio mayor prestado por la guerrilla fue la interceptación de correos y convoyes controlando sobre todo la ruta Irún-Vitoria-Burgos-Valladolid-Segovia-Somosierra-Madrid» (pág. 142).
El destino de los guerrilleros fue muy dispar, en referencia también a su ideología, que es lo que no analiza García Cárcel, tan ensimismado en la memoria y la imaginación. Era lógico que el cura Merino o el carlista Zumalacárregui fueran el terror de los liberales más tarde, al igual que El Empecinado el líder de los exaltados liberales, junto a Espoz y Mina, Porlier «el Marquesito» o Villacampa.
El análisis de la contienda prosigue cuando García Cárcel habla de «El salvador inglés: Wellington», donde se aclara que los ingleses intervienen solamente para proteger Portugal –de ahí el nombre de «guerra peninsular»– (pág. 146). Los medios aportados inicialmente no fueron muchos, pues de entrada sólo hubo una guarnición británica en Cádiz, y se sufrieron muchas derrotas en el norte y en la campaña portuguesa. Los recelos hispano-ingleses fueron mutuos, aunque en Talavera se produjo una gran victoria que cambió la moral (págs. 151-152).
De hecho, ni Wellington ni Holland aceptaron que España virase hacia una constitución republicana: «si España ha de ser gobernada por principios republicanos, no cabe que esperemos mejora permanente», decía el general, que recomendaba retirarse de España «si no se suprime el sistema republicano» (pág. 155) De hecho, «el miedo a convertirse en un Portugal alienado a Inglaterra contó mucho» en las posiciones españolas (pág. 157) Y el mecenazgo inglés, pese a influir originariamente, luego se mostró totalmente opuesto al proyecto liberal: Holland influyó en Jovellanos, pero luego la insatisfacción inglesa fue constante: «Para Holland, la Constitución de Cádiz imitaba la francesa de 1791» (págs. 157-158). Por ello, en un sentido distinto al que utiliza García Cárcel en su libro, debe disminuirse la importancia británica y también la francesa, cuya mayor influencia se encuentra en los afrancesados, como veremos después.
El mito de «Los sitios» es utilizado por García Cárcel para referirse nuevamente a la memoria histórica, sobre todo en el caso de Gerona y Zaragoza. Los centenarios de 1908-1909 fueron un fracaso: la Liga Regionalista de Cambó prefirió referirse a la conquista de Mallorca por Jaime I, aunque a partir de 1910 se reinterpreta desde el federalismo heredero de Pi y Margall como la lucha de los pueblos de la «España plural» [sic] (pág. 162) contra Napoleón. No obstante, el mito de los sitios de Zaragoza tuvo, al parecer más éxito (pág. 168). Una peculiar aportación la de García Cárcel, haciendo referencia a la fórmula usada por el gobierno socialista de España para justificar sus estatutos de autonomía secesionistas. Presentismo ideológico que demuestra que García Cárcel es de todo menos neutral en sus apreciaciones.
El mito siguiente merece mayor atención por nuestra parte. Se trata de «La Anti-España: los afrancesados». Personajes que no fueron antiespañoles, como desmiente García Cárcel (pág. 178), pues Moratín, Meléndez Valdés, Marchena y otros «se veían como culminadores del proceso iniciado con Carlos III» y «practicaron una política de nacionalismo cultural notable» (pág. 180). Destaca como obra suya la Constitución de Bayona, que afirma «una serie de derechos y libertades», como las de industria y comercio, así como la «supresión de privilegios de la nobleza y clero, inviolabilidad del domicilio, libertad de imprenta», &c. (pág. 178)».
Incluso el historiador cita el caso particular de los afrancesados vascos y catalanes, siendo los primeros los principales defensores de Fernando VII (págs. 196-204). En el segundo caso, las tensiones de los siglos XVII y XVIII y el sentimiento antifrancés eran muy fuertes, lo que propicia que el patriotismo catalán no sea diferente del español (págs. 205-211). Cuando Napoleón asumió que Cataluña pasase a ser parte del imperio napoleónico, «pese a que eran afrancesados los diez miembros de la comisión, por nueve votos a uno declararon que la lengua había de ser el castellano. Las razones que alegaron es que se trataba de la lengua que se enseñaba en las escuelas, la de las academias y espectáculos, la de los abogados y clérigos...» (pág. 217)
Pero estos artificios presentistas de García Cárcel que definen el País Vasco y Cataluña en el siglo XIX como si fueran las actuales autonomías, intentando demostrar que ni fueron ni son traidores a España para salvarles de las críticas actuales, no abarcan la cuestión central: los afrancesados son jacobinos, por lo tanto partidarios de Francia y la primera generación de izquierda, y con su toma de partido se enfrentan a los liberales españoles, la segunda generación de izquierda. El propio García Cárcel señala sobre el Estatuto de Bayona que era «una carta otorgada y no una constitución» (pág. 183). Jovellanos escenifica la traición afrancesada en la cita que García Cárcel incluye en la página 41: «Yo no sigo un partido, sigo la santa y justa causa que sostiene mi patria [...] España no lidia por los Borbones ni por Fernando, lidia por sus propios derechos originales, sagrados, imprescriptibles, superiores e independientes de toda familia o dinastía. España lidia por su religión, por su Constitución, por sus leyes, sus costumbres, sus usos; en una palabra, por su libertad, que es la hipoteca de tantos y tan sagrados derechos». Como dice Gustavo Bueno: «Los afrancesados, sin perjuicio de ser “de izquierdas”, eran “colaboracionistas” y en su coyuntura, traidores» (El mito de la izquierda, pág. 176).
*
Sin embargo, el objetivo principal de la obra es tratar lo que García Cárcel denomina «La nación indomable», mito ya anticipado cuando habla del asedio de Gerona y sus interpretaciones posteriores, al señalar que uno de los seguidores de Pi y Margall «integraba a Cataluña entre los pueblos de la España plural resistente a Napoleón» (pág. 162). Posteriormente reitera la afirmación al señalar que a Felipe IV «Se le rebeló la España plural. Cataluña, Portugal, Valencia, Andalucía y hasta la Castilla convulsa, estudiada por Gelabert. Serán Cataluña y Portugal las que plantearán el conflicto más grave. Portugal se separará definitivamente. Cataluña lo hará adscribiéndose a Francia cerca de doce años» (págs. 247-248). Cárcel utiliza fórmulas actuales para entender acontecimientos históricos. Parece que hable el «Filósofo Zapatero» con su Pensamiento Alicia en lugar de un presunto historiador.
El problema de García Cárcel, ya señalado anteriormente, es su endeble conceptualización y sistematismo. Algo que reitera constantemente, no dudando en afirmar que hay muchas Españas además de las dos clásicas: «la España vertical, centralista, y la España horizontal o federal. Y las terceras Españas, las de los indefinidos, ambiguos, desubicados, no alineados» (pág. 222).
En consecuencia, lo que se produce, según García Cárcel, es una «lucha entre memorias» de estas Españas puramente imaginarias, entre nacionalismos sin Estado que intentan cuestionar la «España metafísica» generada por el franquismo [sic], llegándose a «la fascinación por la representación como objeto histórico en sí mismo. La realidad histórica se convierte en puro constructo, el resultado de un proceso configurador en que al historiador le interesa más que el acceso a la realidad, el propio proceso de construcción. La realidad sólo es mediática. Por lo tanto sólo los medios de comunicación interesan» (pág. 223). Sin embargo, esta afirmación tan metafísica le lleva a rechazar, aunque sólo nominalmente, las ideologías implicadas en los grupos que pelean por el Antiguo Régimen y por la forja de la nación política, serviles y liberales.
Por ejemplo, cuando dice de Martínez Marina, Jovellanos y Capmany que representan «Memorias históricas diferentes. Castellanistas, asturianistas y aragonesistas». (pág. 241) Pero, ¿por qué no las llama ideologías diferentes? Es algo muy común entre los historiadores, sobre todo en quienes fueron y son afectos a la teoría de las mentalidades, el hablar de una memoria colectiva que es patrimonio de grupos sociales diversos, formando así una división de la memoria que lleva al enfrentamiento y la fractura. Incluso los historiadores anteriormente marxistas han dejado de hablar de ideología y prefieren hablar de «lucha entre memorias», pese a que reconocen el uso fraudulento del término. Pero, al convertirlo en una ilusión, el propio historiador se delata al afirmar que España es producto de «la metabolización de sus lecturas [de los próceres citados] de la historia de España, el legado de una memoria histórica que, lamentablemente, nunca fue unívoca». Pero esa preocupación por la memoria histórica común, como un sustrato de recuerdos propio de todos los españoles, evita hablar de que ya existía una nación histórica, es decir, un conjunto de personas que poseían una historia y costumbres comunes, una nación histórica previa en definitiva.
Así, García Cárcel reconstruye la Historia de España diciendo que se vertebra a partir del goticismo durante el siglo XIII y posteriormente, de tal modo que al aludir a la conversión de Recaredo, la «identidad española quedaría definida por su vocación religiosa» (pág. 242), algo que no negaremos, pero que él mismo se empeña en desmentir, reproduciendo sus errores: «Más que de invención de España habría que hablar de recreaciones, reconstrucciones mentales [sic]. La presunta invención de las raíces nacionales visigóticas nunca fue un producto de creación romántica. No fue, por otra parte, el goticismo la única versión memorística. P. E Albaladejo ha destacado la importancia de la alternativa “montañesa” o indigenista previa a la irrupción visigoda: el romanismo de Ginés de Sepúlveda y el vasquismo de Garibay o Poza en el siglo XVI; en el siglo XVII, la continuaría Cortés Ossorio, y en el siglo XVIII, esta versión se cargaría de contenidos etnicistas que tenderían a focalizarse en los territorios vascos: los cántabros-vascos como los primeros españoles» (págs. 242-243).
Sin embargo, y más allá del mentalismo y de las «reconstrucciones mentales» de García Cárcel, España sí constituye un Estado en la Edad Media, vertebrado por políticas matrimoniales y una vocación imperialista que representan primero Oviedo y después León y Castilla. Pero quien –como García Cárcel– sigue las tesis de Ortega y Gasset en España invertebrada y comulga con los tópicos de los Cinco Reinos es normal que afirme que «a lo largo de la Edad Media, España, ante todo, es un territorio. El goticismo, la evocación de un pasado político común y autónomo, fue el estímulo, el sueño legitimador para la colaboración de los reinos cristianos frente al enemigo musulmán». Incluso llega a decir inexactitudes, apoyado en el historiador Julio Valdeón –bastante dudoso a raíz de lo señalado por Atilana Guerrero anteriormente– que «catalanes y castellanos compartían una misma idea de España, el mismo estímulo reconquistador», para concluir que la Reconquista «se hace desde múltiples frentes regnícolas, cada uno de ellos con conciencia particular bien definida y una brumosa conciencia de tradición histórica común visigoda. No hubo un proyecto nacional español en la Edad Media, más allá del proyecto reconquistador territorial y dinasticista de los diversos reyes, pero sí planes de colaboración mutua de cara a la recuperación de aquel pasado común que habían evocado las crónicas mozárabes del siglo VIII y que se formalizaría históricamente en el siglo XIII» (pág. 243)
Afirmaciones rotundamente falsas, pues la ideología de la Corona de Aragón, inspirada por Raimundo de Peñafort, es el agustinismo político –algo por cierto heredado del Sacro Imperio de Carlomagno y Alcuino–: los distintos feudos unidos por su sumisión al Papado, característica que define perfectamente buena parte de la Historia de la Corona de Aragón, que incluso instauró la Inquisición sólo porque el Papa lo ordenó. Por eso la teoría de los Cinco Reinos es falsa, ya que los distintos reinos cristianos se unen al proyecto imperial español salvo para declararse vasallos del Papa. Dados estos antecedentes, decir que la Monarquía y España se identifican porque así lo dicen los intelectuales en sus ensoñaciones es, como poco, psicologismo y mentalismo vulgar.
Más adelante, García Cárcel se identifica con la perspectiva emic de los liberales al decir que «Comunidades y germanías fueron el detonante de que la idea del imperio fue sobrevenida, no buscada. Villalar arrastró siempre la nostalgia de la España de los Reyes Católicos como la España que no pudo ser. Hubo siempre una mala conciencia lascasiana respecto al Imperio español en Europa y en América, lo que determinó tempranos complejos del nacionalismo español», y que el Imperio hizo la nación, de tal modo que la herencia comunera «fue siempre patrimonio de la España crítica, liberal. Los comuneros perdieron su batalla política y militar, pero el capital moral de los perdedores se dejó sentir, y mucho, a lo largo del tiempo» (pág. 244). Pero, si como el propio historiador reconoce, «los conceptos de nación y patria tienen hasta el siglo XVIII un sentido esencialmente localista» (pág. 246), ¿cómo iba a preceder la nación al Imperio, ya fuera en España, Inglaterra, Francia o la China? Apelar además a los comuneros de Villalar como los «perdedores» que se manifiestan en una memoria histórica de los liberales es cuando menos aplicar una fórmula metafísica. ¿Cómo podrían acordarse los liberales de sucesos tan añejos? En todo caso, los habían ideologizado para presentar a los comuneros como luchadores contra el Antiguo Régimen, representado en la dinastía de los Austrias, para luchar contra el Trono y el Altar hasta entonces imperante en España.
Después prosigue afirmando que «América, por otra parte, no sirvió para vertebrar los reinos españoles», pues «hubo una conciencia de frustración ante la presunta asimetría en la explotación de las rentas americanas por parte de Castilla respecto a los demás reinos». (pág. 244). Pero esta situación se acabó precisamente gracias a los tan denostados por García Cárcel Decretos de Nueva Planta –los mismos que, según este peculiar historiador, arruinaron la «España plural» [sic] (pág. 249)–, que permitieron a los miembros de la antigua Corona de Aragón emigrar en igualdad de condiciones a América con los castellanos, de manera además muy intensa, como podemos comprobar siguiendo los árboles genealógicos de las familias hispanoamericanas.
Posteriormente, García Cárcel afirma que el providencialismo del Imperio es el «imaginario europeo el que fabrica la identidad española. Y ese nosotros se concreta a fines del reinado de Felipe II. Una lengua castellana hegemónica, común y propia, de prestigio en Europa, a través de una literatura extraordinaria. Una presunta función providencialista en el mundo. Una memoria histórica común, aun con versiones diferenciadas (Garibay, Mariana)» (pág. 245). El problema se limitaría a una «lucha entre memorias» de liberales (Villalar) y conservadores (monarquía imperial) (pág. 247). Pero el concepto de memoria histórica común, como ya hemos dicho, es totalmente oscuro y falsario, puesto que lo que se forma durante ese período no es una conciencia colectiva o imaginario colectivo –expresión metafísica donde las haya, pues ¿dónde reside esa mente colectiva que imagina cosas?–, sino en una historia y costumbres comunes, una nación histórica que está vertebrada por un Estado llamado España.
Una vez refutada esta peculiar reconstrucción histórica, es evidentemente falso que «la sombra del federalismo planeó sobre el juntismo» (pág. 260), pues todas las Juntas reclamaron la soberanía en nombre de la monarquía secuestrada, aceptando la formación de una Junta central en septiembre de 1808, y en ningún momento se pensó en integrar a América «dentro de un Estado plurinacional» (pág. 265). En todo caso, lo que sucede en el proceso de las Cortes de Cádiz es la descomposición del Antiguo Régimen y por lo tanto del Trono y el Altar que mantenían unidos a los distintos reinos y virreinatos del Imperio Español. Al desaparecer la monarquía y la autoridad virreinal, los liberales hispanoamericanos vieron el momento de proclamar la independencia. De ahí que «las Cortes nada pudieron hacer para frenar el independentismo americano» (pág. 267) y que los diputados americanos protestasen «la redacción del primer artículo de la constitución que proclamaba que “la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios”» (pág. 265). Carece de sentido igualmente hablar en este contexto de «Estado español» (pág. 266), sin darse cuenta que la discusión de 1812 no versaba sobre el secesionismo sino sobre el foralismo y los privilegios del Antiguo Régimen, a extinguir.
*
Por último, el presentista García Cárcel enjuicia lo que él denomina como «La revolución gaditana», consecuencia de la Constitución liberal de 1812, donde vuelve a repetir muchas de las apreciaciones que hemos criticado al comienzo de este trabajo. Ante todo, Cárcel niega que las Cortes de Cádiz supusieran una revolución, debido a que se compaginaban proyectos radicales como el de Flórez Estrada, que recelaban de la monarquía, junto a conservadores defensores del Antiguo Régimen (págs. 287-290). No niega que la Constitución de 1812 «nos dejó el legado de la reivindicación de derechos fundamentales como la libertad y seguridad personales, la libertad de movimientos, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de expresión, la abolición del tormento y la confiscación de bienes, el derecho de sufragio...», pero lamenta que fuera «controlada por el legislativo. Montesquieu sometido a vigilancia» (pág. 291), muy en la línea de la ideología del Estado de Derecho, al tiempo que se inclina por las reivindicaciones de género al señalar que «Muñoz Torrero, a ese respecto, presentaba como algo evidente e indiscutible que las mujeres estaban discapacitadas de derecho a participar en la vida política» (pág. 292).
Incluso dice, en un alarde de gremialismo, que el debate sobre la abolición de la Inquisición careció de «razón histórica» alguna (pág. 301), como si semejante debate sólo pudiera ser realizado utilizando los argumentos de historiadores. Algo desde luego curioso, pues pone por las nubes la famosa Historia crítica de Llorente (pág. 303), obra clásica cuyos datos sin embargo son hoy día reconocidos como falsos y exagerados, pues ni la Inquisición usurpó jurisdicción real o eclesiástica, ni supuso daños enormes a la cultura española más de lo que podrían haber sufrido en otras latitudes, ni desde luego sucedió esa estrambótica cifra de centenares de miles o incluso millones de muertos que atribuía el funcionario al tribunal.
Pero lo cierto es que Gárcial Cárcel señala que «cuando se proclamó solemnemente la Constitución, había un consenso político considerable» (pág. 308), algo normal pues aún no habían sido derrotados los franceses. Posteriormente se produjo la clara escisión entre liberales y serviles. Por cierto, que el término «serviles» no proviene sólo de la ocurrencia de Eugenio de Tapia citada en esta misma página («ser vil»), sino de la tradición escolástica que distinguía entre artes liberales y artes mecánicas o serviles. Escolasticismo que está funcionando en los liberales como Jovellanos y Martínez Marina, tal y como el propio García Cárcel reconoce anteriormente: «Las Cortes son la garantía de la limitación de la soberanía real. [...] tampoco faltan en ésta resabios escolásticos del pacto nación-rey así como la confusión entre la titularidad de la soberanía y su ejercicio, entre soberanía y supremacía». (pág. 239)
«¿Era viable la Constitución de 1812?», se pregunta García Cárcel retóricamente, para responderse que «el problema de los liberales estuvo en su mesianismo, en su creencia de que el mundo acababa y empezaba con ellos. Les perdió el trascendentalismo histórico» (pág. 309), nuevo intento de descalificar sin éxito los argumentos filosóficos como metafísicos y ajenos a la Historia. Por otro lado, tras la restauración del absolutismo en 1814, Riego recupera en 1820 la Pepa, pero el escaso arraigo popular del movimiento, junto a las luchas entre moderados como Argüelles y exaltados como Flórez Estrada acabaron por arruinar la revolución en 1823, derrumbada por la invasión de los Cien Mil Hijos de San Luis. «En definitiva, el fracaso del Trienio se debió a que la presunta revolución burguesa era demasiado precaria y no sólo chocó con las fuerzas resistentes al cambio, sino también con las expectativas populares» (pág. 318).
El Trienio supuso la efectiva disociación de intereses de la burguesía respecto al campesinado, surgiendo el bandolerismo absolutista y el carlismo posterior (págs. 320-323), enfrentado a un nuevo liberalismo sin vínculos con el doceañismo, con Espartero y rivales suyos como Narváez que heredaron el intervencionismo militar de Riego y Torrijos (págs. 330 y ss.). Pero lo cierto es que, lejos de la metafísica esencialista de García Cárcel, ha de reconocerse que la precariedad de la situación tras la guerra hacía casi imposible el avance político, como se vio en el Trienio Liberal. Pero esto no constituye de por sí una destrucción de ningún mito, sino el inicio de un proceso que se irá acentuando durante el siglo XIX, en disputa con los carlistas y sus pretensiones de volver al Antiguo Régimen. Posteriormente, hasta los serviles tendrán que plegarse a los dictámenes del liberalismo y se reivindicarán liberales conservadores, como Cánovas del Castillo en la Restauración.
Pero para García Cárcel lo más importante es que «en 1808 no se usaba el término revolución» (pág. 334), ignorando nuevamente que entonces el problema era expulsar a los franceses y recuperar la monarquía secuestrada en Bayona. Pero si nos manejamos en los metafísicos términos del imaginario colectivo y la memoria histórica –pese a que García Cárcel intente proyectar esa metafísica sobre los autores que comenta–, es normal que el sedicente historiador vuelva a la carga diciendo que el término se estancaría y no volvería a utilizarse hasta después de 1833, con la referencia a historias de la guerra como la del Conde de Toreno que citamos al comienzo de nuestro análisis (págs. 339-340). Una vez más vuelve a interpretar torcidamente la Historia, pues no pueden equipararse alzamiento contra Napoleón (1808), guerra posterior hasta 1814, y revolución o cambio de régimen, algo que no se concebía prácticamente hasta que surje el partido de los liberales en 1810.
*
En definitiva, García Cárcel, aparte de escribir un libro que no aporta novedades dignas de mención en la investigación historiográfica, se dedica a oscurecer la cuestión del bicentenario de 1808 con términos metafísicos como memoria histórica, imaginario colectivo y otros que no hacen sino mostrar, por un lado, la incapacidad del autor, y por otro, cómo conceptos tan oscuros y metafísicos han calado muy hondo en el gremio de historiadores.