 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 61 • marzo 2007 • página 19
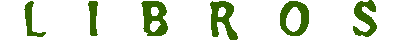
 En el contexto de los aniversarios de la II República y la Guerra Civil española, en consonancia con la memoria histórica de nuestra democracia coronada, no han faltado las obras históricas que hablan de este período. La que aquí reseñamos constituye una visión de parte de los católicos «progresistas» sobre lo que supuso la II República ya en sus comienzos. José Andrés Gallego, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y autor de varios libros sobre la Iglesia católica en la España contemporánea, nos ofrece en la presentación del libro la semblanza biográfica del autor, verdadero ejemplo de cómo el catolicismo se ha ido infiltrando en la política partidaria española, aprovechando la viscosa ideología de la socialdemocracia y mezclándola con la no menos viscosa que sostiene la Iglesia católica posterior al Concilio Vaticano II.
En el contexto de los aniversarios de la II República y la Guerra Civil española, en consonancia con la memoria histórica de nuestra democracia coronada, no han faltado las obras históricas que hablan de este período. La que aquí reseñamos constituye una visión de parte de los católicos «progresistas» sobre lo que supuso la II República ya en sus comienzos. José Andrés Gallego, miembro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y autor de varios libros sobre la Iglesia católica en la España contemporánea, nos ofrece en la presentación del libro la semblanza biográfica del autor, verdadero ejemplo de cómo el catolicismo se ha ido infiltrando en la política partidaria española, aprovechando la viscosa ideología de la socialdemocracia y mezclándola con la no menos viscosa que sostiene la Iglesia católica posterior al Concilio Vaticano II.
Víctor Manuel Arbeloa nació en Mañeru (Navarra) en 1936 en el seno de una familia carlista (su padre fue voluntario requeté en la guerra civil). Formado sacerdote en el seminario de Pamplona, estudió en la Universidad Pontificia de Comillas y en la Gregoriana de Roma. Licenciado en Teología e Historia de la Iglesia por la Gregoriana y en Filosofía y Letras por la Complutense de Madrid, fue profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca, así como uno de los promotores de la socialdemocracia en Navarra, desde su posición de miembro de la corriente denominada «progresismo cristiano». Ex-presidente del parlamento de Navarra (1978-1983), ex-senador (1979-1986) por el PSOE, poseyó varios cargos en el Parlamento Europeo y fue Presidente en 1996 de la Comisión Gestora del PSN-PSOE, retirándose posteriormente de la vida política partidaria.
Este personaje tan importante nos ofrece un libro que documentos en mano y con precisión de testigo cuenta la tramitación de la Constitución de la II República española. Publicado treinta años después de su escritura, allá por el año 1976 y bajo el convencimiento del autor, según la afirmación de Montuclard, de que «el socialismo era el sistema de gobierno más próximo al cristianismo» (pág. 10). También bajo la convicción de que la condena del franquismo empañaba la posibilidad de vivir en paz en ese momento, y que tras quince años de desarrollo económico continuado no tenía sentido seguir con las viejas rencillas del pasado, Arbeloa fue una de las figuras destacadas de la Transición en Navarra, y con motivo de buscar la reconciliación tan nombrada en aquellas fechas escribió el libro que hoy día ve la luz.
El libro de Arbeloa comienza analizando de forma resumida lo sucedido desde el 14 de Abril hasta el 1 de Octubre de 1931 (páginas 15-52), incluyendo la circular que el nuncio del Vaticano en Madrid, Federico Tedeschini, escribió a los obispos españoles el 24 de abril de 1931, donde se recomienda «a los sacerdotes, a los religiosos y a los fieles de su diócesis que respeten los poderes constituidos y obedezcan a ellos para el mantenimiento del orden y para el bien común» (pág. 15). Circular que fue obedecida por la práctica totalidad de los obispos españoles, y que sin embargo no impidió que el gobierno republicano se mostrara hostil hacia la institución eclesiástica. Es precisamente el tema titular del libro la situación de hostilidad hacia la Iglesia católica en esa época, ejemplificada durante la semana en la que se tramitó la Constitución republicana, en especial los referidos a las congregaciones religiosas, del 8 al 14 de Octubre de 1931.
De hecho, la Iglesia católica, fiel a su falta de compromiso con los poderes políticos –recordemos que incluso se negó a canonizar a los mártires de la cruzada de Franco hasta que no acabó su régimen, ya en plena democracia–, tuvo un comportamiento muy comedido respecto a la República. Salvando al cardenal Segura y sus protestas, los católicos y sus ministros aceptaron sin rechistar la caída de la monarquía y no aludieron a ella, precisamente en virtud de la famosa sentencia atribuida a Jesucristo: «Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios». Las iniciativas para influir positivamente a favor del catolicismo en la Constitución republicana fueron de partidos políticos, como la minoría agraria, sin que por eso pueda negarse que hubiera sacerdotes en condición de políticos en sus filas. Pero nunca se produjo un movimiento eclesiástico para derribar o atacar a la II República.
Sin embargo, el 11 de mayo de 1931, con los incendios de iglesias y centros de enseñanza católicos, «volvía a repetirse el “rito purificador” del anticlericalismo hispano, aunque –como lo subrayaran orgullosamente plumas republicanas–, sin cobrarse víctima personal alguna. El fuego de los días 11 y 12 de mayo de 1931 se convirtió dentro y fuera de España en signo del primitivismo y de la inmadurez del pueblo español» (pág. 21).
Como prolegómeno de la Semana Trágica, el 1 de Octubre las izquierdas rechazan el voto femenino, por temor a que voten a favor de los partidos de orientación católica (págs. 52 y ss.). Clara Campoamor, del Partido Radical, defendió la necesidad de permitir el voto a la mujer, mientras la socialista Victoria Kent argumentó que «era peligroso para la República» (pág. 56). Durante ese día y los sucesivos, la prensa republicana llena de soflamas y burlas contra la Iglesia católica sus titulares de prensa, preparando el ambiente para la discusión posterior en las Cortes.
El libro, no obstante, está dedicado de manera monográfica a tratar la semana del 8 al 14 de Octubre de 1931, fechas durante las que tuvo lugar el debate y redacción de la constitución de la II República española. Podría decirse que toda la «cuestión religiosa» tratada en el libro se resume en la discusión sobre el Artículo 3, que afirma que «El Estado español no tiene religión oficial», y el Artículo 24 de la Constitución de la II República. Este último artículo se refería a las congregaciones religiosas, de las que afirmaba que «el Estado disolverá todas las órdenes religiosas y nacionalizará sus bienes». Frente a ellos, muchos católicos como el sacerdote con vocación sindicalista Maximiliano Arboleya señalaban que a la Iglesia «se la podrá combatir por sus dogmas, por sus direcciones, por su liturgia, &c., pero no por intentar absorber al Estado; desde ese punto de vista –y a nadie cede el autor en la defensa de la soberanía del Estado– “el tan traído y llevado problema religioso es un fantasma injustamente explotado, tal vez donde menos disculpa tiene: en España”» (pág. 90), en clara consonancia con lo señalado anteriormente de la Iglesia católica, dejando al César lo que es del César.
Este fuerte debate lo va desgranando Arbeloa con gran detalle tanto dentro como fuera del hemiciclo: a las discusiones recogidas en el diario de sesiones añade el sentir de los distintos partidos políticos en sus medios de expresión y cómo evolucionan los acontecimientos a la par de esas manifestaciones. Algunos medios son generosos en sus afirmaciones, como el ovetense El Carbayón, que señala que «en la Rerum Novarum –prosigue el editorialista– no se condena la socialización de los grandes medios de producción, y la Quadragessimo anno declara que “no hay inconveniente alguno en ir, poco a poco, sin trastornos violentos, a la socialización de ciertas grandes industrias [...] Las Cortes Constituyentes han adoptado este criterio del gran Pontífice reinante: felicitémonos por ello y pidamos a Dios que acaben pronto por acomodarse con sinceridad a ese criterio amplio y progresivo, verdaderamente `social´, los restos venerados, pero lamentablemente atrasados del viejo Liberalismo, defensor empedernido de la propiedad sin función social alguna» (pág. 106).
Sin embargo, el problema no era la socialización, sino la discusión sobre la importancia que tenía la Iglesia católica en la enseñanza, por otro lado lógica ya que el estado era incapaz de promover la escuela pública universal, dada su carencia de medios, por lo que los concordatos con la Santa Sede, motivo de controversia, tenían su justificación. Además, la Iglesia formaba a los obreros, que para los sindicatos de clase y los partidos políticos como el PSOE o la CNT eran considerados como un sector de la población de su propiedad. De ahí los ataques del 11 de mayo, dirigidos tanto sobre los templos como sobre los colegios e instituciones de formación profesional que los católicos poseían en toda España, lugares en los que instruían a amplias capas de las clases más desfavorecidas.
Así, la minoría de Acción Republicana liderada por Manuel Azaña pretendía declarar a la Iglesia como «Corporación de Derecho Público», lo que implica que reconoce al Estado y éste puede marcarle sus fines, algo que para juristas católicos de la época como Gómez Piñán era imposible, pues el poder de la Iglesia «no descansa en el reconocimiento de la asociación de los miembros, como ocurre en una asociación de derecho privado, sino en el principio de un poder soberano, que no procede del Estado y que se manifiesta en su actividad legislativa y coactiva, aunque esta última sea puramente interna. Por otra parte, el Estado no determina los fines propios de la Iglesia, sino que es ésta, o mejor, su fundador, quien los estableció, y al cumplirlos, no suple ninguna actividad estatal» (pág. 107).
José María Gil Robles, miembro de la minoría agraria y posteriormente líder de la CEDA, habla frente a la pretensión del Artículo 3 de la constitución: «El Estado español no tiene religión oficial», que identifica con el «absoluto laicismo del Estado» (pág. 122) y con el que está en desacuerdo. Sí está de acuerdo con la separación Iglesia-Estado «con tal que se reconozca la plena personalidad jurídica de la Iglesia como sociedad perfecta e independiente del Estado, sin intromisiones mutuas, sin que tenga por qué entrar entonces a distinguir si debe ser o no Corporación de Derecho Público» (pág. 123). Mayor rechazo produjo el artículo 24, que también señalaba la disolución de las órdenes religiosas (págs. 124 y ss.)
Tras muchos tipos de discursos, incluyendo al «Gibraltar vaticanista» que suponían los católicos vasconavarros, tanto carlistas como nacionalistas, el manifiesto de la Compañía de Jesús el 12 de Octubre, donde se lamentan que se haya desatado contra ellos y otras órdenes religiosas «una violenta campaña, como si fueran el mayor enemigo de la República» (pág. 239), y discursos simbólicos como el del futuro Primer Ministro y Jefe de Estado Manuel Azaña, manifestando el 13 de Octubre que «España ha dejado de ser católica» (pág. 274), al final se aprueba una constitución republicana donde las órdenes religiosas quedan proscritas y la expulsión de los jesuitas queda expedita. Arbeloa incluye también los resultados de la votación final de los parlamentarios mayoritariamente a favor del proyecto constitucional, el 14 de Octubre (págs. 336-342).
Si nos paramos a analizar más en detalle el contenido del libro, diremos que sorprenden las groseras consideraciones de los diputados republicanos sobre la religión, concepciones en línea con el humanismo trascendental que considera la religión como una proyección psicológica de las propias obsesiones humanas y sus prejuicios, al estilo de Feuerbach. Así, el 1 de Octubre en el Heraldo de Madrid, a propósito de un artículo titulado «¿Se acabó en Rusia la Religión?», se señala que si la religión «se entiende como práctica de un culto, sumisión a unos dogmas, obediencia de unas normas dadas por los ministros del culto, y caída en fanatismos y supersticiones que han contribuido a desacreditarla, entonces la religión está desapareciendo en Rusia», algo que rechaza por ser semillero de ignorancia, pero si la religión es «ese sentimiento que está en el fondo de la conciencia de todo ser humano, y como tal, dotado de alma, por el cual podemos y debemos distinguir el bien del mal, sentir la mordedura del remordimiento por la acción reprobable ejecutora, o la satisfacción del deber cumplido», entonces la religión no puede desaparecer «por ser algo universal que flota a través de todas las fronteras y que llevamos naturalmente en cada uno de nosotros con el nombre de espíritu» (pág. 75).
El día 2 de octubre en El Liberal se dijo que «la religión puede y debe ser un excelente instrumento de paz y de tolerancia. La religión pertenece a la intimidad de la conciencia, que es un sagrado para la República y para todo espíritu liberal» (pág. 76), algo que incluso entroncaría con la propia visión de los parlamentarios republicanos, la mayoría imbuidos de la Leyenda Negra, como Fernando de los Ríos, quien en su discurso del 8 de Octubre se considera parte de los «hijos de los erasmistas» a quienes «su conciencia disidente individual fue estrangulada durante siglos» (pág. 120). También destaca el discurso del abogado Eduardo Barriobero, miembro del minúsculo partido federal y revolucionario, con tres diputados en la cámara, quien el 10 de Octubre dice que la religión es «droga de uso interno» (pág. 183). Es decir, la definición de Marx de la religion como «opio del pueblo», como estructura social encargada de mantener el orden existente. Así, la religión queda reducida a un sentimiento psicológico universal, incluso como impostura de los sacerdotes, al estilo del Barón de Holbach o de Volney, y por lo tanto como algo postizo y propio de prejuicios que habría que cultivar como un sentimiento privado, quedando prohibida su actividad pública. De ahí las acciones contra las órdenes religiosas, en especial contra la Compañía de Jesús, la orden que incorporaba a los votos habituales de castidad, pobreza y obediencia el de obediencia papal.
Culmina Arbeloa su libro afirmando que el gran error de los republicanos españoles fue no darse cuenta que la situación en 1931 era muy distinta a la de los años inmediatamente posteriores a la caída del Antiguo Régimen en España, con el fallecimiento de Fernando VII en 1833: «Ni la ocasión era la misma que en 1835 o 1856, ni siquiera la de 1868. Mucho menos la de 1793 en Francia, que muchos republicanos tenían ante sus ojos. En 1931 no se había hecho aún ninguna revolución que hubiera puesto patas arriba los fundamentos de la vieja sociedad y creara otros nuevos. Y lo que no se intentó –o se intentó tarde y mal– en la reforma agraria, cultural o regional, se intentó hacerlo precipitadamente en la reforma de la Iglesia» (pág. 352). El final del libro lo constituyen tres apéndices que incluyen el anteproyecto de Constitución y la Constitución de la II República, y que nos documentan convenientemente sobre la naturaleza de los proyectos que constituyen el contenido del libro.
Como juicio sobre esta obra reseñada, habría que señalar un detalle que desde luego no puede pasar desapercibido: parece que más que hablar de religión Víctor Manuel Arbeloa hablase de política. De hecho, el propio autor señala que «desde Recaredo, la Iglesia había sido un poder –o un intento de poder– paralelo al civil o cruzado con él, legitimador e integrador de la sociedad clasista y jerarquizada, oficialmente cristiana, controladora del Estado y controlada por él, Iglesia necesariamente mundanizada, y como todo poder, necesitada de seguridades» (pág. 352). Resulta curioso que el libro se caracterice por no hablar del anticlericalismo más que bajo la condición de la Iglesia católica como institución política. No se habla, por ejemplo, de la furia iconoclasta que se fue produciendo durante toda la República y en la posterior guerra civil, ni de las interpretaciones de la religión más allá de algunas declaraciones ocasionales de los parlamentarios que tramitaron las leyes republicanas. Parece entonces que ni siquiera los propios actores de la religión católica se consideran adoradores de un ser numinoso sino continuadores de unas normas morales y políticas a escala histórica, como bien señala El animal divino. Es decir, que la Iglesia católica, como todas las denominadas religiones terciarias, dejan de ser propiamente religión y son estructuras sociales y políticas sumamente recrecidas. Al menos esto es lo que podemos deducir de esta obra publicada treinta años después de su escritura y de plena actualidad para los tiempos que vivimos.