 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 21 • noviembre 2003 • página 23
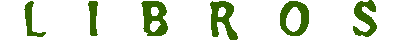
En torno al libro de Alfonso Fernández Tresguerres, El signo de Caín.
Agresión y naturaleza humana, Eikasía, Oviedo 2003, 219 págs.
Presentación
 En 1963 el etólogo austríaco Konrad Lorenz (diez años después galardonado con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología) sacó a la luz su libro acaso más popular, Sobre la agresión. El pretendido mal. Cabe decir que justamente con esta obra, inserta además en un contexto histórico-político de lo más entretenido («Guerra Fría» y amenazas nucleares incluidas), Lorenz hizo detonar una disputa de largo alcance en torno al problema de la agresividad humana en sus relaciones con la agresión animal; una «larga controversia» –para decirlo usando de la fórmula que Ernst Mayr aplicó al darwinismo– en cuyo transcurso, irían tomando cuerpo diferentes enfoques concernientes al tema de referencia nacidos al calor de los desarrollos de diversos campos científicos: así, pueden rastrearse en este sentido abundantes aportaciones provenientes de la etología (de la mano de teóricos tales como Tinbergen, David Lack o William Thorpe, también Jane Goodall, &c.), la «nueva síntesis» sociobiológica (ante todo Wilson), el conductismo (Skinner o Bandura), la etnología, &c. En gran medida, vale por demás, interpretar una tal polémica como constituyendo una suerte de capítulo especial de la querella Nature-Nurture en la que han venido estando enredadas desde sus orígenes, muchos de los despliegues de las disciplinas psicológicas y etológicas (etología versus conductismo, conductismo versus psicoanálisis, &c.){1}. En esta dirección, la disputa sobre la agresividad humana y animal, habría podido tomar la forma de un escudriñaje de la influencia atribuible a la biología y a la cultura respectivamente (o dicho de un modo todavía más patentemente metafísico: a la Naturaleza y a la Cultura) en la causación de las conductas agresivas de los hombres, de suerte que las posiciones en liza podrán comenzar a clasificarse en función de su polarización en torno al «innatismo» (al límite: Lorenz) o al «ambientalismo» (al límite: Skinner), subsistiendo siempre en todo caso variadas soluciones de compromiso (eso sí de diversos sabores) que, según muchos –que ejercitan, acaso sin saberlo la preferencia aristotélica por el virtuoso término medio– aparecerían además como las más certeras y mesuradas.{2}
En 1963 el etólogo austríaco Konrad Lorenz (diez años después galardonado con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología) sacó a la luz su libro acaso más popular, Sobre la agresión. El pretendido mal. Cabe decir que justamente con esta obra, inserta además en un contexto histórico-político de lo más entretenido («Guerra Fría» y amenazas nucleares incluidas), Lorenz hizo detonar una disputa de largo alcance en torno al problema de la agresividad humana en sus relaciones con la agresión animal; una «larga controversia» –para decirlo usando de la fórmula que Ernst Mayr aplicó al darwinismo– en cuyo transcurso, irían tomando cuerpo diferentes enfoques concernientes al tema de referencia nacidos al calor de los desarrollos de diversos campos científicos: así, pueden rastrearse en este sentido abundantes aportaciones provenientes de la etología (de la mano de teóricos tales como Tinbergen, David Lack o William Thorpe, también Jane Goodall, &c.), la «nueva síntesis» sociobiológica (ante todo Wilson), el conductismo (Skinner o Bandura), la etnología, &c. En gran medida, vale por demás, interpretar una tal polémica como constituyendo una suerte de capítulo especial de la querella Nature-Nurture en la que han venido estando enredadas desde sus orígenes, muchos de los despliegues de las disciplinas psicológicas y etológicas (etología versus conductismo, conductismo versus psicoanálisis, &c.){1}. En esta dirección, la disputa sobre la agresividad humana y animal, habría podido tomar la forma de un escudriñaje de la influencia atribuible a la biología y a la cultura respectivamente (o dicho de un modo todavía más patentemente metafísico: a la Naturaleza y a la Cultura) en la causación de las conductas agresivas de los hombres, de suerte que las posiciones en liza podrán comenzar a clasificarse en función de su polarización en torno al «innatismo» (al límite: Lorenz) o al «ambientalismo» (al límite: Skinner), subsistiendo siempre en todo caso variadas soluciones de compromiso (eso sí de diversos sabores) que, según muchos –que ejercitan, acaso sin saberlo la preferencia aristotélica por el virtuoso término medio– aparecerían además como las más certeras y mesuradas.{2}
Sin embargo, desde la perspectiva del materialismo filosófico, la agresión (ante todo cuando además es «agresión humana», cuando no reduce su alcance a las conductas agresivas de petirrojos, grajillas o cíclidos) constituye una Idea filosófica que, lejos de poder quedar agotada entre los lindes de cualquier cerco categorial concreto (o de la superposición «interdisciplinar»{3} de varios, como a veces se pretende) agradece un tratamiento trascendental, metacientífico, filosófico; y ello aun cuando llevar éste a efecto requiera partir regresivamente de los hallazgos a los que les haya sido dado llegar a las diversas disciplinas positivas. Pues bien, puede decirse que el ambicioso desideratum de Alfonso Fernández Tresguerres{4} en su libro El Signo de Caín. Agresión y naturaleza humana (disponible en rudimentaria edición de bolsillo en Eikasía, Oviedo 2003) no es otro que el señalado: dar razón de la anatomía misma de la idea de agresión, remontándose críticamente para ello, desde los resultados arrojados por los saberes positivos que han abordado estos problemas, a fin de progresar después sobre los mismos fenómenos desde los que se regresó y que habrá que concatenar íntegramente ad quem, en las conclusiones (a la luz irradiada por el plano esencial) bajo pena de recaer en un huero formalismo;{5} tal es ciertamente la requisitoria metodológica principal de la filosofía académica de cuño platónico según la concibe el materialismo filosófico cuyas coordenadas esenciales (ante todo en lo tocante a la Antropología Filosófica de Gustavo Bueno) proporcionan las «herramientas» mismas que ejercita Tresguerres ante el trámite de desentrañar las junturas y los intersticios dibujados por las ideas filosóficas involucradas en el terreno. En este sentido, los frutos a los que aboca el análisis que se ejecuta en el libro que comento, ofertan buen testimonio tanto de la potencia del sistema utilizado como de la habilidad de quien maneja sus líneas de fondo (y las maneja admirablemente si se nos permite declararlo desde ahora: con la destreza propia del «buen carnicero» del que hablaba Platón).
Pero tras estos obligados preámbulos, veamos exactamente cómo procede Tresguerres a la hora de hilvanar su análisis de la idea de agresión y de los criterios de demarcación que distinguen la agresividad humana y la animal. Hemos advertido anteriormente que las posturas enfrentadas en la controversia sobre la agresión han tendido a perfilar sus mismos contornos al amor de una oposición dilemática entre biología y ambiente; justamente este esquema servirá a Tresguerres como cedazo clasificatorio provisional a partir del cual, organizar las diversas teorías de la agresión humana y animal.
La agresión vista desde el etologismo
Al contexto general del innatismo han arribado las tesis de importantes teóricos procedentes lo mismo del psicoanálisis o la psiquiatría (Freud desde luego, pero también Anthony Storr, Erich Fromm, &c.) como de la etología (señaladamente Lorenz, también Eibl-Eibesfeldt, &c.), tanto de la sociobiología (Wilson, Dawkins, Alexander) como de los estudios paleo-antropológicos (es el caso de Raymond Dart, descubridor de Australophitecus Africanus en la figura del célebre «Niño de Taung», también cabe mencionar a este respecto al discípulo de Dart, el dramaturgo Robert Ardrey). Por diferentes que parezcan –y sean– sus prismas respectivos casi todos ellos coinciden en señalar que a lo largo del proceso filogenético, la presión de selección habría terminado por apuntalar en el hombre la «predisposición» a la agresión como un rasgo inscrito en nuestro repertorio innato de conducta, un repertorio por lo demás, que no dejaría de cuadrar bien con las necesidades adaptativas de un mamífero territorial y de comportamiento predatorio (la «hipótesis del cazador» de la que hablaba Dart). En este sentido sería la evolución natural misma la que habría terminado por señalarnos con el marchamo indeleble del «mono asesino», con el imborrable emblema de Caín. Ahora bien, si de lo que se trata en definitiva, es de lograr demostrar que somos «agresivos por naturaleza» (Natural Born Killers para decirlo con el título de una película de Oliver Stone) se comprende que la estrategia innatista haga remitir la propia agresividad al ámbito de las adaptaciones filogenéticas con lo que, finalmente, la conducta agresiva deberá calificarse por un lado como innata y por otro como universal al terreno humano; plantear las cosas de este modo obliga empero, necesariamente, a desdibujar los contornos connotativos del concepto de agresión en detrimento de su misma precisión denotativa, y ello hasta el punto de que prácticamente cualquier comportamiento podrá tipificarse como agresivo. De esta manera vale advertir la tendencia del innatismo a la indistinción, a la confusión:
«(...) con el fin de salvaguardar el carácter universal del comportamiento agresivo, se evita cuidadosamente proporcionar una definición clara de tal conducta. Esa confusión del concepto permite hermanar actividades tan dispares como la defensa propia y la crueldad. Si la primera tiene una base instintiva, se concluye que lo mismo sucede con la segunda.»{6}
De otro lado, si la agresión es por demás innata en los hombres, si es verdad que ha quedado encastrada de algún modo en nuestro bagaje genético, esta conclusión podrá comenzar a abrirse camino en el seno de la etología, al través de la difuminación de las diferencias entre la agresión animal y la humana; como por medio del zambullido de la especie (antropológica) en el fondo del género (zoológico); Alfonso Tresguerres detecta en este punto, la tendencia del innatismo a resolverse en etologismo:{7}
«Denomino etologismo a aquella concepción del hombre en la que éste y su comportamiento son explicados mediante la reducción a términos zoológicos y etológicos (biológicos en sentido amplio). O, dicho de otro modo: el intento de convertir la Antropología en Etología.»{8}
En este contexto, la teoría de la agresión perfilada por Konrad Lorenz en su libro de 1963 y en muchos otros de sus trabajos, constituye una atalaya particularmente privilegiada desde la que podemos otear los pilares más característicos que estructuran la argumentación innatista; no perdamos de vista en esta dirección que fue precisamente Lorenz, uno de los encargados de abrir la caja de los truenos en lo referente a la controversia que nos ocupa.
Como es bien sabido, Konrad Lorenz conceptualiza la agresión desde su peculiar punto de vista etológico, como un instinto engranado entre las cuatro grandes pulsiones que configuran el repertorio conductual innato de hombres y animales (alimentación, reproducción, fuga y agresión). Además en virtud del «Modelo Hidráulico», tales instintos precisarían de conductas de descarga recurrentes marcadas por la acumulación de la «energía de acción específica». Llegado el caso, la descarga podría tener lugar en el vacío (los petirrojos que «agreden» al aire o a su misma sombra) o sobre objetos de reemplazo inadecuados (los peces espinosos de Tinbergen que acababan atacando a las propias hembras o sobre modelos tan rudimentarios como defectuosos al no poder «descargar» sobre eventuales rivales machos). Todo ello querría decir sin embargo, que la selección natural ha posibilitado la incorporación de tales pulsiones innatas al abanico comportamental de los organismos tal y como se expresa en los diversos etogramas en razón de las funciones adaptativas que la misma agresividad satisface. Y es que en efecto, según Lorenz afirma plausiblemente, la conducta agresiva aparecería como adaptativa (no deletérea, de ahí lo del «pretendido mal») al menos desde la perspectiva de la «selección de grupos» (y justamente la selección grupal representa como suele reconocerse, la principal columna vertebral de la etología en tanto contradistinta a la sociobiología) al contribuir verbigracia, a la distribución del territorio entre los individuos, a la institución y el mantenimiento de jerarquías sociales o a la defensa de las crías. Por otro lado, la agresión misma –cuando aparece como fundamentalmente incruenta– supone un mecanismo fundamental en vistas a la «selección en relación al sexo».
Pues bien, la cuestión principal al decir de Lorenz, reside en que mientras que en lo concerniente a las restantes especies animales, los combates intraespecíficos resultan escasamente sanguinarios –y muy raramente letales– debido al «contrabalanceo» al que los mecanismos de inhibición y las ritualizaciones someten a los impulsos agresivos, en el caso del hombre por el contrario, la selección natural ha emprendido por así decir, un camino erróneo: el ser humano se nos aparece como filogenéticamente despojado de todo mecanismo apaciguador y ello entre otras cosas por no resultar éstos necesarios en principio (los humanos no disponemos de «armas» somáticas poderosas: garras, dientes o veneno). Con todo, la vertiginosa evolución cultural nos ha dotado de las más destructivas armas «extrasomáticas», transformándonos por ende, en algo así como «palomas con picos de cuervo», en primates con bombas atómicas y misiles termo-nucleares. También es verdad, que sin perjuicio de lo señalado hasta ahora, la «moral responsable» ha podido ejercer una cierta resistencia a las poderosas fuerzas que impelen al hombre a matar al semejante, y con todo bien se ve que tal mecanismo no es otra cosa que un dique demasiado débil para frenar eficazmente las aguas procelosas de los instintos innatos. ¿Es entonces la «evolución» biológica la responsable (por no decir directamente la culpable) de la salida de quicio de los instintos agresivos en nuestra especie?, ¿ha descarrilado la selección natural en el caso del hombre, ocasionando un mortal desequilibrio en su repertorio etogramático, abocando a éste a una suerte de callejón sin salida? Como podrá comprobarse éstas son justamente las conclusiones a las que parece que conduce la conceptualización de Lorenz cuando es recorrida hasta el final:
«Llevando estas ideas hasta sus últimas consecuencias es menester concluir el completo fatalismo de nuestras conductas agresivas: lo que podemos hacer para evitarlas es bien poco, y si a eso añadimos que en el momento presente ese mono sin inhibiciones posee la fuerza suficiente para hacer saltar por los aires al planeta entero, cabe argumentar un futuro completamente tenebroso. ¿Seremos una especie abocada a un callejón sin salida? ¿Somos uno de tantos experimentos fracasados o condenados al fracaso? ¿Los nuevos dinosaurios del momento presente? Con la salvedad de que si el ser humano llegase a destruirse a sí mismo tal autodestrucción supondrá, seguramente, el aniquilamiento también de toda forma de vida terrestre. Naturalmente, siempre cabe pensar que el hombre sea un error de la Naturaleza. Tal vez nuestra grandeza acabe por ser, al mismo tiempo, nuestra sepultura. Pero se comprenderá que estas reflexiones nos están llevando al ámbito de la ciencia ficción o de la poesía.{9}
A partir de aquí, Alfonso Tresguerres revisa detenidamente en su libro las versiones que del innatismo han ofrecido autores tales como Eibl-Eibesfeldt (quien, aun cuando se mantiene tributario sin duda de la obra del etólogo de Altenberg, aporta a la discusión algunas claves novedosas de gran interés), Wilson (desde el lado de la sociobiología) o el psiquiatra británico Anthony Storr. Estamos ante modulaciones de la solución innatista al problema de la agresión en las que no podemos demorarnos en el contexto de la presente reseña (entre otras cosas dado que no es nuestro cometido re-escribir El Signo de Caín). Nos basta en este punto con aclarar que, sin necesidad de negar tampoco las diferencias puntuales (a veces de gran importancia) que subsisten entre tales planteamientos, todos ellos comparten por así decir, una misma vitola general de carácter etologista en tanto en cuanto por lo menos, se trata en todos los casos, de dar cuenta de la agresión humana precisamente desde claves inmanentes al campo zoológico, a las categorías de las ciencias biológicas y etológicas.
La agresión vista desde el ambientalismo
Al lado del innatismo etologista y en abierta polémica con él han aparecido otro tipo de respuestas al problema de la agresión que podemos englobar bajo la rúbrica del ambientalismo. Nos referimos a aquellas posturas que sin negar (al menos forzosamente) las «potencialidades» (no las «predisposiciones») humanas para la conducta agresiva, tienden empero, a buscar el origen del comportamiento agresivo de los hombres en una instancia distinta a la estructura bio-genética de la especie Homo Sapiens. Y una vez recusado el determinismo biológico-innatista (ya presente éste una inspiración etológica, sociobiológica, &c.), ¿dónde podrá localizarse la génesis del «pretendido mal»? En este punto, las soluciones, muy variadas ellas mismas, se aproximarán a situar la clave del problema antes en la esfera del «ambiente» (la cultura, el aprendizaje, &c.) que en el ámbito de la biología; del lado del aprendizaje (las «contingencias de reforzamiento» en el sentido de Skinner) y no tanto del lado de la selección natural (las «contingencias de supervivencia»), haciendo aparecer a la agresión como rasgo adquirido en lugar de cómo preprogramación hereditaria (Eibl Eibesfeldt).
De esta manera para algunos pre-historiadores (Richard E. Leakey es un ejemplo verdaderamente egregio), la agresión en general y la guerra en particular resultarían del cambio cultural y social que hubo de experimentar el hombre a partir de la revolución neolítica; un viraje fundamental en lo relativo al orden económico, político, &c en la medida al menos en que supuso el paso a la agricultura y ganadería desde la caza y la recolección con todas las implicaciones que este trasvase lleva aparejado de suyo (aparición de la propiedad privada, proceso de sedentarización, complejificación paulatina de las estructuras políticas, &c.).
La psicología behaviorista (representable a nuestros efectos por nombres como los de J. P. Scott, A. Bandura o B. F. Skinner) por su parte, ha tendido a interpretar la conducta agresiva como el fruto de los estímulos externos y del condicionamiento, ya sea bajo la forma de un aprendizaje vicario, imitativo (Bandura) o a la manera de respuesta generada por un «mal aprendizaje» (Skinner). Según señala el autor de La Conducta de los Organismos, los mecanismos de reforzamiento permiten reducir el énfasis en la intervención de contingencias de supervivencia ante el reto de explicar la conducta agresiva de los sujetos condicionados. Como lo advierte Skinner en Más allá de la libertad y la dignidad:
«Los hombres con frecuencia actúan de tal forma que perjudican a otros, y también con frecuencia, parecen quedar reforzados por el daño que ocasionan a los demás. Los especialistas en cuestiones éticas han puesto el énfasis en las contingencias de supervivencia que aportarían estas características a la dotación genética de la especie; pero las contingencias de reforzamiento en lo que dura la vida de un individuo son también significativas, puesto que cualquiera que actúe agresivamente para perjudicar a los demás será reforzado muy probablemente de otras maneras –por ejemplo, apoderándose de bienes–. Las contingencias explican la conducta completamente al margen de cualquier estado o sentimiento de agresión o de cualquier otro acto inicial surgido del hombre autónomo.»{10}
Finalmente vamos a referirnos a las tesis del etnólogo norteamericano Marvin Harris. A juicio de este teórico del materialismo cultural la guerra supone una respuesta a las necesidades ecológicas que anidan a la base de los sectores infraestructurales del «patrón universal» que configura el esqueleto mismo de las culturas. De esta manera, en virtud del denominado «principio de determinismo infraestructural», la guerra primitiva deberá su origen a funciones ecológicas tan perentorias como puedan serlo el control demográfico (tanto directo –por muerte de combatientes– como indirecto –por incentivación del infanticidio–), o la distribución de las poblaciones por los diversos territorios.{11}
Ahora bien, llegados que somos a este punto, convendrá señalar que cuando se acota de esta manera el escenario del debate, eliminando las claves biológicas e innatas en las que el etologismo había hecho radicar el centro del problema, sólo cabrá proceder recusando también la supuesta universalidad de la conducta agresiva; con todo, y aquí reside lo principal, esta impugnación de una de las tesis centrales del innatismo, sólo podrá salir adelante adoptando una estrategia en cierto modo inversa a la que era característica de los etologistas. Así como la tradición innatista le había sido dado atrincherarse en una definición lata de la idea de agresión, la concepción ambientalista propenderá a manejar un concepto estrictísimo de la misma: la agresión terminará en este contexto por identificarse (al menos prima facie) con la guerra. Comprobemos, guiados por Tresguerres, la manera como se articula, en el caso de Ashley Montagu, semejante añagaza argumental:
«Con el fin de salvaguardar la tesis de la no universalidad de la agresión, Montagu adoptará una estrategia inversa a la de los defensores de la posición innatista. Dicha estrategia (que ya hemos visto ejemplificada en el planteamiento de Marvin Harris) consiste en utilizar el concepto de agresión en un sentido tan ambiguo como el manejado por los innatistas, pero en contra de éstos, que lo emplean de un modo tan lato que prácticamente cualquier comportamiento podría ser tildado de «agresivo» (recodemos, por ejemplo, a A. Storr), aquí parece acabar siendo identificado con la gran violencia armada y organizada, es decir, con la guerra. Este uso restringido del concepto permite dejar fuera un conjunto de acciones y comportamientos que podrían poner en entredicho su supuesta no universalidad. Con semejante dispositivo argumental (decir «agresión» es, ante todo, decir «guerra») es posible volver ahora a los hechos para llamar la atención sobre la existencia de algunos «pueblos pacíficos», dado que en ellos la guerra parece ser, en efecto, una práctica desconocida.»{12}
Tales pueblos, ayunos de agresividad y de prácticas belicosas, no serían otros que las conocidas comunidades cazadoras y recolectoras (los kung del Kalahari, los esquimales, los pigmeos,...); esas sociedades «igualitarias» –al menos salvo en lo referente a los sistemas de «roles-status» asociados a rangos de edad y género– que no han desbordado el estrato antropológico-político que es propio del «nivel de banda». La tipificación de tales sociedades como comunidades pacíficas, procura como podrá observarse, pingues réditos a las arcas de las posturas ambientalistas toda vez que al parecer, el modo de vida de estos «salvajes contemporáneos» no desemeja demasiado del que podemos atribuir a la luz de los datos suministrados por la arqueología, al hombre del paleolítico superior –antes de la sedentarización, la agricultura, la aparición de la escritura, el surgimiento de los estados prístinos (Morton Fried), &c. En este sentido, en la medida que quepa calificar como no agresivos a los miembros de tales comunidades, los ambientalistas dispondrán de un sólido bastión defensivo frente a la «leyenda del mono asesino». Con todo, la dificultad estriba justamente en la circunstancia de que no es cierto que las culturas primitivas desconozcan{13} por entero la agresión. En palabras del propio Tresguerres:
«Ahora bien, ni bosquimanos, ni esquimales ni pigmeos pueden ser considerados «pueblos pacíficos» si con ello se quiere dar a entender que desconocen absolutamente la agresión. Y Montagu lo sabe: por eso, la única posibilidad es minimizar las conductas agresivas observables en dichos pueblos (incluidas las frecuentes palizas que los pigmeos propinan a sus mujeres) para subrayar el hecho de que entre ellos la guerra no es una práctica habitual ni mucho menos cotidiana. Ese es el único argumento en el que Montagu puede apoyarse para aplicarles el calificativo de «pacíficos». Ahora bien, como se ha señalado al hablar de Harris, este proceder es completamente ilegítimo e injustificado, porque aquí no estamos discutiendo únicamente de guerra, sino de agresión en general, y absolutamente nada autoriza a identificar ambos conceptos. Ciertamente lo que Montagu parece estar discutiendo es si la guerra es o no universal e innata. De otra manera es inexplicable como las palizas de un pigmeo a su esposa pueden ser consideradas actos no agresivos. Incluso se nos dice que tales prácticas consiguen evitar la agresión «intencional» y «calculada». A menos que «agresión intencional y calculada» sea sinónimo de «guerra» no puede entenderse lo que nos dice.»{14}
La agresión vista desde el materialismo filosófico
Revisión crítica del innatismo y del ambientalismo
Tras haber levantado rigurosa acta de las simas y anfractuosidades que penetran un terreno tan rugoso como lo es el que Tresguerres se dispone a roturar, nuestro autor acomete la tarea de dar cuenta de los límites de las dos tradiciones consideradas hasta el momento. Ni que decir tiene que un análisis de este tipo no podría en ningún caso ser ejecutado desde el vacío, como si cupiese operar desde «ninguna parte»; en esta dirección, Alfonso Tresguerres ensaya el cribado filosófico de las posturas enfrentadas en la controversia sobre la agresión, haciendo uso para ello de los pertrechos metodológicos que ofrece la filosofía de Gustavo Bueno.
La primera observación general que resulta menester arrojar detectaría una cierta indistinción en las claves centrales del debate tal como nos son ofrecidas por las posiciones de los intervinientes. Ciertamente que ninguna de las dos tradiciones han tenido a bien clarificar con excesiva precisión los términos que delimitan la controversia. Si los defensores de la concepción innatista han elaborado análisis tendentes a la desfiguración –por ampliación, por difuminación diríamos– de la idea misma de agresión (de suerte que últimamente toda conducta humana podría ser incluida bajo el rótulo de «agresiva»), los ambientalistas por su parte han reconducido la definición, en un sentido tan estrecho, que al parecer, la guerra (recordemos a Montagu, Harris, &c.) supondrá el único índice disponible de «agresividad» humana.
Además, y esto nos parece lo central, la tradición ambientalista aparenta una querencia excesiva por desvincular la agresión humana de la animal, por desconectar enteramente la temática disputada del campo de las ciencias biológicas (acaso en la sabiduría de que el bio-etológico es precisamente el flanco en que el innatismo puede hacerse fuerte). De esta manera, llevados al límite, los presupuestos ambientalistas terminarían por conducir por vía recta a la apertura de un «corte» jorismático entre un ser humano carente de «pre-programaciones»{15} (sometido por tanto, a los designios del aprendizaje, de la «cultura», de la «historia», en el fondo del espíritu) y las restantes especies animales (dominadas por las fuerzas del instinto). Con todo, una frontera tan nítida solamente puede levantarse, dando la espalda a la biología (olvidándonos de Darwin, por así decir), a precio de poner entre paréntesis la teoría de la evolución; lo que sin duda ninguna resulta demasiado eclipsar. El siguiente diagnóstico de Tresguerres sitúa bien a las claras las líneas de fuerza que estructuran el momento espiritualista del ambientalismo; éste, su metafísico «salto cultural»:
«Enfrentado al etólogo, el ambientalista no parece ver otra alternativa, para poder negar que el hombre sea agresivo «por naturaleza» que romper, de algún modo, los lazos entre él y los demás animales. ¿Acaso no supone eso un reconocimiento implícito de que jugando al «juego» del etólogo es imposible derivar a una conclusión distinta? ¿No da la impresión de que se niega lo animal del hombre como única posibilidad de escapar de las redes del innatismo? En cierta medida, algunos ambientalistas recuerdan a veces a ciertas posiciones descaradamente metafísicas que para poder dar cuenta del «desbordamiento» que el hombre hace de los géneros animales no se les ocurre otra cosa mejor que negar que el hombre sea un animal o incluso una especie.»{16}
Y, ¿qué decir de otro lado, de la posición innatista? Apelando a la autoridad de la teoría de la evolución, los innatistas han pretendido explicar la conducta agresiva del ser humano emprendiendo una reducción etologista de la misma a la esfera de la agresión animal. Esta suerte de anegación de la especie en el hondón del género representa algo así como un capítulo particular de un reduccionismo todavía más ambicioso, tendente a dar cuenta de la antropología simpliciter en términos estrictamente zoológicos. Pero así como la desconexión que respecto a la biología era propia de los ambientalistas, aparece –como hemos visto– como impracticable («por ceguera manifiesta» según lo señala Tresguerres); la «inmersión» propuesta por los innatistas desemboca («por superabundancia») por su parte, en un enérgico desdibujado de los mismos fenómenos de los que se trataba de dar razón; un desdibujado que difumina precisamente lo que éstos tienen de específico. En efecto:
«(...) sin salir del marco genérico, biológico o zoológico, lo específicamente humano queda desdibujado y oscurecido, y, en último término no se puede explicar ni comprender tampoco; y en ello el problema de la agresión resulta particularmente significativo y paradigmático. Sin abandonar sus premisas, el etologismo jamás podrá dar cuenta de lo auténticamente específico y singular de nuestra agresión. Y no podrá hacer precisamente por el olvido a que condena a los procesos históricos y culturales en los que se inserta el hacer humano.»{17}
Y esto dado justamente que, en rigor, este hacer (para decirlo al aristotélico modo: esta praxis pero también esta poiesis), en tanto sea entendido como conducta operatoria, proléptica y normada no puede desligarse del contexto al que remite y que es, de suyo, fruto del proceso mismo de confluencia de los diferentes cursos biológicos, históricos, culturales, &c., que engranan en la conducta agresiva humana provocando con su refundición, una transformación anamórfica de la propia agresión antropológica, lo que, por ende, desemboca en un despegue con respecto al género animal. El comportamiento agresivo del ser humano no podrá en conclusión, ser explicado ya desde el solo plano genérico, etológico o zoológico (aunque tampoco, faltaría más, de espaldas a él). La reducción etologista de la agresión humana a la animal se mantiene, por el contrario, como incapaz de hacer justicia a las exigencias marcadas por tal transformación; y si ello es así esta circunstancia se deberá –acusa Tresguerres– a que etólogos y sociobiólogos sostienen sus posiciones ateniéndose al manejo de una lógica de cuño porfiriano (y no plotiniano) fundada en totalizaciones distributivas (a base de partes dairológicas):
«El etologismo, sin embargo, insiste en dibujar esa línea recta, porque el ámbito lógico en que se mueve es el de las especificaciones porfirianas (tal es el daño que la lógica de Porfirio continúa haciendo en las explicaciones modernas de la relación del hombre con los demás animales). Desde esta perspectiva, el cómo y el por qué de la violencia humana no pueden responderse más que reduciendo la agresión del hombre a categorías animales. Así, el instinto de agresión (en el caso de Lorenz, pero lo mismo podría decirse de las posiciones más moderadas de Eibesfeldt o Wilson) es considerado una propiedad genérica que se va desplegando distributivamente, mediante diferencias específicas, hasta llegar al hombre, cuya agresividad, sin perjuicio de sus peculiaridades, es esencialmente la misma que la de los peces del coral, pongamos por caso.»{18}
Ahora bien, se hace preciso reconocer que si concedemos a los etólogos la justificación de semejante reduccionismo, no quedará más remedio que conceder también que la pregunta por el «ser» del hombre (la interrogación, eminentemente kantiana, por lo que el hombre sea) habrá dejado de figurar como un problema filosófico en la medida al menos, en que el propio hombre no podrá ya considerarse tanto una Idea cuanto un concepto, una Categoría. Ante una tal tesitura, la sabiduría filosófica (la Antropología Filosófica) podrá, con toda comodidad, ser excluida por razón de su «impertinencia» del problema de la agresión humana.
Pero, una vez desestimadas{19} por insuficientes, tanto la salida etologista como la ambientalista; ¿dónde habrá que buscar una explicación sostenible de los orígenes y de la esencia de la conducta agresiva, tal que permanezca hábil ante el trámite de recubrir enteramente los fenómenos que se dibujan en el horizonte? No ciertamente, nos señala Tresguerres, en una suerte de reparto amistoso que, sin desbordar los estrechos confines de un eclecticismo acríticamente postulado, proceda entregando «a cada quien lo suyo» (no sabemos desde qué criterio privilegiado) o practique una superposición sincrética (y absolutamente oscurecedora por armonista) de «genes» (Nature) y «ambiente» (Nurture). No. Tampoco, desde luego, se trata de «mirar para otro lado», como si fuese hacedero encontrar alguna respuesta en una dirección distinta a las consideradas hasta ahora y ello, dado entre otras cosas, que –tertium non datur– no subsiste ningún «otro lugar». Así, en resumidas cuentas:
«(...) la verdad no se encuentra aquí en una especie de término medio. No basta encajar lo que dicen uno con lo que afirman los otros para resolver el problema. Decir, por ejemplo, que, como los dos tienen razón, la respuesta es que el hombre es agresivo por Naturaleza y por Cultura, sería una respuesta bien pobre y para la que nos podíamos haber ahorrado tantas palabras.»{20}
Habrá que contar necesariamente con los materiales que nos han salido al paso en la discusión precedente (la «genética» y el «ambiente», «lo innato» y «lo aprendido») sólo que reorganizados en un plano diverso al que han venido ateniéndose las respuestas procedentes tanto de la concepción innatista como de la tradición ambientalista, y será en todo caso menester la corrección de los fermentos hipostatizadores (metafísicos) que subyacen en ambas líneas doctrinales. Ésta justamente es la tarea que Tresguerres va a acometer a partir de aquí, adoptando –como hemos dicho en repetidas ocasiones a lo largo de nuestro trabajo– la perspectiva propia de la Antropología Filosófica Materialista.
El «Hombre», suponemos, no queda agotado exhaustivamente por ningún campo positivo en particular (no forma parte de la esfera de las Categorías) y esto, fundamentalmente, dado que se mantiene presente en varios, los atraviesa trascendentalmente a la manera de una auténtica Idea filosófica entretejida ontológicamente, por lo demás, con otras muchas (así Ideas como las de «espíritu», «persona», «sociedad», «individuo», «mundo», «alma», «cuerpo» y muchas más); su exhumación por tanto, sólo podrá llevarse a cabo desde la óptica de la Antropología Filosófica (y no de las Antropologías categoriales o de una «Antropología General» tan fantasmal como quimérica, meramente intencional en todo caso){21}. Con esto no se pretende afirmar, entiéndase bien, que la Filosofía aparezca como autorizada a desentenderse de los resultados que las ciencias efectivas puedan suministrar; al contrario: sólo desde los materiales que arrojan unas tales disciplinas (a su vez distribuidos según cercos categoriales gnoseológicamente muy heterogéneos){22} podrá una verdadera Antropología Filosófica –y, a fortiori, una Antropología Filosófica verdadera– pretender iniciar su regressus desde los fenómenos del conjunto de referencia. Todo ello, concluimos, nos pone delante de la exigencia de contar inexcusablemente con el darwinismo, con la teoría de la evolución por selección natural, con los saberes biológicos en general, que no dejan lugar a dudas en torno a la animalidad del ser humano (por lo que, evidentemente, el interés de los análisis etológicos y sociobiológicos difícilmente podría ser mayor). Pero, y esta es la cuestión de mayor importancia en este punto, también es cierto que junto a las propiedades cofluyentes (por refluencia o por efluencia) rastreables desde dentro de la generalidad zoológica, subsisten, en el caso del hombre, propiedades difluyentes que no son meramente parangonables con las que definen otras especies y de las que no puede darse cuenta en términos de distribución de rasgos biológicos, aunque sea al modo de las «diferencias específicas» que en el marco del árbol porfiriano recortan el «género próximo»{23}. Antes al contrario, tales propiedades exigirán, al menos si queremos hacernos cargo adecuadamente de las mismas, su consideración mediante especificaciones transgenéricas o metagenéricas (no subgenéricas o cogenéricas, i. e., intragenéricas), motorizadoras de suyo, de un «despegue» dialéctico (una metábasis) que saca al ser humano «fuera» (aunque no del todo: la metábasis no conlleva la anulación del género) del «reino animal» –lo que es tanto como bloquear el engullimiento de la antropología por parte de la zoología–. Este proceso dialéctico toma pie en la anamórfosis refundidora de los mismos rasgos cofluyentes, zoológicos y etológicos, que provienen del tronco genérico. Un planteamiento de este tipo conduce a importantes conclusiones en lo que tiene que ver con el modo cómo hayamos de concebir el delineamiento doctrinal de la propia Antropología Filosófica. Para decirlo citando un certero párrafo de Tresguerres:
«Pero una perspectiva materialista en Antropología significa también que cuando hablamos de «Hombre» se niega la eficacia de destacar –analíticamente– distintas características aisladas (bipedismo, lenguaje, aumento de la capacidad craneal, &c.) que puedan servir de líneas divisorias entre el hombre y los animales, porque el hombre lo entendemos como resultado de un largo proceso –dialéctico– en el que se dan cita y confluyen diversos rasgos que suponen otras tantas líneas divisorias, las cuales por sí mismas, esto es, aisladamente, son incapaces de explicar su ser y sus peculiaridades. Es de la confluencia de todos estos rasgos (físicos unos, espirituales otros) que constituyen el material antropológico, de donde brota la especificidad humana.»{24}
Así las cosas, no será tanto «el Hombre» lo que configure el objeto de la Antropología según el Materialismo Filosófico, cuanto el propio material antropológico, un terreno anguloso, cubierto por una maleza tan tupida como arracimada que cabe organizar, empero, «geométricamente» (Geometria Idearum) a través de los tres ejes que articulan su contexto ontológico envolvente (lo que Gustavo Bueno conoce bajo el rótulo de espacio antropológico{25}). Por eso justamente cabe señalar –para aprovechar la célebre fórmula de Marx– que el hombre «no es un ser abstracto, agazapado, fuera del mundo», una realidad per-fecta a la que fuera posible desvincular de la historia; más bien nos encontramos ante una realidad que sólo se nos aparece in fieri; sin que tenga por lo tanto, sentido alguno procurar aislar una «naturaleza» humana que, subyacente al propio devenir histórico, hubiese aparecido abruptamente en un momento dado del curso evolutivo. Estas conclusiones muestran una inusitada potencia disolvente en relación al etologismo, pero también en lo tocante al ambientalismo, toda vez que éste mismo (en sus diversas modulaciones) parece atenerse a una concepción de la «naturaleza humana» que aunque definida por decirlo así, via negationis{26} (mens tam quam tabula rassa –Locke–, «el hombre no tiene naturaleza tiene historia» – Ortega), se mantiene externa al propio curso histórico igual que si se tratase de un sub-strato que sólo en un momento secundario (y para decirlo de algún modo: per accidens) deviene.
Bien, pero ¿qué tiene –se nos preguntará– qué ver exactamente esta larga digresión antropológica con el problema de la agresión? Pues mucho, ahí está la cosa:
«(...) la tesis que mantenemos es que tal problema ha de ser planteado en los mismos términos en que es preciso formular la pregunta por el hombre. Lo decisivo no es tanto la cuestión de sus orígenes como el proceso en el que se constituye en distinta de la animal. No se trata, pues, de si es innata o aprendida –en cierto sentido, probablemente es las dos cosas–, si forzosamente ha de ser colocado en el «cajón» de la Naturaleza o en el de la Cultura (lo que es ya una forma metafísica de abordar el asunto), sino de examinar cómo han ido apareciendo en el comportamiento agresivo del ser humano propiedades sin paralelo en la agresión animal (propiedades difluyentes).»{27}
Teoría filosófico materialista de la agresión humana
Con los mimbres señalados, Tresguerres puede a partir de aquí abordar un trámite imprescindible en vistas al escudriñaje filosófico de la Idea de agresión, a saber: el diseño de una tipología crítico-sistemática de los enfoques disponibles acerca de la agresión humana; esta tipología (una auténtica teoría –filosófica– de teorías de la agresión) mostrará como podrá comprobarse, potencia suficiente para reducir entre sus márgenes tabulatorios, otras clasificaciones tentativas de pregnancia más reducida (pensemos ante todo en la oposición ambientalismo-innatismo sobre la que ha venido pivotando en gran medida, la controversia que nos ocupa). Atendiendo a la teoría de los géneros que se sostiene desde el Materialismo Filosófico vale distinguir ante todo –y es Alfonso Tresguerres quien lo hace así{28}– dos grandes rúbricas generales:
Teorías intragenéricas de la agresión humana: Serían intragenéricas aquellas teorías que recogen exclusivamente los ingredientes cofluyentes (sean efluentes, sean refluentes) de la violencia antropológica, remitiéndola por tanto a los rasgos genéricos presentes en la agresión animal. La agresión es tratada como una totalidad distributiva que se replica o modula, que se reitera –porfirianamente– en sus notas características, recorriendo cada una de sus partes (dairológicas): agresión animal, humana, &c. Ello no quiere decir que la agresión humana, qua especificación del género desplegado, no revista caracteres distintivos, «diferencias específicas»; al contrario, ello podrá ser así (en el caso de las teorías subgenéricas basadas en las propiedades efluentes) sin perjuicio de lo cual, tales «diferencias» deberán ser reabsorbidas por el género al que la especie pertenece y que no puede en manera alguna desbordar.
Teorías transgenéricas o metagenéricas: sin negar en modo alguno que la agresión humana presente propiedades cofluyentes en relación a la animal, las teorías transgenéricas acusan también otros rasgos difluyentes capaces de rebasar –por obra de un proceso de «refusión» anamórfica– el género a través de una metábasis.
Tanto las doctrinas innatistas (etologistas) como las posturas ambientalistas, deberán ser tipificadas bajo la primera de las rúbricas (serían teorías intragenéricas en sendos casos). Una teoría filosófica materialista (en cuanto no formalista) de la agresión solamente podrá llevarse a efecto, como teoría transgenérica y ello dado entre otras cosas, que sólo una concepción transgenérica aparece como hábil en vistas a dar razón fielmente de los fenómenos de referencia, sin desfigurar ni deshacer su fisonomía específica. Según pone de relieve Tresguerres:
«En el hombre, por sofisticada que sea la forma como se manifiesten tales propiedades, no van más allá del horizonte puramente genérico y son, a lo sumo, diferencias específicas, pero no exclusivas, con lo que en ningún caso se alcanza aquella dimensión transgenérica, que es la única (digámoslo otra vez) desde la que no se borran los materiales (o algunos de ellos: los más significativos, en todo caso) del conjunto fenoménico de referencia.»{29}
Arribado el autor a este término, es llegado el trance de remontar los fenómenos, emprendiendo un regressus sobre ellos, con el fin de acceder al plano esencial (aunque, claro, ya sabemos que no se trata precisamente de quedarnos a «reposar» en un exento mundo hiperuránico ni nada por el estilo. El imprescindible trámite regresivo nutre a la conciencia filosófica para mejor luego progresar sobre el plano fenoménico). La cuestión central que se abre camino es la siguiente: ¿cuál es la esencia de la agresión humana? La tesis central de Tresguerres (y estamos a mi juicio, ante uno de los núcleos cordiales del libro comentado) una vez cifrada la agresión como un género plotiniano, consistirá en la determinación de la misma bajo el esquema propio de una esencia procesual, dialéctica (no megárica) y en tanto que procesual sólo en el desenvolvimiento de sus partes atributivas –y no «por debajo» o «por encima» de estas mismas– nos será dada la misma esencia que rastreamos. A su vez, la pregunta por una esencia genérica presupone tres problemas interconectados: el problema del núcleo, el problema del cuerpo y el problema del curso. Atendámoslo uno por uno{30}:
El Núcleo o «género generador», del cual la esencia dimana o «fluye», dota a la esencia misma de una unidad holótica haciendo ligazón de sus partes heterogéneas en cuanto generadas a partir de él.
Pero la esencia aparece como un «género generado» en desarrollo, movedizo. El Cuerpo de la esencia está constituido por las determinaciones (en función de diversas capas) de ésta que, externas al Núcleo, lo arropan, lo envuelven. Para el caso que nos ocupa, las capas del núcleo podrán ser analizadas al calor de los ejes que configuran nuestro tridimensional espacio antropológico.
El Curso lo componen las fases de la esencia que especifican su desenvolvimiento evolutivo.
El Núcleo de la agresión
Dicho esto, procedemos a reproducir sumariamente, eso sí (dado que esta reseña nos está quedando ya muy extensa, acaso demasiado), el aislado al que Tresguerres somete al Núcleo (o «género generador») de la esencia genérica de referencia No hace falta decir que muchos de los análisis contenidos en El Signo de Caín –y algunos de ellos sin duda centrales– se nos quedarán, por exigencias del «guión» diríamos, en «el tintero».
Según reconstruye Alfonso Tresguerres, la agresión aparece ante todo como una relación binaria establecida entre dos individuos, de tal forma que (xAy). Ahora bien, ¿quién es (x) y quién es (y)? O dicho de otro modo: ¿qué individuos pueden ocupar el lugar del agresor y cuáles otros el de agredido? Veamos:
Resulta central notar que la variable (x) sólo la puede ocupar un sujeto operatorio capaz de actuar sobre el medio, y en particular sobre otro sujeto operatorio (y), al través de las adaptaciones filogenéticas (anatómicas, morfológicas, &c.) propias de un organismo que operan en un entorno apotético (distal) –precisamente el entorno en que se desenvuelve la escala característica de la etología, considerada desde un punto de vista gnoseológico–. Ciertamente sólo en un medio apotético tiene sentido desenvolver conductas tales como las de «acecho», «ataque», «persecución», imbricadas internamente a la idea de agresión. Pero, es así que un sujeto operatorio no puede tampoco operar apotéticamente al margen de un cierto desarrollo evolutivo, biológico (un desarrollo que incluye la presencia de órganos receptores distales tales como puedan serlo el «ojo de los vertebrados», o el «ojo compuesto» de los insectos, &c.). La conducta agresiva además de apotética, comparece como movilizada por planes y programas, por «proyectos» conformados por el agresor a una cierta escala; con ello, la conducta agresiva quedará calificada de proléptica, «teleológica».
En lo que concierne a (y): también suponemos que el papel de agredido no puede adoptarse si no por otro sujeto operatorio, apotético y proléptico capaz de responder a la conducta de (x) mediante la defensa o la fuga. Esto quiere decir, sobre todo, que aunque no quepa afirmar que (A) constituye una relación simétrica, habrá en todo caso que reconocer que, al menos, sí lo es recíproca. Tras este desentrañamiento la tesis de Tresguerres coloca el Núcleo de la relación binaria agresiva (xAy) en:
«(...) cualquier conducta operatoria y proléptica del agresor (x) que rompe un estado de equilibrio previo en el agredido (y) obligándole a preocuparse por la integridad y conservación de su propio cuerpo, bien porque lo amenaza directamente, bien porque impide la satisfacción de una serie de necesidades básicas para que esa integridad y conservación alcancen un nivel óptimo.»{31}
En base a una tal recomposición del Núcleo a nuestro autor le será dado, dibujar así mismo, una tipología clasificatoria de las conductas agresivas en función de los individuos que hayan de tomar la posición de (x) y de (y) respectivamente:
Cabrá hablar, verbigracia, de agresión subjetiva o pseudoagresión («falsa agresión» diríamos) en aquellos casos en que o bien el «agresor» o bien el «agredido» no constituyen tanto verdaderos sujetos operatorios y prolépticos cuanto objetos «naturales» o «técnicos» caracterizados por su ajuste a los principios de la «racionalidad alfa operatoria» (un rayo que «ataca» al ciervo, una «liebre mecánica» perseguido por un perro). En este contexto, el sujeto operatorio arrostraría una «apariencia» de agresión pero no una agresión verdadera.
En lo que se refiere a la agresión objetiva en la que tanto (x) como (y) son sujetos operatorios, vale diferenciar por un lado la conducta agresiva directa e indirecta; por otro habrá que distinguir la agresión interespecífica de la intraespecífica. Dentro del «reino animal» la agresión directa interespecífica se realizaría ante todo como caza y como lucha; la agresión directa intraespecífica aparecería fundamentalmente como lucha (una lucha sin duda alguna menos cruenta –la más de las veces ritualizada– como lo han hecho ver repetidas veces los etólogos, que la que se establece entre especies). Por otro lado, la agresión indirecta tanto interespecífica como intraespecífica se manifiesta en su modalidad básica de amenaza.
Para el caso del hombre, la agresión intraespecífica indirecta también presentaría como modalidad fundamental, la amenaza; sólo que la amenaza humana no puede ser desconectada de un contexto metagenérico, cultural, histórico:
«Pero lo verdaderamente importante no es el hecho de que haya una mayor complejidad de las amenazas o que sus variedades sean más numerosas (esto no nos situaría fuera del nivel intragenérico), sino éste otro: que en el hombre las razones por las que se producen muchas de esas amenazas sólo pueden ser comprendidas histórica y culturalmente.»{32}
Pero es en el capítulo de la agresión humana de cuño intraespecífica directa y de la agresión interespecífica del hombre, donde nos encontramos con las más patentes manifestaciones de los aspectos metagenéricos de la violencia antropológica; como tendremos ocasión de señalar, en este sentido emergen conductas que no pueden obtener cumplida explicación al margen de la apelación a auténticas anamórfosis del Núcleo tales que éste queda negado, por virtud del propio desarrollo del Curso tal como lo propicia la acción de las diferentes capas del Cuerpo. Baste aclarar de momento, que la agresión intraespecífica humana se desgrana para empezar según los ejes del espacio antropológico, en agresión circular, radial y angular. En principio, parece claro que toda agresión intraespecífica humana consumaría la figura de la agresión circular (hombre-hombre), empero, el asunto no es tan sencillo como todo eso una vez nos atenemos a la oposición entre las perspectivas emic y etic. En este sentido, la tipología manejada hasta este punto no se compadece demasiado bien de las rugosidades del terreno:
«Esta es una de las razones por las que pensamos que para recoger adecuadamente los aspectos más significativos de la agresión humana no resulta apropiada la mera distinción entre agresión intra e interespecífica, sino que es mucho más fuerte aquella tipología que, atendiendo a los ejes del espacio antropológico, hablaría de agresión circular, agresión angular y agresión radial. Toda agresión intraespecífica es, desde luego, agresión circular (etic), pero ¿qué sucede con aquellas agresiones intraespecíficas radiales y aun angulares (emic)? ¿no apuntarán nuevamente hacia aspectos metagenéricos de la violencia humana?»{33}
¿Qué decir, de otro lado, de la agresión interespecífica en la que (x) es un ser humano? También cabe detectar aquí una bifurcación coordinable con los ejes del espacio antropológico, en función de la cual subsistiría junto con la agresión (la caza o la lucha) radial (la que afecta a los animales en tanto son vistos como semovientes fuentes de «proteínas» o en cuanto que meros «centros de peligro»), otro tipo de violencia interespecífica, de índole angular que toma a título como términos suyos, a los animales numinosos qua centros generadores de inteligencia y voluntad (Gustavo Bueno).
El Curso de la agresión
Además de lo dicho, El Signo de Caín ensaya también un recorrido por el propio Curso de la esencia genérica delimitada; un itinerario reconstruible al través de sus sucesivos avatares anamórficos. Las transformaciones evolutivas del despliegue generado por el Núcleo (cuando sobre éste actúan, los ingredientes integrantes del Cuerpo ) propician como ya sabemos auténticas Metábasis que podrán desembocar, en buena dialéctica, en la liquidación del mismo «género generador» desde el que dimanan las especificaciones evolutivas de la esencia.
Para el caso de la esencia de la conducta agresiva, su curso atravesará dos fases distintas, a saber: la agresión animal y la agresión humana. A su vez, pueden detectarse sendos desarrollos principales de la fase humana como lo son respectivamente, la agresión bárbara y la civilizada. En cuanto a lo que al Cuerpo se refiere, éste mismo aparecerá configurado por las diversas determinaciones circulares, radiales y angulares que, como ya hemos señalado, ocasionarán la consumación de las Metábasis sobre el Núcleo, su «salida de quicio».
Vista en el momento animal de su curso, la agresión aparecería recubierta por unas Capas en cuya determinación resultarán decisivos los imperativos radiales (a los que han venido haciendo justicia los etólogos: reproducción, territorialidad, defensa de la progenie, depredación, &c.) del «espacio zoológico», enteramente inmersos por demás en un proceso darwiniano de «lucha por la vida», de «selección natural». La primera transformación respecto a la agresión genérica, animal (con la aparición de las propiedades transgenéricas que este mismo viraje lleva aparejado) puede situarse en el paleolítico superior, en las comunidades de cazadores y recolectores, cuya escasa complejidad política (se habla de sociedades descentralizadas, de comunidades «igualitarias», de liderazgos basamentados en grandes hombres o en carismáticos jefes sin poder, &c){34} ha otorgado a los ambientalistas, un generoso pábulo para especular acerca de «culturas no agresivas» en referencia a los bosquimanos, los esquimales o los pigmeos. Alfonso Tresguerres sin embargo, aporta una lectura distinta y –se nos antoja– más potente de tales hechos:
«Tal como hemos definido la agresión, es imposible suponer que se halla ausente de cualquier pueblo, por sencilla que sea su organización social y cultural. La que sucede en los pueblos cazadores y recolectores es mucho más simple que la que caracteriza a otras organizaciones sociales más avanzadas. Se encuentra mucho más próxima a la agresión genérica (a la «pacífica agresión» de muchas especies animales), y contemplados desde un siglo que ha conocido dos guerras mundiales, resulta comprensible que se nos presenten como pueblos pacíficos.»{35}
Ello, empero, obliga a concluir que:
«(...) aparece aquí algo muy curioso: y es que, según esto, no eran menos agresivos por ser más humanos sino pero serlo menos (si se puede decir así), por compartir las mismas necesidades que el resto de las especies animales. Lo que viene a reforzar algo que ya hace rato que venimos sospechando: que no es nuestra agresión distinta a la de otros animales porque seamos hombres, sino que, al contrario, somos hombres, entre otras cosas, por ser distinta nuestra agresión.»{36}
Por apalabrarlo con la certera consigna engelsiana: «no es el hombre el que descubrió el fuego, el fuego descubrió al hombre.»
Paulatinamente, y a partir del neolítico, van apareciendo hallazgos tales como la domesticación de plantas y animales, la sedentarización, la emergencia de ciudades, la propiedad privada, la institución de clases sociales, élites políticas, estratos sociales que acomodan una casta de «especialistas a tiempo completo en lo sagrado», &c. Tales determinaciones insertables en los ejes radial y circular del espacio antropológico, coadyuvan sin duda ninguna a la transformación del Núcleo de la agresión en su tránsito hacia la violencia civilizada (y en particular hacia la modulación acaso más característica de esta misma: la guerra). Con todo, serán los elementos provenientes del eje angular los que determinen la agresión antropológica de manera tal, que la misma distinción «intra/interespecífica» quedará enteramente inutilizada. En efecto el ser humano puede relacionarse con los animales no humanos en dos direcciones alternativas e inconmensurables:
«El hombre, en efecto, mantiene con los animales no sólo una relación radial, sino también angular. En ella, el animal no es visto como una fuente de proteínas o como un peligro natural al que es menester sustraerse por cualquier medio, sino como un numen al que se siente ligado (religado). Se trata, pues, de una relación de carácter religioso que determina y explica, en gran medida, importantes dimensiones del comportamiento del hombre para con otros animales incluidos, desde luego, algunos comportamientos agresivos que en modo alguno pueden ser considerados caza ni tampoco simple lucha: es el caso de las muertes de animales con fines de sacrificio ritual, el caso también de algunas modalidades de totemismo, y, mucho más familiar para nosotros, el caso de la corrida de toros. Actividades de este tipo, de las que han desaparecido toda referencia a las notas y funciones de la agresión genérica, son las que englobaríamos en la agresión angular que (no haría falta decirlo) se constituye mediante la metábasis a un nivel metagenérico, y cuya importancia en el ámbito de la Filosofía de la Religión quisiéramos subrayar.»{37}
Cuando estos tres ejes entreverados en espacio antropológico, se reaplican sobre el contexto de la agresión humana intraespecífica, resulta una distinción decisiva e inexcusable: ciertamente, desde el punto de vista etic, toda agresión antropológica dirigida en un sentido intraespecífico deberá ser catalogada bajo el rótulo de la violencia circular (dado que es así que tanto el agresor como el agredido son igualmente hombres, seres humanos, Homo Sapiens Sapiens) sin embargo, emic, tales interacciones también podrán ser «vivenciadas» por el agresor como episodios de agresión radial (si es que el agredido se aparece al agresor a título de «parte» impersonal de la naturaleza) o bien como casos de agresión angular si es que la víctima comienza a poder decantarse como un numen real término de una religación (religiosa) de cuarto género.{38} Ya Eibl Eibesfeldt nos puso sobre la pista del proceso de pseudoespeciación cultural que tiene lugar cuando la agresión intraespecífica se convierte (emic) en agresión predatoria por obra de la delimitación cultural de las comunidades humanas (que, llegado el caso, pueden incluso llegar a reservar para sí mismas, la atribución del término «hombre»){39}. Esta nueva anamórfosis de la agresión nuclear implica entre otras cosas que:
«(...) aquellas agresiones circulares que son entendidas como agresiones radiales o angulares (emic) no pueden ser interpretadas sin más como agresión intraespecífica sencillamente porque no son agresión intraespecífica, aunque agresor y agredido sena igualmente humanos, y ello es así, porque el primero actúa realmente como lo haría ante un animal, no ante un hombre.»{40}
A esta luz, juzgamos muy conveniente recordar que según la Filosofía Política de Gustavo Bueno, las capas corticales de los cuerpos de las sociedades políticas, ponen en relación a las mismas con otros contenidos (otros hombres sin duda, sólo que concebidos sub specie animales numinosos) determinados extra-muros a la sociedad de referencia, de modo que podrá entenderse bien, la circunstancia de que la misma capa cortical se forme desde el «suelo nutríceo» constituido por el eje angular del espacio antropológico y no tanto del radial (en torno al cual se origina la capa basal) o del circular (que da origen a la capa conjuntiva).
Para ir acabando, sólo nos resta decir que no queremos dar por finiquitada nuestra extensa recensión, sin antes encarecer con toda la energía que nos sea posible, la lectura del importante libro presentado; una importancia a la que –esperamos– haber hecho la debida justicia en las páginas precedentes.
Notas
{1} Acerca de la polémica entre conductismo y psicoanálisis véase H. J. Eysenck, La rata o el diván (conductismo frente a psicoanálisis), Alianza, Madrid 1979. Para las disputas intercategoriales habidas en el contexto de la conducta animal es muy recomendable consultar el manual de R. Boakes, Historia de la psicología animal: de Darwin al conductismo, Alianza, Madrid 1989; también puede verse la presentación al affaire «Skinner-Hernstein» que Tomás R. Fernández publicó bajo el título «Conductismo y etología», Estudios de Psicología, nº 1, págs. 40-45.
{2} Y sin embargo algunas de tales posturas «mediadoras» parecen escorarse al menos de modo larvado, como de matute, hacia el innatismo, otras hacia el ambientalismo, &c. Es decir que la afectada «equidistancia» puede romperse desde dentro con harta facilidad.
{3} Sobre las ideologías irenistas que subyacen a la base de las propuestas «interdisciplinarias» y «transdisciplinarias» resulta de lo más interesante detenerse en el artículo de David Alvargonzález, «Transdisciplinariedad», en El Catoblepas, nº 11, pág. 12.
{4} A quien desde luego huelga presentar ante los lectores de El Catoblepas puesto que ellos mismos pueden seguir mes a mes su «Guía de perplejos» en las páginas de esta misma revista, así como sus estimables colaboraciones en otras secciones de nuestra publicación. Tampoco harán falta excesivas presentaciones a quien se mantenga mínimamente al tanto de los avatares que atraviesan al propio materialismo filosófico y ello dado entre otras cosas que precisamente a nuestro autor, se le deben algunos de los desarrollos más importantes del sistema (véase, por ejemplo, su imprescindible libro Los dioses olvidados. Caza, toros y filosofía de la religión, Pentalfa, Oviedo 1993; véanse también sus trabajos publicados en El Basilisco, &c.). Por su cercanía a las temáticas a las que El Signo de Caín está dedicado (y a las que por cierto, nuestro autor consagró además su tesis doctoral dirigida por Gustavo Bueno Martínez), juzgamos obligado recomendar la lectura de otro trabajo de Alfonso Tresguerres, «Antropología y agresión. Notas para un análisis filosófico», en El Basilisco, nº 3 (2ª época), págs. 17-28.
{5} «En efecto: o bien la concatenación entre los fenómenos del conjunto de referencia tiene lugar de suerte que sean los mismos fenómenos (la materia, el contenido) aquellos que se vinculan unos a otros según formas identificadas con los mismos tipos de enlace; o bien esto no ocurre así, si es que los fenómenos no se entretejen por sí mismos (según sus propios contenidos) sino por formas conceptuales lejanas o vagas o porque las Ideas no se entretejen a través de los fenómenos pertinentes, sino solamente a través de algunos momentos suyos, de suerte que pudiera decirse que son formas vacías, sino ya de todo contenido (puesto que esto sería imposible), si de aquellos que se consideran pertinentes.» Gustavo Bueno, «Materialismo filosófico como materialismo metodológico», prólogo a Alfonso Fernández Tresguerres, Los dioses olvidados. Caza, toros y filosofía de la religión, pág. 21
{6} Alfonso Fernández Tresguerres, El Signo de Caín. Agresión y naturaleza humana, Eikasía, Oviedo 2003, págs. 41-42.
{7} Es lo cierto por otra parte, como reconoce Tresguerres, que muchos de los autores que caen bajo el alcance de este rótulo protestarían ante su inclusión dado que «muchos de ellos afirman en repetidas ocasiones que el hombre es más que un animal» (pág. 31). Con todo, en rigor, habría que tomar esta declaración de intenciones sólo cum granu salis puesto que «lo supuestamente específico del hombre aparece en su argumentación como una diferencia zoológica entre otras posibles sin rebasar en ningún momento los límites de la biología.» (ibídem)
{8} Alfonso Fernández Tresguerres, op. cit., pág. 31.
{9} Alfonso Fernández Tresguerres, op. cit., págs. 42-43.
{10} B. F. Skinner, Más allá de la libertad y la dignidad, citado por Alfonso Fernández Tresguerres, Op. cit., pág. 90.
{11} Un análisis crítico de la respuesta propia del materialismo cultural al problema de la agresión y de la guerra en Alfonso Fernández Tresguerres, Op. cit., págs. 76-83. Pueden encontrarse otros estudios más generales de la obra de Harris desde la perspectiva del materialismo filosófico en el artículo de Gustavo Bueno, «Determinismo cultural y materialismo histórico» en El Basilisco, nº 4 (1ª Época), págs. 4-28; así como en el libro de David Alvargonzález, Ciencia y Materialismo Cultural, UNED, Madrid 1989.
{12} Alfonso Fernández Tresguerres, Op. cit., pág. 93.
{13} Eibl Eibesfeldt sin ir más lejos, es uno de los autores más denodados en la brega contra el rusoniano «mito amable» del paraíso perdido. Puede encontrarse un desmontaje muy contundente de esta visión de las comunidades cazadoras en el capítulo cinco («La agresión intergrupal y la guerra») de su obra Guerra y Paz, Salvat, Barcelona 1995, págs. 134-181. Nos importan sobre todo los epígrafes segundo, tercero y cuarto cuyos títulos, de otro lado, no podrían, nos parece, resultar más resonantes a estos respectos: «Sobre el mito de la sociedad primitiva carente de agresiones», «Territorialidad y agresividad en los pueblos cazadores y recolectores» y «Malentendidos y prejuicios en antropología».
{14} Alfonso Fernández Tresguerres, op. cit., pág. 94.
{15} Podemos resumir estas posiciones sirviéndonos de las siguientes palabras de Roger Trigg, referidas a la concepción postmoderna de la naturaleza humana, tam quam tabulla rassa: «Como consecuencia de estos planteamientos, se recela mucho de todo intento de salirnos de nuestro contexto histórico y hacer generalizaciones sobre la naturaleza humana. Somos, se dirá, criaturas de nuestro tiempo y lugar. No hay «grandes cuentos» que contar sobre la naturaleza del hombre y sobre el lugar que ocupamos en el mundo. Nuestras ideas están condicionadas por quiénes somos y dónde estamos. No podemos trascender nuestro particular punto de vista. Somos criaturas del contexto y de la historia. Se rechaza incluso la idea misma de que se pueda decir algo específico de la naturaleza «humana». No existe, se dirá, ninguna «esencia» humana que atraviese las culturas y los períodos históricos.» (Roger Trigg, Concepciones de la naturaleza humana. Una introducción histórica, Alianza, Madrid 2001, pág. 262.)
{16} Alfonso Fernández Tresguerres, op. cit., pág. 107.
{17} Alfonso Fernández Tresguerres, op. cit., pág. 109.
{18} Alfonso Fernández Tresguerres, op. cit., pág. 110.
{19} Aunque también, claro está, una vez recogido el «meollo» que en ambas concepciones subsiste como aprovechable.
{20} Alfonso Fernández Tresguerres, op. cit., pág. 145.
{21} En efecto, como dice Tresguerres: «'Hombre' no es, pues, una Categoría, sino una Idea, cuyo análisis no puede hacerse sin la Biología, pero tampoco sólo con ella. Creo que puede afirmarse sin titubeos que la idea de «Hombre» desborda al categoría biológica de la que hemos de partir, y acaso con esto basta para concluir que la pretensión del etologismo se halla injustificada y resulta insuficiente», Alfonso Fernández Tresguerres, op. cit., pág. 120.
{22} Inter alia: etología, etnología, antropología política, psicología, pre-historia, historia fenoménica, sociobiología, sociología, economía política, saberes praxiológicos militares o jurídicos, &c., &c.
{23} Veamos como lo resume Gustavo Bueno: «En efecto, la diferencia específica (la racionalidad, el espíritu) debería ser contemplada como una diferencia zoológica entre las otras (racionalidad aparece lógicamente del mismo modo que pentadactilia). Por tanto como una diferencia que habría de componerse armónicamente con las notas genéricas por vía genérica produciendo la separación respecto de las demás especies», Gustavo Bueno, El Animal Divino, pág. 195.
{24} Alfonso Fernández Tresguerres, op. cit., pág. 119. Véase también Gustavo Bueno, Alberto Hidalgo y Carlos Iglesias: «No deberíamos, pues, hablar de una línea divisoria sino más bien de múltiples y diversas líneas divisorias que, al alcanzar un cierto grado de complejidad, confluyen y dan lugar una escala muy característica», Symploké, Júcar, Madrid 1991 (3ª ed.), pág. 55.
{25} Cfr. Gustavo Bueno, «Sobre el concepto de espacio antropológico», en El Sentido de la Vida, Pentalfa, Oviedo 1996, págs. 89-114.
{26} «Donde el etologismo ha colocado un patrón de posibilidades genéticas (para atenernos a su versión más moderada), el ambientalismo ha situado una inmensa cámara vacía, una tabula rassa, para usar la conocida metáfora de cuño empirista, en que las circunstancias ambientales van inscribiendo la historia del individuo. En esa cámara se introducen los elementos históricos y culturales, que son los auténticos determinantes del comportamiento individual. Pero nada puede «introducirse» si previamente no ha estado «fuera», que sea, pues, externo y ajeno al receptor mismo», Alfonso Fernández Tresguerres, op. cit., pág. 214.
{27} Alfonso Fernández Tresguerres, op. cit., pág. 121.
{28} Alfonso Fernández Tresguerres, op. cit., pág. 124 y ss.
{29} Alfonso Fernández Tresguerres, op. cit., pág. 125.
{30} Alfonso Fernández Tresguerres, op. cit., págs. 143-144.
{31} Alfonso Fernández Tresguerres, op. cit., págs. 148-149.
{32} Alfonso Fernández Tresguerres, op. cit., pág. 155.
{33} Alfonso Fernández Tresguerres, op. cit., pág. 165.
{34} Véase a este respecto los estudios acometidos por los nombres principales del campo de la «antropología política»: Elman Service, Ted Lewellen, Collin Renfrew, Michael Mann, también Pierre Castles, &c.
{35} Alfonso Fernández Tresguerres, op. cit., pág. 171.
{36} Alfonso Fernández Tresguerres, op. cit., pág. 173.
{37} Alfonso Fernández Tresguerres, op. cit., pág. 176. Para toda esta temática, Cfr. Alfonso Fernández Tresguerres, Los dioses olvidados. Caza, toros y filosofía de la religión, Pentalfa, Oviedo 1993.
{38} Vid Gustavo Bueno, El Animal Divino, Pentalfa, Oviedo 1996 (2ª ed.), escolio 5 «Religión y religación». También debiera leerse con detenimiento el siguiente texto de Alfonso Fernández Tresguerres, «Dios en la filosofía de Gustavo Bueno», en El Catoblepas, revista crítica del presente, nº 20.
{39} Citemos otra vez al autor de El hombre preprogramado: describe Eibl Eibesfeldt en una de sus obras más acabadas: «(...) la evolución cultural, bajo la acción moldeadora de presiones selectivas análogas, imita la biológica en un nivel superior de espiral evolutiva. Así, la creación de las especies se corresponde con la pseudoespeciación cultural. Las culturas se delimitan las unas de las otras como si se trataran de especies diferentes. Para acentuar el contraste, los representantes de cada grupo se autocalifican de personas mientras niegan a los demás ese título o se lo confieren disminuido de valor. Esta evolución cultural se basa en preadaptaciones biológicas, por ejemplo el rechazo del 'extraño', que nos es congénito y que conduce al aislamiento del grupo», cfr., Guerra y Paz. Una visión desde la etología, Salvat, Barcelona 1995, pág. 131
{40} Alfonso Fernández Tresguerres, op. cit., pág. 177. A título de ratificación de este penetrante diagnóstico, en el contexto de la argumentación general del Materialismo Filosófico, vamos a reproducir un párrafo de Gustavo Bueno que nos viene, verdaderamente, ni que pintados para el caso que nos ocupa: «Según esto, las relaciones numinosas que, en el plano fenoménico se constaten, desde luego, entre los hombres, habrían de ser interpretadas filosóficamente, en el plano de la esencia (por tanto, en el plano de la moral normativa), como relaciones angulares. Como relaciones de los hombres con otros hombres, sin duda, pero en la medida en que estos manifiestan propiedades animales (genérico- determinativas)», El Animal Divino, págs. 213-214.