 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 15 • mayo 2003 • página 24
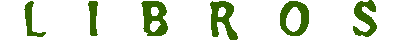
En torno al libro de Jordi Canal, El carlismo.
Dos siglos de contrarrevolución en España, Alianza, Madrid 2000
«¡Cómo recordaba Pedro Antonio los siete años épicos! Era de oírle narrar con voz quebrada al fin, la muerte de don Tomás, que es como siempre llamaba a Zumalacárregui, el caudillo coronado por la muerte. Narraba otras veces el sitio de Bilbao, «de este mismo Bilbao en que vivimos», o la noche de Luchana, o la victoria de Oriamendi, y era sobre todo de oírle referir el convenio de Vergara, cuando Maroto y Espartero se abrazaron en medio de los sembrados y entre los viejos ejércitos que pedían a voces una paz tan dulce tras tanto y tan duro guerrear. ¡Cuánto polvo habían tragado! (...)
—A Dios gracias –solía repetir–, pasaron esos tiempos. ¡Cuánto hemos sufrido por la causa!. ¡Qué de sacrificios! No me ha producido más que disgustos... ¡Valiente cosa sacamos de la guerra! Todo es bueno para contarlo... Paz, Paz, y gobierne quien gobierne, que Dios le pedirá cuentas al fin y al cabo.»
(Miguel de Unamuno, Paz en la Guerra, 1897)
«¡Españoles! El deplorable estado de nuestra amada patria y el eminente peligro en que se hallan la religión y el trono, por la casi consumada traición de nuestros gobernantes, han cubierto de luto el corazón de los buenos y llenado de terror a los menos fuertes de nuestros compatriotas. Es llegado el caso de ver inutilizados todos los esfuerzos que nos ha costado el restablecimiento del antiguo orden de cosas, porque este va a desaparecer de nuestro suelo según todas las apariencias. La sangre que vertieran en la última lucha nuestros más decididos campeones es ya olvidada, o es considerada por nuestros enemigos con el más escandaloso vilipendio. Lo peor de todo es que el mismo monarca, el mismo príncipe a quien hemos arrancado dos veces de la esclavitud comprando su libertad con nuestra propia sangre, Fernando en fin, es un activo instrumento de la más maquiavélica conspiración que jamás vieron los siglos, ¡Horrorizaos!»
(Manifiesto que dirige al pueblo español una Federación de Realistas Puros, sobre el estado de la nación y sobre la necesidad de elevar al trono al Serenísimo Señor Infante Don Carlos, 1827)
1
El 31 de agosto de 1839 se producía en Vergara el célebre abrazo entre Rafael Maroto (designado general de las fuerzas armadas carlistas en 1838 por el pretendiente Carlos María Isidro en sustitución de Juan Antonio Gergué) y el general Baldomero Espartero, caudillo de los ejércitos «cristinos» (amén de representante de la izquierda liberal española y afecto a la masonería), tal ocasión vendría a ratificar del modo más gráfico la rendición de buena parte del carlismo armado y la descomposición de las tropas leales a don Carlos en el norte de España (fundamentalmente en el bastión carlino configurado por Navarra y Vasconia) . Este episodio, empero, tampoco representó tanto el fin de la guerra como uno de sus más señalados puntos de inflexión en la medida en que la resistencia carlista –la propia de aquellas partidas que no habrían acatado la capitulación frente a los «liberales»– presente en otras zonas de España (Cataluña por ejemplo, pero ante todo los territorios limítrofes entre Aragón y Valencia, donde «la santa causa» había logrado atrincherarse en torno al liderazgo de Ramón Cabrera) no pudieron soportar las embestidas ulteriores de los ejércitos gubernamentales. En este sentido, el abrazo de Vergara y el consecuente final de los enfrentamientos en el norte, resultó casi definitivo al permitir a Espartero reorganizar sus tropas en aquellos frentes que se mantenían beligerantes. En todo caso y menos de un año después, la retirada de Ramón Cabrera, «el Tigre del Maestrazgo» y sus hombres a Francia el 6 de julio de 1840, marcaría al fin, la desmovilización de los últimos defensores de las pretensiones de don Carlos. Puede, para esa fecha, darse por concluida enteramente la primera guerra carlista («los siete años épicos» a los que se refiere Unamuno por boca de su personaje Pedro Antonio, en la cita que encabeza nuestro trabajo), la «primera guerra civil española» según la interpretación (acaso abusiva y tendenciosa) que del hecho sostuvo Rafael Gambra para 1956 en su folleto de Temas Españoles.
Más de un siglo después, el 9 de mayo de 1976, los conocidos acontecimientos de Montejurra –una montaña navarra cercana a Estella, que había sido escenario de una victoria militar lograda por las huestes de Carlos VII en 1873– servirían de privilegiado testimonio de la contradictoria situación a la que el mismo transcurso histórico ha terminado por conducir a la causa carlista. Como es bien conocido, durante el tradicional «Via Crucis» en el que participaba el mismo pretendiente al trono de España, Carlos Hugo de Borbón y Parma (bajo cuya dirección el Partido Carlista había virado hacia la «izquierda», la revolución social, el federalismo y la defensa del «derecho de autodeterminación»{1}); militantes de la Comunión Tradicionalista, de la Hermandad de ex combatientes, de la Unión Nacional Española (UNE) y de Fuerza Nueva –además de algunos miembros de la extrema derecha española e italiana, francesa y argentina como Steffano Delle Chiae, Giusseppe Calzona y Jean Pierre Cherid– erigidos en adalides de los «derechos» sucesorios de don Sixto Enrique de Borbón y Parma, llevaron adelante la llamada «Operación Reconquista» con el resultado de dos muertos –Aniano Jiménez Santos y Ricardo García Pellero– y múltiples heridos entre las filas de la «izquierda carlista». Este enfrentamiento puede ciertamente considerarse de algún modo como una «pelea entre hermanos» según el diagnóstico de Manuel Fraga Iribarne, a la sazón ministro de la Gobernación, sólo que no resultó por ello menos encarnizada. Todo lo contrario: en efecto desde el tradicionalismo, cabía considerar como «traidores» a los «carlistas de izquierda» que profanaban el Via Crucis de Montejurra. Así pareció entenderlo Ángel Onrubia, dirigente de la CTC de Sevilla:
«¿Qué tenían que hacer en Montejurra y en su Via Crucis, los que niegan a Dios y proclaman la desmembración de la Patria, los ácratas, los ateos, los separatistas y los servidores de la Internacional Comunista? ¿Con qué bandera, con qué derecho llamaba a esta convocatoria el llamado «Partido Carlista», renegando de sus tradiciones, de su historia y traidor a sus muertos.» (citado por Jordi Canal, pág. 384.)
Un tal tumulto aparece como sintomático, al menos en cuanto índice que permite detectar el enfrentamiento «a muerte» entre las dos tendencias principales destacables en el seno del carlismo de nuestros días: por un lado, la representada por la Comunión Tradicionalista Carlista (que ha venido a mantenerse fiel al tripartito lema que constituye el primer verso del Oriamendi: Dios-Patria-Rey legítimo), de otro, el «carlismo socialista» –en la línea del Partido Carlista– que sin perjuicio de reclamarse heredero de la historia misma del tradicionalismo español (entre otras cosas, de las partidas y los guerrilleros de 1833 y de 1872 aunque no tanto tal vez de los requetés de 1936) han conseguido elaborar un ideario en el que los pilares tradicionales de «Dios» («el altar», diríamos), «Patria» y «Rey» («el trono») se ven sustituidos por el «Socialismo» (sin que se precise tampoco demasiado esta idea tan lábil), el «Federalismo» (al modo anarquista –en la línea del proudhoniano Pi y Margall o del cantonalismo que coadyuvó a despeñar la eutaxia, ya de suyo muy débil, de la primera República Española– o socialdemócrata –Pascual Maragall, Odón Elorza, el «federalismo de libre adhesión» de Izquierda Unida, &c.–), y la «Autogestión» (¿al estilo del comunismo yugoslavo tal vez?). Además, los intereses legitimistas y sucesorios, del carlismo progresista parecen haberse apaciguado bastante con el paso del tiempo. De este modo, los Grupos de Acción Carlista (organizaciones armadas que tuvieron alguna presencia en el escenario político español durante la década de 1970, contactos con ETA incluidos) no daban prioridad a la cuestión de la forma de estado:
«Si la monarquía no ha de ser auténticamente Social, Representativa y Foral, no nos interesa. No consentiremos que vuelva a ser guarida de un sistema capitalista, o de aquellos que quieren seguir viviendo a costa de los muertos de la Cruzada.» (citado por Jordi Canal, pág. 375.)
En 1994, José Ángel Pérez-Nievas, entonces secretario general del Partido Carlista de Euskal-Herria, se desentendía directamente de las cuestiones monárquicas:
«El Partido Carlista no hace cuestión de principio la Monarquía. Es fundamental el socialismo, es fundamental la autogestión, es fundamental el federalismo. Ahora, ¿la guinda que haya de coronar este sistema? No es totalmente indiferente.» (citado por Jordi Canal, pág. 390.)
En tales condiciones no es difícil advertir, si se nos permite jugar con una fórmula de Juan Valera referida al Dios krausista, que estamos, ante un carlismo «que ni Carlos María Isidro reconocería con ser su padre» y que sólo puede mantenerse como emparentado con la «causa» de 1833, al precio de una grotesca desfiguración de la historia del mismo movimiento con el que se pretende entroncar.{2}
Entre estas dos fechas emblemáticas, se desenvuelve el grueso de la historia del carlismo. Una historia sin duda alguna sinuosa y atravesada por diversas anfractuosidades ideológicas y políticas (cismas como los constituidos por las escisiones nocedalistas, mellistas, carlo-octavistas, carlo-huguistas, sixsistas, &c., «repliegues tácticos», una actividad propagandística y periodística constante a la par que irregular, teóricos e ideólogos de la importancia de Manuel Polo y Peyrolón, Aparisi Guijarro, Vázquez de Mella, Manuel Fal Conde, Rafael Gambra, &c.) de la que el historiador Jordi Canal ofrece en el libro que reseñamos una útil y documentada exposición que aporta interesantes análisis del material histórico de partida.
2
Canal, remite oportunamente las raíces ideológicas del movimiento carlista a la tradición originaria del llamado «pensamiento político contrarrevolucionario». Una tradición que Carlos Schmitt consignó bajo la rúbrica de «teología política» (ateniéndose sobre todo a los planteamientos de José de Maistre, de Luis de Bonald o de Donoso Cortés) y que en España comienza a dibujarse –dejando al margen algunos precedentes de importancia de finales del XVIII como fray Fernando de Zeballos o el Padre José Rodríguez– en el contexto del enfrentamiento en la guerra de la independencia contra la exportación bonapartista (es decir, contra la izquierda prístina{3} en el momento imperialista de su despliegue) de la holización revolucionaria de 1789 al reino (absoluto) de Fernando VII. En el decurso de un tal enfrentamiento se forjan las líneas maestras de la defensa reaccionaria del «Trono» y del «Altar» del Antiguo Régimen –la derecha absoluta– que se mantendrán durante el XIX como las referencias más señaladas del carlismo en sus sucesivas oposiciones a las izquierdas de primera y segunda generación. Las posiciones mantenidas por autores como puedan serlo el Padre Alvarado (el «Filósofo Rancio») o el Padre Vélez con su Preservativo contra la irreligión de 1812 precisamente o su Apología del Altar y el Trono de 1818 (y que representan por así decir, las «ideas» que habrían de alimentar la «acción» de los guerrilleros anti-bonapartistas de 1808 entre cuyas filas destacó desde el principio la figura del «cura-guerrillero» –capaz de pasar, para hacer uso de otra sentencia de Marx, «del arma de la crítica a la crítica por las armas»– que será constante a lo largo de la historia de las asonadas legitimistas y carlistas posteriores: es el caso del Jerónimo Merino sin duda, pero también del «cura de Santa Cruz»{4} o del «cura de Flix») cobrarán una relevancia indudable a estos respectos; como lo advierte Jordi Canal:
«El mito de la gran conspiración contra el altar y el trono, ya fuese de filósofos, jansenistas, masones, liberales o de todos juntos y revueltos, estaba a la orden del día. Como puede verse por los autores citados, el papel desarrollado por los eclesiásticos en la génesis y la difusión de este pensamiento fue fundamental. Ellos lo produjeron o reelaboraron, importaron a los clásicos –el obispo Raimundo Strauch, por ejemplo, que sería asesinado durante el Trienio Liberal, fue el traductor al castellano de las famosas Memorias para servir a la historia de jacobinismo del abate Barruel publicadas en Palma de Mallorca en 1813– y utilizaron el contacto con sus fieles y parroquianos para la difusión y asimilación de este pensamiento. Los eclesiásticos tendrían, como comprobaremos en este capítulo y en los siguientes, una destacada participación en los movimientos realistas y carlistas, añadiendo en ocasiones, a las plumas y a las palabras, las armas; la figura del cura montaraz y trabucaire no iba a resultar excepcional. En cualquier caso, entre la defensa del Trono y el Altar y el combate bajo la bandera del Dios, Patria, Rey, existe una fina línea de continuidad.» (Jordi Canal, págs. 32-33.)
En este sentido los paralelismos que muestra el carlismo con otros fenómenos legitimistas europeos (el levantamiento de la duquesa de Berry en Francia pongamos por caso, aunque también el caso de la insurrección de Viva María en Toscana o el del miguelismo Portugués que por lo demás vendría a compartir consigna –«Dios, Patria, Rey»– con los carlistas españoles) además de las trayectorias vitales de los activistas contrarrevolucionarios –muchas veces verdaderos «militantes internacionalistas» de la reacción, implicados en diversas insurrecciones del continente– permiten a Canal poner de manifiesto la presencia de una difusa «Internacional Blanca» en la primera mitad del siglo XIX. Esta entente absolutista entrará en escena en España, del modo más contundente, bajo la férula de la Santa Alianza, con la irrupción de los Cien mil Hijos de San Luis que, comandados por el duque de Angulema, podrán finiquitar en 1823 el Trienio Liberal dando paso a la restauración del trono absoluto del Fernando «el deseado» (lo que suele denominarse «Ominosa década»).
Sin embargo, la peculiaridad que cabe asignar al carlismo dentro del marco general de los movimientos «absolutistas» y «contrarrevolucionarios» de la Europa del Ochocientos puede cifrarse –así al menos procede Canal en su obra– precisamente en la capacidad de adaptación de sus contenidos ideológicos y sus proyectos políticos a las variables circunstancias históricas. Sólo desde esta perspectiva, cabrá dar cuenta de la inusitada longevidad que ha caracterizado al carlismo en su trayectoria casi bicentenaria{5} sin perjuicio de los repliegues y agazapamientos que penetran esta misma trayectoria. De este modo, heredero de los movimientos realistas que surgieron durante la guerra de independencia y el Trienio Liberal –los serviles, los apostólicos, los persas del manifiesto de 1814– y de levantamientos como el de los agraviados o malcontents de 1827{6} (quienes en la línea de las exigencias formuladas por los «realistas puros»{7} aquel mismo año, se reclamaban partidarios de la causa sucesoria de Carlos María Isidro y de la abdicación de Fernando VII, cuya voluntad permanecería secuestrada por una corte masónica y voltaireana que truncaría su legitimad de ejercicio); al carlismo le habría sido dado, según el análisis de Jordi Canal, aglutinar en torno a sí, dos amalgamas contrarrevolucionarias en sendos momentos cruciales del siglo XIX; a saber: en 1833, después de la promulgación de la Pragmática Sanción, tras la muerte de Fernando VII, y la «usurpación» del trono por parte de la regente María Cristina; y en 1872 durante la crisis revolucionaria que habría de conducir a la Primera República española. La cristalización de estas amalgamas en torno al tradicionalismo carlista, habría supuesto la fragua de firmes lazos de solidaridad política (ejercidos claro está, frente a terceros: en particular frente a la amenaza que las dos primeras generaciones de la izquierda definida representaban en relación al altar y al trono) entre sectores sociales muy heterogéneos coordinados entre sí en función justamente de su voluntad de negar la negación revolucionaria de la apropiación original de la derecha absoluta{8}. Es precisamente esta circunstancia la que determina el carácter «de masas» e «interclasista», que vale asignar al carlismo en algunos de los tramos de su historia:
«Se trata de un verdadero movimiento contrarrevolucionario de masas. Inicialmente predominaban los campesinos, pero identificar al carlismo con un movimiento campesino, de forma casi exclusiva, no parece correcto. No se puede obviar, la presencia de artesanos, por ejemplo, ni, avanzado el Ochocientos, al penetración del carlismo entre sectores de la burguesía, relativamente cómodos con la combinación autoritaria que se les ofrecía, mezcla de antiliberalismo político y un cierto pragmatismo socioeconómico. El carlismo ha sido, a lo largo de su historia, socialmente heterogéneo, interclasista.» (Jordi Canal, pág. 22.)
3
Precisamente es la construcción de estas dos amalgamas fundamentales así como la participación carlista en la guerra civil española de 1936 del lado de los alzados, lo que provee a Jordi Canal de un criterio hábil para distinguir tres etapas en el curso de desarrollo del tradicionalismo carlista. Canal mismo resume bien sus tesis:
«En las seis décadas centrales del siglo XIX, el carlismo consiguió movilizar a millares de hombres e implicar a otras tantas familias, provocando en su permanente enfrentamiento con el liberalismo, dos auténticas guerras civiles –las denominadas Primera y Segunda guerra carlista (1833-1840 y 1872-1876), en las que la palabra «carlista» resulta a veces un eufemismo que parece ocultar el sello fraticida– y un número en nada despreciable de conflictos bélicos menores, pronunciamientos y demás asonadas. Pasó asimismo a formar parte del imaginario de los españoles, generando temores y miedos, creando mitos y memorias. El Ochocientos constituyó una especie de prolongada guerra civil, declarada o larvada, que permitía, para expresarlo como lo hiciera Miguel de Unamuno en un artículo publicado en 1933, «sentir la paz como fundamento de la guerra y la guerra como fundamento de la paz». Los años de protagonismo esencial dejaron paso, desde fines de la década de los setenta, tras el desenlace de la segunda carlistada, a otros en los que el carlismo ocuparía una posición secundaria en el escenario español, aunque más importante de lo que su desconocimiento ha hecho pensar durante años. La guerra civil de 1936-1939 fue el momento álgido, al tiempo que la conclusión de esta segunda fase. Desde entonces hasta la actualidad, el carlismo ha vivido un proceso de marginalización, oscilante en más de un momento, que, de todas formas, no ha desembocado en una desaparición cien veces anunciada.» (Jordi Canal, págs. 9-10.)
En los intersticios que separan las dos guerras carlistas y sobre todo después de la derrota de las tropas leales al pretendiente Carlos VII en 1876, de la restauración del trono de España en la persona de Alfonso XII y de la formación de una alternativa católica «liberal-conservadora» (la representada por Cánovas principalmente, por la Constitución de 1876 y después por la Unión Católica y el llamamiento pronunciado por Alejandro Pidal y Mon a las «honradas masas carlistas» a incorporarse a la misma)
contra la que reaccionarán tradicionalistas como Nocedal o el Padre Sardá y Salvany, el mismo movimiento experimentó un considerable repliegue compatible en todo caso, con el mantenimiento de una nada despreciable actividad propagandística que, a través de periódicos como La Fe, El Fénix (escorado a partir de 1880 en una dirección católico-liberal), El Siglo Futuro, El Correo Español, El Correo Catalán y El Pensamiento Navarro, entre otros, consiguió preservar actuantes en la sociedad española de la restauración, los principios del tradicionalismo antiliberal.
Ya en el siglo XX, concretamente en la década de 1930; al carlismo –por entonces bajo el «reinado» de Alfonso Carlos I{9} y la dirección política de Fal Conde– le tocará formar parte de una tercera amalgama antirrevolucionaria orientada precisamente en referencia polémica a una mixtura «gemela» de fuerzas heteróclitas (izquierdas de tercera, cuarta y quinta generación ante todo, aunque también grupos derechistas de signo nacionalista fraccionario, republicanismo liberal, &c.) coaligadas bajo la techadumbre del Frente Popular. En este sentido cabe interpretar la exagerada pretensión de algunos propagandistas tradicionalistas que tratan de presentar la guerra civil española como si de una suerte de «tercera guerra carlista» se tratase. Sin embargo la victoria de los «nacionales» en el 39, y la deriva posterior del régimen encabezado por el general Franco (cuyas «familias» desde luego –sin perjuicio de la «unificación» decretada el 19 de abril de 1937– no permanecían, lo que se dice muy bien avenidas, como pudieron comprobar los bilbaínos que, en agosto 1942, asistieron al enfrentamiento armado de elementos provenientes de F.E. de las JONS y CTC ejecutando la falangista «dialéctica de los puños y las pistolas» ...y de las bombas) pudo desembocar en una cierta marginación del carlismo en el propio seno del bando vencedor consumada plásticamente en 1968 con la expulsión de España de Javier de Borbón y Parma y su familia. La marginación a la que Canal se refiere, habría permanecido ya latente –al menos de modo tendencial– durante la «Cruzada» misma, fundamentalmente por razón de las hechuras que adoptó desde el principio la unificación con la Falange{10}, en tanto en cuanto proceso tendente a la «disolución» de la CTC y al desmantelamiento de sus estructuras. Así lo indica nuestro historiador:
«El partido único fue un fiasco. Los carlistas tuvieron pronto motivos para sentirse desengañados o indignados. La estructura de la Comunión había sido desmantelada, suprimiéndose las juntas y las jefaturas, mientras los periódicos, los círculos y las emisoras pasaban a ser propiedad de FET y de las JONS. La repartición del nuevo poder, sin embargo, no les fue favorable, y las nuevas maneras exhibidas y la ideología de corte fascista, se alejaban bastante de las suyas. Incluso en Navarra y en el País Vasco abundaban las quejas. El proceso de ocupación del poder, a todos los niveles, tras la conquista de Cataluña –estudiado por Joan M. Thomás– resulta ejemplar para ver el arrinconamiento parcial al que fueron sometidos los carlistas. Los conflictos con los falangistas eran, cada día que pasaba, más frecuentes, y la palabra «camarada» llegó a convertirse también en los frentes, en un insulto en boca de los carlistas. Incluso un personaje como Rodezno reconocía el fracaso y confesaba en la intimidad de su diario su tendencia a «cagarme en la unificación». (...) El carlismo había vivido en los años treinta una etapa de crecimiento, en la que nucleó nuevamente una amalgama contrarrevolucionaria. Sus límites, eran sin embargo, evidentes, explicando la necesaria y convencida participación en un conjunto superior para derribar la República y hacer frente a la «Revolución». La expansión anunciaba, esta vez, como si del canto de un cisne se tratara, la entrada del carlismo en una etapa de progresiva marginalización.» (Jordi Canal, págs. 340-341.)
Sea como sea, la concatenación de los acontecimientos –una concatenación que sin duda ninguna, involucra una dialéctica muy compleja que Canal trata con detalle y que ahora no podemos ni arañar superficialmente– arribó a la separación definitiva del carlismo «oficial» y el régimen franquista. Así, cuando en 1969, don Juan Carlos de Borbón y Borbón es nombrado –en lugar no sólo del pretendiente Carlos Hugo, si no también del mismo don Juan de Borbón– en las Cortes Españolas como sucesor de Franco en la Jefatura del Estado «a título de rey», quedaron arrumbadas las esperanzas de los carlistas más inasequibles al desfallecimiento. La «Santa Causa» volvía a quedar orillada del poder político.
Desde la década de 1980 el carlismo ha recaído en un declive que no parece capaz de remontar. Así, dejado ya de lado como hemos visto el «coloreado» que aportaba la cuestión sucesoria, el «izquierdismo» carlos huguista no parece permanecer en condiciones de generar planes y programas referidos a la sociedad política española que resulten discernibles de los propios de otras fuerzas socialdemócratas, federalistas o secesionistas (el PSOE, Izquierda Unida; en el País Vasco y Navarra: el PNV o Aralar). Tampoco la rama «tradicionalista», representada principalmente por la refundada (en el Congreso para la Unidad Carlista celebrado en El Escorial en mayo 1986) CTC así como por las asociaciones y fundaciones privadas que se mueven a su través en la esfera de la «sociedad civil» (entre otras: la «Universidad Alfonso Carlos», la Fundación Hernando de Larramendi, la Fundación Francisco Elías de Tejada, la Fundación Luis de Trelles y los Servidores de Cristo Rey), presenta una fuerza mucho mayor ante el obligado trance de movilizar sus escasos efectivos tras los estandartes del «rey legítimo». Todo ello, por lo demás, se agrava si cabe, cuando es el caso de que, tras el fallecimiento sin descendencia en 1953 de Carlos VIII y una vez descartada –por faltarle la legitimad de ejercicio (a regimine para decirlo con los escolásticos) aunque conserve la de origen (ad origine)– la candidatura de Carlos Hugo, el «príncipe rojo» (el Sixto Enrique de la «Operación Reconquista» por su parte, de la mano según se ve de Rafael Gambra desde 2001, sigue pujando por erigirse en aspirante carlista aunque sin contar con el reconocimiento de la CTC), no se sabe demasiado bien quién pudiera ser el rey legítimo encargado de velar paternalmente por la victoria de la causa y por la salvación de sus súbditos. Peor es todavía, la situación de fuerzas políticas de signo carlista aún más minoritarias como la Hermandad Nacional del Maestrazgo (entre sus socios de honor destacan José María Ruiz Mateos o el reverendo José Apeles de Santolaria de Puey y Cruells, más conocido por el televisivo alias de «Padre Apeles») vinculada al Partido Social Regionalista, que acabó por pedir el voto para el Partido Popular en las elecciones legislativas de 1996.
Tampoco cabe aducir que el presente escenario suponga una mera cuestión de coyuntura a la manera de una retirada «táctica» o «estratégica» a la que se haya visto forzado el carlismo de nuestros días en vistas a mejor reorganizar sus energías de cara a la lucha futura (a fin de posibilitar la construcción de un nuevo conglomerado contrarrevolucinario que pudiese añadirse –aunque resultara vencido– a los de 1833 y 1872) y ello, dado que el proceso de holización racionalizadora iniciado con la Revolución Francesa y que el ortograma reaccionario –diseñado precisamente in medias res respecto a ese mismo proceso– pretendía bloquear o acaso revertir, puede desde luego considerarse per-fecto en nuestros días en los que, por otro lado, se trazan sistemas diferentes de coordenadas en el horizonte político, ante todo a escala planetaria (principalmente nos referimos al papel de morfologías continentales como las que definen la denominada «globalización neoliberal», en la que unas partes del género humano –y en particular el imperio realmente existente, los Estados Unidos de Norteamérica– conforman, «globalizan» a las otras{11}). De manera que sólo un ortograma enteramente viciado por incapacidad práctica de autocorrección puede perseverar –como si aún estuviésemos en 1808– en la lírica nostalgia del Antiguo Régimen; en este sentido podríamos decir que en su misma persistencia radica su debilidad efectiva. Por eso nosotros nos inclinaríamos a sospechar que la sorprendente y problemática recurrencia del tradicionalismo carlista y el propio hecho de que éste permanezca actuante –si bien de un modo marginal– en la España de principios del nuevo milenio no se debe precisamente a la gran capacidad de adaptación mostrada por sus premisas ideológicas –como sostiene Jordi Canal–; aunque tampoco, ni que decir tiene –según arguyen los carlistas enredados en su propia falsa conciencia– a los «misteriosos designios providenciales» o a la tutela de la Virgen de Leire.
Notas
{1} Esta «identidad izquierdista». sin embargo, no le impedía, como se ve, al progresista pretendiente francés participar en actitud de fervoroso creyente –acaso ya aggiornamentado y cercano a la Teología de la Liberación y al diálogo cristiano-marxista– en un Via Crucis y en otras ceremonias de la Iglesia Católica.
{2} Y esta desfiguración en efecto ha podido producirse, al calor de la historiografía «neocarlista» del carlismo que, por aportar un botón de muestra, reinterpreta las reivindicaciones foralistas del XIX, como prefigurando una suerte de federalismo asimétrico que habría que recuperar en nuestros días; así los «neocarlistas» del P. C. pueden sentirse «legitimados «por la «tradición» para adherirse al Pacto de Estella junto al PNV, HB o IU o para apoyar –en la medida de sus desfallecientes fuerzas– el «Plan de Ibarreche» (no hay que olvidar tampoco la influencia que tuvo el carlismo en los primeros ideólogos del nacionalismo fraccionario vasco, empezando por Sabino Arana y Goiri y siguiendo por Monzón, Irujo, &c.). Resulta por lo demás esclarecedor, comprobar como suele ejercitarse esta «hermenéutica» interesada de los fenómenos pretéritos con ocasión de personajes tan destacados en la historia carlina como puede serlo en mismo Tomás de Zumalacárregui, reivindicado como precedente tanto por los «cruzados» del 36 (con algún fundamento in re evidentemente) como por los abanderados del nacionalismo fraccionario y de la lucha armada de ETA:
«Tras la guerra civil de 1936-1939, el franquismo igual que integró al carlismo político en el partido único, intentó incorporar a su propio panteón, con la inestimable colaboración de sectores carlistas, a héroes como don Tomás (...). El militar de Ormáiztegui pasaba a convertirse en un precursor de los cruzados franquistas –así lo reconoció el ayuntamiento de Pamplona en 1939, al dar su nombre a la puerta amurallada de la ciudad «por donde salió a tomar el mando de los Voluntarios defensores de la auténtica España»–, y además en un genio militar español. (...) El tercer panteón que incluye esta figura es el del nacionalismo vasco. Idelfonso Gurrutxaga, le caracterizaba en los años sesenta, como un «héroe nacional frustrado». Telesforo Monzón, en el espacio televisivo de Herri Batasuna, en la campaña electoral de 1979, lo consideró a su vez, junto a Sabino Arana y a José Antonio Aguirre, como uno de los tres patriotas más grandes que habían existido en Euskadi.» Jordi Canal, El Carlismo, Alianza, Madrid 2000, págs. 80-81.
{3} Para toda esta temática conviene consultar el libro de Gustavo Bueno, El mito de la Izquierda, Ediciones B, Barcelona 2003, págs. 163-183.
{4} La «memoria» del belicoso clérigo absolutista Manuel Ignacio de Santa Cruz (en la bandera bajo la que sus hombres combarían a la «dinastía usurpadora», podía leerse el lema «Guerra sin Cuartel») ha sido objeto también de las más curiosas operaciones de tergiversación y de sospechosas tentativas recuperadoras. Citemos un párrafo en el que Canal pone de relieve algunas de tales imposturas:
«El padre Loidi falleció en 1926 en el Seminario de Pasto, en Colombia. Según la vidente Benita Aguirre, una de las más famosas entre las que tuvieron visiones en Ezquioga en los años de la Segunda República, el alma de Santa Cruz quedó alojada en el purgatorio. El día 17 de marzo de 1932, durante una visión junto a una docena de creyentes, Benita pidió en voz alta que se rezaran tres avemarías por cada una de las almas que estaban a punto de salir del purgatorio. Tras las preces, la vidente anunció su entrada en el cielo; una de las almas era la del cura guerrillero. La figura de Santa Cruz ha gozado, desde los años de la carlistada, hasta hoy mismo, de una popularidad singular, en todo momento mediatizada por los avatares de la historia del País Vasco. La muerte y el supuesto periplo de su alma, coincidirían en todo caso, con una variación muy significativa en el curso y en el tono de la literatura sobre su personaje. Predominó entre 1873 y 1926 una visión profundamente negativa del cura de Santa Cruz, fomentada tanto desde el campo liberal y republicano –por Pirala, por ejemplo, o de manera más cruda, por Pío Baroja o por el inefable José Nákens– como desde el carlismo oficial, empezando por el cronista de la campaña de 1872-1876 Francisco Hernando, que había sido, no debe olvidarse, secretario de Lizárraga, para continuar con las obras de Antonio Brea o del conde Rondezno. Aunque de forma paralela aparecieran algunas defensas puntuales de Santa Cruz, y su memoria poseyese cierta aureola mítica en algunos ambientes populares –materializada, entre otras formas, en canciones– la leyenda negra se impuso. A partir de su muerte tendría lugar una recuperación del personaje. Ésta provendría primeramente, de las filas del integrismo: su lider Juan de Olazábal dio a la luz en 1928 el libro El Cura Santa Cruz Guerrillero, que contenía numerosa información y tono hagiográfico. La reconsideración de Santa Cruz por parte de la literatura y la historiografía carlista debe explicarse por esta vía, teniendo en cuenta la confluencia integrista en la nueva Comunión Tradicionalista Carlista de los años de la Segunda República. El segundo frente recuperador del personaje lo constituye el nacionalismo vasco, tanto desde la órbita del peneuvismo –incluso Arzalluz dedicaría un texto a este «héroe olvidado»– como la del radicalismo abertzale, que le considera un luchador vasco, esto es, nacionalista, avant la lettre.» (págs. 181-182.)
{5} Una longevidad que según Canal supone un hecho histórico verdaderamente problemático. Para algunos carlistas de nuestros días, por su parte, más que problemático, estaríamos ante un hecho directamente misterioso, despejable tan solo si se atribuye a los designios providenciales de Dios mismo. Eso es ciertamente, lo que se afirma en la declaración divulgada en 1988 por la Comunión Tradicionalista, con ocasión de la fiesta anual de los Mártires de la Tradición:
«Y Dios, que con su mano omnipotente, conduce recta la Historia hacia la implantación del reino de Cristo, a pesar de los renglones torcidos con que los hombres pretendan desviarla de su ineludible destino, hará que los sacrificios de los mártires de la Tradición no resulte estéril. Sólo así se explica el misterio, histórica y humanamente incomprensible, de la pervivencia durante más de siglo y medio, del siempre derrotado, pero jamás vencido, Carlismo.» (citado por Jordi Canal, pág. 16.)
{6} A partir de marzo de 1827, partidas realistas comienzan a «echarse al monte» en Manresa, Torotosa o los alrededores de Vic (en menor medida también en Aragón, Navarra y el País Vasco) entre gritos de «vivas» a la inquisición y al monarca absoluto y «mueras» a la superintendencia de policía controlada según parece por los absolutistas más moderados. El conflicto fue pronto sofocado eficazmente por las autoridades; con todo, el interés de este fenómeno radica justamente en lo que tiene de «precedente» inmediato de las insurrecciones carlistas de 1833. Jordi Canal cita un párrafo de la novela Un voluntario realista de Benito Pérez Galdós donde, desde una perspectiva «liberal», se dan cita los más señalados motivos de descontento que movilizaron la lucha armada de los agraviados:
«Te equivocas grandemente al suponer que tendremos paz –le decía la religiosa al joven Tilín–. No hijo mío; guerra, y guerra muy empeñada y tremenda nos aguarda: Todo está por hacer: con la derrota de los liberales no se ha conseguido casi nada; todo está, pues, del mismo modo; la Religión por los suelos, la Inquisición por restablecer, los conventos sin rentas, los prelados sin autoridad. Ya no tenemos aquellos gloriosísimos días en que los confesores de los reyes gobernaban a las naciones; se publican libros que no son de Religión, o le son contrarios; en pocas materias se consulta al clero, y muchas, muchísimas cosas se hacen sin consultar con él para nada. ¡Qué vergüenza! Es verdad que no hay Cortes; pero hay Consejos y ministros que son todos seglares y carecen de la divina luz del Espíritu Santo. No gobiernan los liberales, es verdad, pero ello es que sin saber cómo, gobierna algo de su espíritu, y las sectas, la sinfames sectas masónicas no han sido destruidas. El ejército, que se compone absolutamente de masones, no ha sido disuelto y desbaratado, y en cambio están sin organizar los voluntarios realistas.» (citado por Jordi Canal, págs. 44-45.)
{7} Aunque según apunta Jordi Canal en su libro, el manifiesto de la supuesta Federación de Realistas Puros parecería, según todos los indicios, ser una mera fabricación interesada resultante de las maniobras de sectores liberales ansiosos por provocar la apertura de una brecha en el seno mismo de bando absolutista. En cualquier caso, el texto acierta a apalabrar con precisión las posturas mantenidas por entonces en el lado de la «reacción» antiliberal; en este sentido, como suele decirse, si non é vero é ben trovatto.
{8} «La izquierda, como atributo de una orientación política nueva en la historia del Mundo, en cuanto orientación surgida en la época moderna, se configura ante todo como negación de la derecha absoluta, y más precisamente, como negación de la apropiación de la soberanía que la derecha absoluta mantiene desde los siglos de los siglos.», vid. Gustavo Bueno, El mito de la Izquierda, pág. 289.
{9} Una vez que en septiembre de 1936, Alfonso Carlos muere sin dejar sucesor directo, el carlismo se ve envuelto en un problema de difícil solución –en cierta manera análogo, como tendremos ocasión de advertir, a la situación que el carlismo debe arrostrar en nuestros días– propiciado por el rompimiento de la dinastía «legítima». La salida adoptada por el partido carlista no será otra finalmente que la regencia de don Javier de Borbón y Parma en nombre de su hijo Carlos Hugo.
{10} Ya Hugh Thomas aportaba algunos datos del mayor interés sobre este asunto en su extensa obra La guerra civil española. Relata el estudioso británico:
«Pero a las ocho de la tarde del mismo día, Hedilla recibió en su domicilio el texto del decreto que Franco se proponía entregar aquella noche a Radio Nacional, por el que se ordenaba la unificación forzosa de la Falange y los carlistas. A medianoche se publicó el decreto. Quedaban incorporados a él todos los grupos que integraban el bando nacionalista, incluidos los monárquicos. Franco sería el jefe supremo, agregando este título al de jefe del Estado y al de comandante en jefe de los ejércitos. El nuevo partido adoptaría el kilométrico nombre de Falange Española Tradicionalista y de las JONS. Además de ocultar sus planes a Hedilla, Franco no había consultado ni con Fal Conde ni con el regente carlista Javier de Borbón-Parma. La anciana viuda de don Alfonso Carlos (veterana de la segunda guerra carlista en la década de 1870) escribió a Fal Conde el 23 de abril: «Es una infamia lo que ha hecho con nosotros. ¿Con qué derecho (...)?». Franco no comunicó oficialmente la noticia al consejo carlista hasta el 30 de abril Los cuatro carlistas que Franco incluía en la propuesta nueva secretaría del movimiento (Rodezno, Dolz de Espejo, Arellano y Mazón) estaban todos notoriamente comprometidos con el ejército. Muchos carlistas, que consiguieron menos de lo que esperaban del nuevo «movimiento», momentáneamente guardaron sus protestas callando sus censuras.» (Hugh Thomas, La guerra civil española (vol 2), Grijalbo, Barcelona 1976, (2 vol), págs. 691-692.)
{11} Para estas temáticas, véase, Gustavo Bueno, «Mundialización y Globalización», El Catoblepas, nº 3, mayo de 2002, pág. 2.