El Catoblepas · número 212 · julio-septiembre 2025 · página 16
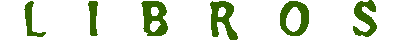
Un libro de Gabriel Calvo Zarraute
José Luis Pozo Fajarnés
Sobre el libro 1936. Cruzada, no guerra civil (SND Editores, España 2025)

La razón profunda de mi combate se cifra en la misión de enseñanza ínsita en el sacerdocio recibido, unida a la dedicación constante al estudio, lo que no me convierte en un influencer efímero, sino en un educador permanente. (Gabriel Calvo Zarraute, 1936. Cruzada, no Guerra Civil, p. 815){1}.
Un nuevo libro de Gabriel Calvo Zarraute es este que titula de modo inapelable: “1936. Cruzada, no Guerra Civil”. Un nuevo libro que, sin embargo, no es del todo novedoso, pues guarda una muy estrecha relación con los dos últimos libros escritos por él: De la crisis de fe a la descomposición de España y De Roma a Berlín (de los cuales también pueden leerse reseñas en esta revista, en los números 200 y 206).
El libro de Gabriel Calvo Zarraute, al que le faltan muy pocas páginas para llegar a las novecientas, está dividido en seis capítulos. Tan extensos que preferimos expresar como “bloques” argumentales. El primero, señala el momento imprescindible que debe presentar cualquier trabajo que se precie de ser serio: el de los Fundamentos. En este caso de una Filosofía de la Historia. El segundo, desarrolla el relato del periodo histórico protagonista de excepción de la obra: el periodo de la Historia de España que va desde 1931 hasta 1939, o sea, la casi totalidad de la década de los años 30 del siglo pasado. El tercer bloque nos pone delante una serie de documentación episcopal imprescindible para entender el porqué de la tesis principal del libro. Con el cuarto bloque comienza una parte del libro que pudiera considerarse –si solo atendemos a los rótulos– distante del tema principal del libro: La Rusia de principios de siglo, lo que en ella sucedió desde la Revolución de 1917, hasta el mismo año considerado en el bloque en el que se trata la Historia de España, el de 1939. Pero no es así porque, lo que en este cuarto bloque se trata, guarda una estrecha relación con todo lo anterior. De ahí que el autor lo tenga muy en consideración dándole toda la importancia que merece. El bloque quinto tiene mucho que ver con lo que se ha considerado en el anterior, con la relevancia de los cambios dados en Rusia, pero también con lo tratado en el segundo, lo referido a España. No hay solución de continuidad entre bloques, lo que se narra en el siguiente tiene mucho que ver con lo que previamente se ha visto en los previos. Y lo mismo sucede con el sexto y último de los bloques. La actualidad que encontramos en este último cobra sentido por lo leído previamente.
Tenemos ante nosotros una narración enciclopédica, a la vez que muy bien armada, pues tiene la característica añadida de no dejar fisura alguna. Y por la minuciosidad exquisita con la que se cuida el argumentario, además de por la extensión que soporta, podríamos darle el tratamiento de “tratado”. Lo consideramos como un “tratado” porque Calvo Zarraute, con él, no quiere dar una simple opinión, o un simple conjunto de opiniones, ni es una exploración superficial. Es un tratado porque presenta un análisis profundo, un análisis ordenado, que no deja ningún cabo suelto. Por otra parte, estamos seguros de que, tras la lectura del mismo, no se podrá mantener una actitud indiferente.

José Luis Pozo Fajarnés y Gabriel Calvo Zarraute en Santo Domingo de la Calzada
Bloque 1
Dicho lo anterior, lo que ahora nos proponemos es la de hacer una mera presentación de lo que Calvo Zarraute desarrolla. La tarea que nos hemos propuesto es muy difícil, dada la riqueza narrativa y argumentativa del texto. Tras la lectura de 1936. Cruzada, no guerra civil, presentamos al lector de El Catoblepas, algunas de las ideas principales de cada uno de los bloques que conforman esta obra magna de Calvo Zarraute, para así animar a su lectura. Y sabiendo que lo que aquí podamos señalar no es más que una brizna de hierba respecto de una extensísima superficie de la misma.
El primero de los bloques, como hemos señalado previamente es el intitulado “Fundamentos para una Filosofía de la Historia”. Allí se dan razones del desarrollo científico logrado hasta el día de hoy, pero atendiendo a lo que se ha olvidado, que “los grandes pioneros de la ciencia moderna... eran cristianos y vivían dentro de esa matriz cultural cristiana” (p. 21). Pioneros por tanto que son parte de la tradición occidental, que es a la vez “tradición cristiana”. Esos científicos eran cristianos, aunque puntualizando que el cristianismo que profesaron no es el mismo cristianismo de la actualidad: “De ahí que no se trate de una estéril polémica circunstancial contraponer el pensar y el obrar de aquella Iglesia con la expresión y ejecutoria tan distinta y diferente de la actual. En medio de una y otra se halla como una línea divisoria el Vaticano II” (p. 22). Esto que acabamos de señalar aquí es uno de los leitmotivs que rigen el argumentario del libro. Y además, uno de los más importantes, pues los cambios producidos en la doctrina de la Iglesia en los últimos sesenta años son objeto de constante crítica –y no es para menos, dada la debacle que supuso tal Concilio– por parte de Calvo Zarraute. Un cambio radical que procuró la consideración de dos modos católicos de entender lo que está sucediendo con la Iglesia: el radical progresista y el conservador.
Tras el Concilio Vaticano II, la Iglesia ha enfrentado de un modo muy diferente su inserción en el mundo moderno. El mundo moderno le ha seguido demandando normas, al menos así lo han hecho, los creyentes en su doctrina, pero “la respuesta de la Iglesia al mundo moderno desde 1965 ha sido la de acomodarse a las tendencias dominantes, espoleada por el ansia constante de vivencias novedosas, adoptando las hechuras de un carnaval perpetuo” (p. 29). Con el paso de los años, no muchos, los seminarios, los conventos y monasterios se fueron vaciando. Este efecto pernicioso, derivado de la modernidad que supuso el Vaticano II se ha visto acrecentado tras la política llevada a cabo por el pontífice que acaba de fallecer (justo en los días en que este libro estaba en imprenta; Francisco falleció el 21 de abril de 2025).
El carnaval mencionado tuvo, o mejor dicho, está teniendo (para adecuarnos más a lo que leemos en el texto) diferentes momentos. La acomodación a las tendencias dominantes comenzó con Juan XXIII y siguió con Pablo VI. Tras estos vendría un importante freno en la tendencia, con Juan Pablo II y con Benedicto XVI. La característica definitoria del primero fue el de una personalidad carismática, la del segundo por su autoridad intelectual. Este freno se suele expresar como una suerte de restauración conservadora, que se expresó mediante una relativa estabilidad (así lo señala también el autor). Sin embargo, Francisco ordenó detener todas las herramientas de tal restauración. Atendiendo a su pasado, Calvo Zarraute nos lo presenta como el “Papa montonero”, como el papa que se ha mostrado como el mayor defensor de la protestantización que ha contaminado al clero y a toda la Iglesia. Pero no solo eso, pues también denuncia el despotismo con el que llevó a cabo su mandato (lo escribimos en pasado porque cuando estamos escribiendo esto el papa de Roma ya es otro). Así pues, nuestro autor termina por asegurar que Francisco se aplicó “incansablemente a desmantelar la obra de sus dos últimos predecesores”. Su pacto con la modernidad fue mucho más que un pacto pues se expresó como “un abierto seguidismo y sumisión a la posmodernidad” (p. 25).
El papa Benedicto XVI había recuperado ciertas parcelas de la Tradición que Bergoglio se preocupó por desmantelar sin miramientos, entre ellas la de la celebración preconciliar de la misa, que tantos miembros de la jerarquía consideraban que había que recuperar: “las parcialidades peronistas de Bergoglio y sus afeminados amigotes, que intentan hacer pasar la propia ideología como voluntad de Dios, en lo que puede definirse, sin ningún temor a excederse, como como un completo abuso de poder” (p. 28). Pero las decisiones para recuperar la Tradición de Benedicto XVI casi podemos considerarlas un espejismo, no en vano fueron decisiones de recuperación muy laxas, y la apisonadora del papa argentino vino tras él a desmantelarlas. Aunque la justificación para llevar a cabo tales desmanes era muy potente, pues seguía las directrices marcadas por el Concilio Vaticano II. Y la liturgia era una de las expresiones del hacer de la Iglesia que tenía diferencias extremas con el luteranismo y el calvinismo, de ahí que el afán protestantizador se focalizara en su destrucción{2}: “Cualquier intento de reconciliar la Tradición con la reformas llevadas a cabo desde 1965 ha fracasado, lo que se ha hecho palpable en la yihad contra la Misa tradicional en el pontificado de Francisco” (p. 83)
De ahí que el autor constate que, desde el Vaticano II, la liturgia previa no tiene visos de recuperación. Ninguno de los papas se preocupó por ello: no lo hizo Pablo VI, pues su preocupación fue la contraria, tampoco Juan Pablo II, un papa que pese a que podría haberla recuperado, o permitido al menos, no tomo cartas en el asunto (no mencionamos al papa Juan Pablo I, dado que su pontificado solo duro treinta y tres días). Benedicto XVI lo hizo de forma tan tímida que a su sucesor, Francisco no le costó mucho prohibirla, pues la reacción ante tal desmán, pese a darse, no se dejó notar: “Desde el mito fundacional del Vaticano II, la cínica oligarquía de la Iglesia –tan moderna, democrática, liberal y sinodal–, que obsesiva y compulsivamente solo busca ser del futuro, no sabe cómo tratar la problemática en torno a la liturgia del pasado, habiendo probado –y fracasado– con las distintas soluciones: I) abrogándola de facto en un flagrante abuso del autoritarismo (Pablo VI); II) tolerándola como un mal menor (Juan Pablo I); III) reconociéndola y liberalizándola, pero con limitaciones (Benedicto XVI); IV) intentando erradicarla de manera tiránica y por medio del positivismo jurídico (Francisco)” (p. 31).
Calvo Zarraute añade más males al ideario modernista, como no puede ser de otra manera, pues estas ideas, como se ha denunciado previamente, convierten al hombre en el centro de todo. Una vez consumada esta conversión, “las sociedades nihilistas tienden a afirmarse satisfaciendo la libido o voluntad del placer…. Un síntoma central de este desorden de cosas es una noción del ‘sexo desquiciado’: la ideología del género o transgénero (queer)” (p. 32).
El autor pone en su sitio las filosofías idealistas que encumbran el monismo, tanto las centradas en la naturaleza como en el individuo. Haciendo una llamada a la reacción y reactivación del creyente católico para sacarlo de la abducción del pensamiento único imperante. En este contexto es en el que denuncia que los sofistas que están presentes en el seno de la Iglesia han puesto de moda algunas falacias históricas. De entre ellas, el autor destaca las dos que considera más perniciosas: La del judeo cristianismo y la del cristianismo primitivo. El primero es falaz en sí mismo, dado que los judíos niegan la divinidad de Cristo. Con la segunda falacia, lo que se consigue es la subordinación de la Iglesia del patrocinio del poder político anticristiano: “Si se confunden los términos, se confunden los conceptos y con la confusión conceptual se altera la realidad de las cosas” (p. 57){3}.
De todas las relevantes cuestiones que este libro sitúa ante nuestra capacidad de crítica –algunas de las cuales ya las hemos considerado– no podemos dejar de señalar una de las que consideramos más importantes. La introducción de lo que hoy día entendemos por “sentimiento”, que desde Manuel Kant ha cobrado un protagonismo que ha conseguido desbancar al intelecto y a la voluntad, dejando, a estas, como facultades humanas secundarias. Los sentimientos son la expresión más conspicua de la “inversión teológica” que nos señala el autor. Inversión que pone al Hombre en el lugar que correspondía al Creador. El creador pasa a ser ese Hombre escrito con mayúscula. La filosofía del Romanticismo, deudora de Kant, ha hecho creador al Hombre, desplazando de tal cometido a Dios. O dicho de otra forma, apoyándonos en el texto: “La esencia de la religión católica en su pureza sistemática ha sido suplantada por un sentimentalismo religioso sincretista, compatible con cualquier forma de religión popular” (p. 26). La Iglesia moderna “ya no tiene palabras para predicar la conversión y la penitencia porque ha perdido el gusto por la verdad; no habla a la razón porque prefiere dirigirse a los hombres desde el sentimiento” (p. 26). Los dogmas son fruto de la “creación” del hombre, pues tiene capacidad para transformarlos. Esto era lo que defendían los modernistas embebidos de esas ideas kantiano-románticas. Estos teólogos católicos quintacolumnistas, de los que destacamos a Alfredo Loisy, fueron señalados y anatemizados por San Pío X, en su encíclica Pascendi Dominici Gregis. Que los dogmas puedan ser cambiados por el hombre, en su comunicación personal con el Dios que “se siente” en el interior, es lo mismo que decir que son fruto de la “creación” del hombre. El filósofo romántico, de religión luterana, Federico Schleiermacher, fue el fundador “de la teología de la experiencia religiosa o filosofía del sentimiento religioso que influyó notablemente en la teología protestante moderna. Para este pensador alemán, tanto la teología racional como la teología revelada son rechazables. Sostiene que, dado que el hombre no puede conocer la esencia de Dios, de aquí se sigue también la incognoscibilidad de su actividad, manifestada en los datos revelados (…) la religión no puede fundarse en el conocimiento de certezas, ni en la moral, sino que es competencia exclusiva del sentimiento. De modo que los dogmas no pertenecen al contenido religioso. La filosofía del hecho religioso no es más que filosofía del sentimientos religioso” (pp. 164-5).
Pero en el libro de Calvo Zarraute hay mucha más leña para este fuego provocado por los desmanes que la década de los sesenta dejaron en la Iglesia. No se queda corto, dada la relevancia de lo que implican estas palabras, cuando señala que la Iglesia solo aspira a ser una opción que sea atrayente para la sociedad moderna: “La teología de la secularización de Carlos Rahner y su escuela de ‘tomistas trascendentales’ que es donde se han (de)formado la mayoría de los miembros de la Conferencia Emasculada significa que los viejos desechos teológicos progresistas de los años 70 continúan su lógica dialéctica aderezados con el nihilismo eclesiástico destilado en la sinodalidad”{4} (p. 58). Sinodalidad que “es una renovación del iluminismo protestante, esto es, una nueva fase de la protestantización de la Iglesia católica” (p. 58).
La sinodalidad es la democratización de la Iglesia, la destrucción del armazón jerárquico. La Iglesia se adecua al ideario ilustrado que pide el “individuo”, en su sentido etimológico (individuo del latín, in-divisible, traducido a su vez del griego a-tomo). Los gurús del encumbramiento del individuo como origen del orden político, que abocará con Rousseau a la democracia contemporánea, son los que son conocidos como “filósofos contractualistas”: el origen de la política no es la justicia de Dios, la teorizada por San Agustín, sino el hombre, que se da “a sí mismo” (como si esto fuera posible) el orden social, mediante un pacto o contrato. Pero estas relaciones son absolutamente ficticias, nunca se dan. Lo que sucede son relaciones entre instituciones. Los teólogos católicos lo vieron perfectamente. Destacamos, de entre ellos, las tesis defendidas por Juan de Mariana cuando relaciona la Institución real con las distintas instituciones del Estado{5}. Y lo mismo sigue sucediendo ahora, pese a que la ideología nacida con estas teorías contractualistas ponga el foco en el individuo. La democracia aceptada por los miembros de esa emasculada Conferencia –en palabras muy acertadas de Calvo Zarraute– se ha tornado en bien supremo, pues procura la felicidad del bienestar, la felicidad canalla.
En estas pocas décadas, el catolicismo se ha convertido en una religión muy distinta a la que siempre fue, y en la que emerge un nuevo componente: “se trata de la banalidad del mal que describió la filósofa Hannah Arendt” (p. 65). Cuando introduce esta cuestión, el autor incorpora nuevos argumentos, entre ellos el que da título a este libro que hemos leído: “La banalidad es el disfraz que adopta una voluntad prepotente y arbitraria para anular la conciencia. Responde a la misma banalización del mal la actitud de la conferencia Emasculada respecto a la sinfonía de resistencias espiritual de los cruzados españoles. Hombres que, por salvar la civilización cristiana del exterminio docente popular, combatieron como los héroes de los poemas homéricos o murieron como mártires en el paredón. Un mal que, a fuerza de ser banalizado por los funcionarios eclesiásticos al modo de un coro norcoreano, hace que se encuentren cada vez más alineados con él” (p. 66).
Los ejemplos para expresar esta banalización delincuente propia de la Conferencia Emasculada, que no pueden dejar de mencionarse, tal y como hace Calvo Zarraute en este texto son: En primer lugar, la profanación de los muertos llevada a cabo en el Valle de los Caídos; y, en segundo lugar, la “Ley de Memoria Histórica” (hoy transformada, en base a la corrupción del lenguaje que estamos mencionando, en otra ley, la de “Memoria Democrática”). Una ley, o leyes, que entre otras cosas borran la persecución religiosa más mortífera de la historia de la Iglesia, la ocurrida durante el periodo de la Segunda República y en la Guerra Civil.
Lo que sucede en España es una parte del relato de lo que sucede en toda Europa, si tenemos en cuenta lo que también tiene en consideración nuestro autor. Previamente a lo que sucedió en España en esos periodos mencionados, en la década de los años treinta del siglo pasado. No pasaba solo en la España republicana que la influencia del cristianismo fuera destruida. Eso estaba sucediendo, desde hacía décadas en toda Europa. Aunque es preciso señalar, como hace Calvo Zarraute, un momento muy importante: el del estallido de la Primera Guerra Mundial. Una guerra que destruyó “no solo las economías y estructuras políticas, sino también el orden moral de la sociedad” (p. 71). Años después, la Segunda Guerra Mundial inició una nueva era, pero fue una era falta de definición. Un momento este digno de destacarse por suponer un hito, nefasto, pero hito sin género de dudas. Así lo señala nuestro autor, apoyándose en este caso en el historiador Pío Moa: “la Segunda Guerra Mundial marcó el fin de una gran era histórica comenzada por las exploraciones y conquistas españolas, e inauguró otra que todavía no está definida” (p. 72). Como vemos, pese a que lo considerado sea toda Europa, el papel de España no puede menospreciarse, como ha procurado hacer el relato negrolegendario.
Volviendo a la situación española, debemos considerar el importante periodo que comienza con la “francesada”{6}, y la relevancia que tuvo en la decadencia y pérdida del Imperio (del Imperio católico que había durado nada menos que tres siglos). Sin poder incidir en todo lo que nos dice, señalaremos que en el texto se lleva a cabo un certero análisis del papel de los partidos políticos españoles, desde el doceañismo moderado de los liberales de Cádiz hasta el gobierno actual de Pedro Sánchez Pérez-Castejón, teniendo en cuenta el papel de la Iglesia en ese tránsito.
Estamos todavía moviéndonos sobre todo en lo que hemos denominado como bloque primero. Para dejarlo ya, vamos a atender a la crítica que podemos seguir leyendo en él del nefasto Papa Francisco. El autor nos ilumina señalando que la Iglesia católica, en su historia, ha tenido papas que no merecen ser objeto de ningún culto. Incluso que algunos católicos llegaron a la santidad por enfrentarse a las malas artes políticas y religiosas de esos también nefastos pontífices: “Los heraldos de la fe, como San Ireneo de Lyon, San Bernardo de Claraval o Santa Catarina de Siena –todos ellos doctores de la Iglesia–, se opusieron a algunos papas por el bien de la Iglesia militante que no se hipostasía ni agota la persona concreta del Papa” (p. 84).
Cuando este libro fue escrito y llevado a imprenta el Papa vigente era Francisco, todavía no había sido elegido el actual León XIV. Anuestro autor no le duelen prendas cuando define el pontificado que estaba llegando a su fin. Podemos leer cómo fue que Bergoglio medró, tanto en la orden jesuita como en la jerarquía eclesial, y cómo “una vez encaramado a ese puesto, pretendió erigirse en el líder del progresismo global y gastó rápidamente todos los fuegos de artificio demagogos que había guardado. Un populismo que solo compraba la ignorancia, pero que en su narcisismo simplista no sopesaba su pésima calidad, por lo que su pontificado ha sido un completo y rotundo fracaso que deja una Iglesia autoarrasada en una guerra civil de convicciones irreconciliables, como nunca antes en toda su historia (p. 85-6).
Calvo Zarraute no dice esto por decir, sin presentar los “indicios” que le llevan a decir lo que hemos leído. Vemos cuales son algunos de ellos: “el Papa Francisco eligió descaradamente el proyecto deprimente de la agenda 2030” (p. 86). Desarrollando los postulados defendidos en ella en sus encíclicas: la primera encíclica de estas características es en la que defiende las causas antrópicas del cambio climático y el calentamiento global (Laudatosi); Francisco además acepta los postulados de la cultura woke, cuando acepta las reivindicaciones LGTBI en el texto Fiducia súplicans{7}, y en la encíclica Fratelli tutti, aceptando la inmigración indiscriminada. Esto último, tal y como muy bien se señala en este libro, en relación con lo que defendía la vieja fraternidad universal masónica.
Queremos terminar el comentario a este primer bloque recordando que “Pablo Hazard señaló el periodo del que estamos hablando para calificarlo como el de la ‘crisis de la conciencia europea’. Aunque, de un modo mucho más acertado, Gustavo Bueno puntualizó que la expresión acuñada por Hazard era borrosa, pues nadie podía entender con claridad lo que significa ‘conciencia europea’: «Pero la ‘crisis de la conciencia europea’ es, entre otras muchas cosas, un eclipse de ese Reino de la Gracia y una secularización del Espíritu Santo que la producía. El Espíritu Santo se convertirá en espíritu subjetivo, psicológico (la psicología moderna sale de ahí, tiene una estirpe luterana: Gloclenius), por una parte, y, por otra, en el Espíritu Objetivo y en el Espíritu Absoluto hegelianos, al desvanecerse los límites del Reino de la Gracia, todos los contenidos que envolvía quedarán como membra disjecta, será necesaria una nueva idea correlativa, y esta idea es la Idea de Cultura”. Bueno propone una denominación para este periodo mucho más clarificadora: el de la crisis del catolicismo»{8}.
En el tercer subepígrafe de este bloque el autor introduce lo que da sentido al título del libro. Allí es donde podemos leer los motivos que hacen que este libro se subtitule “Cruzada, no Guerra Civil”. En la página 100 encontramos rotulado el sintagma ”la última cruzada”. Es en estas primeras páginas, las de este primer bloque, en las que se dan las razones de por qué está justificado tal apelativo. Un modo de denominar a esa contienda que acuñó el obispo de Salamanca Pla y Deniel en su pastoral del 30 de septiembre de 1936. Este obispo, junto con el cardenal Gomá, y sin menospreciar a otras muchas figuras relevantes dentro de la jerarquía eclesial de la época tuvieron una gran relevancia de cara a frenar la destrucción de España. Este protagonismo está perfectamente indicado y explicado en las páginas de este libro, así como el papel inverso de otras figuras eclesiásticas tanto de dentro (obispos y curas nacionalistas) como de fuera (en el punto anterior ya hemos comenzado a dar cuenta de ello, al señalar el cambio de perspectiva doctrinal y política que se dió en el Vaticano en los años sesenta del siglo pasado).
El cristianismo comenzó su protagonismo civilizatorio a partir de ser aceptado, como religión del Imperio por Constantino, pero sobre todo cuando se señaló como la religión propia y única del Imperio, por parte del emperador, de origen hispano, Teodosio. Este protagonismo tuvo diferentes vaivenes a lo largo del tiempo, de más de mil quinientos años de Historia. Pero la precariedad a la que se ha llegado en las últimas décadas no tiene parangón. El punto de inflexión que marca el comienzo de la debacle fue el Concilio Vaticano II.
En la historia civilizatoria que estamos señalando, en la que el cristianismo fue el protagonista primero, los logros conseguidos dependieron de la lucha entre religiones, enmarcada en la dialéctica de Imperios. En ese marco dialéctico es en el que se sitúa esa “última gran cruzada”, la que se dio en la España de 1936 a 1939. Esta vez no contra el Islam ni contra la Reforma, la cruzada fue contra el comunismo.
En esa confrontación, la mayor derrota sufrida por el catolicismo fue la que le infringieron los seguidores de la Reforma. Una derrota que se dio de modo diferente al beligerante de los primeros siglos. La derrota fue por contaminación, por penetración. El choque del catolicismo con las diferentes Iglesias reformadas, aupadas por los imperialismos enfrentados a España, se materializó tras la desarticulación del Imperio español y de los Estados Pontificios. Previamente a que esto se diese definitivamente (En España tras la francesada y en Roma con la unificación del territorio italiano bajo Víctor Manuel II), las ideas protestantizadoras habían querido penetrar en la jerarquía. Algo que no lo consiguieron hasta que ese ideario protestantizador (modernista lo calificó san Pío X) triunfó a mediados del siglo pasado. La convocatoria del Concilio, por parte del papa Juan XXIII, fue la culminación de tal penetración. Penetración que fue exitosa, tal y como leemos en el texto de referencia.
Las confrontaciones con el Islam y con el marxismo siguen vigentes. Aunque el libro de Calvo Zarraute sobre todo se centra, además de en la de la protestantización, en la que ha mantenido la Iglesia con el marxismo. Teniendo en cuenta que su penetración en la Iglesia no es tan clara. Eso sí, este ideario lleva mucho menos tiempo horadando los cimientos de la Iglesia que el protestantismo. Y no sabemos si al final tomará tan importantes posiciones como el que han tomado los embebidos en las ideas de la Reforma. Las más de ochocientas páginas que restan analizan pormenorizadamente esta dialéctica doble que hemos señalado: la de Imperios y la de religiones que está siempre presente en la anterior.
Un factor determinante de la situación actual de la Iglesia en el que el texto incide, es el de la “deshelenización”. La ideología modernista ha conseguido que se diera el abandono de la philosophia perennis de las raíces helenas y de sus desarrollos a lo largo de tantos siglos de Historia, cuya culminación fue la teología de Santo Tomás: “La semoviente cúpula clerical desconoce que cuando el Imperio romano colapsó en Occidente en el 476, se perdieron las bibliotecas. Solo conservamos los textos clásicos de la antigua Grecia y Roma gracias a que los monjes medievales los copiaron a mano, pacientemente, uno a uno y durante generaciones, preservándolos de una época en la que a nadie le importaban lo más mínimo, esperando desde sus islotes de civilización que Europa despertara algún día de su letargo de barbarie” (p. 817). La racionalidad de la Iglesia de Roma, señalada no solo por la teología, por el ideario que expresa, sino por lo que hizo, y lo que Calvo Zarraute nos acaba de describir es un clarísimo ejemplo, fue la pieza de bóveda para el desarrollo de la civilización occidental. Esta que a día de hoy está haciendo aguas por todas partes. Como arrastrada por la corriente generada por la demolición del catolicismo y del orden católico.
La teología tomista se ha dejado de lado al encumbrarse una filosofía muy diferente, una filosofía dependiente del idealismo alemán (sin obviar el racionalismo previo) de origen kantiano, y futuro desarrollo romántico. Desarrollo filosófico en el que destacan una serie de personalidades que de un modo u otro enraízan en Kant, y de los que Calvo Zarraute destaca en el texto a algunas figuras muy relevantes. Por mencionar a alguna: Jorge Guillermo Hegel y Carlos Marx. Esta filosofía diferente, nueva, que ha derrumbado la anterior es la que se conoce como Nouvelle Théologie: “La ‘deshelenización’ del cristianismo se convirtió así en un imperativo de la Nouvelle Théologie saturada de filosofía idealista alemana y de existencialismo francés, siendo la configuradora de una nueva Iglesia desde 1965” (p. 133).
En el origen de ese idealismo alemán denunciado por el autor está la filosofía ya mencionada que era el ariete contra el que se quería derrumbar de modo más contundente (previamente lo había intentado el arrianismo y el islam) el pluralismo implicado en la dogmática católica: “la simbiosis más unitaria del racionalismo francés y la del empirismo inglés llega con el evolucionismo, cargado de tintes panteístas” (p. 140). El efecto de esta derrota se puede observar en una suerte de enfermedad mental que sufre el creyente católico por contagio del sufrido previamente por la jerarquía (al menos eso es lo que consigue el autor, haciendo partícipe de ello al lector). Una enfermedad mental que se expresa como “olvido”. El olvido se ha dado tras el Concilio Vaticano II. Olvido que denomina “científicamente” como SHYDA (Síndrome de Historicidad Deficientemente Adquirida) (p. 150; el lector reconocerá que el sentido del humor es una característica que no falta en el autor, pese a lo trágico, en muchos casos, de lo narrado). Síndrome que tiene las misma características, la misma estructura, que el que se está sufriendo hoy en España, gracias, entre otras causas, a la interesada política de “memoria histórica” –hecha ley en 2007, con el nombre de Ley de Memoria Histórica– que sufrimos en España. Ampliada desde 2022 mediante una nueva ley, la Ley de Memoria Democrática, ya mencionada anteriormente.
Este olvido se relaciona con el “modernismo” que profesan muchos miembros destacados del clero católico, llevándose la palma el Papa Francisco: “De acuerdo con el modernismo que profesa, Francisco considera que, dentro del Magisterio de la Iglesia, las fórmulas dogmáticas que expresan elementos esenciales de la fe son meras aproximaciones parciales a una experiencia religiosa indefinida o con un sentido que se agota en las circunstancias históricas. Tampoco habla de los sacramentos y los Mandamientosde la Ley de Dios, sino del tenebroso cambio climático izquierdista, de la inclusión de los invertidos en la Iglesia, de la ‘obligación moral’ de acogida indiscriminada a los inmigrantes musulmanes africanos.” (p. 163)
Alejándose de la doctrina que fue imponiendo la Tradición desde los primeros Concilios dogmáticos en el siglo IV, en unos pocos años, la modernidad que ha penetrado en la Iglesia la ha transformado, dándole en algunos casos un giro de 180 grados, dándole la vuelta como se puede hacer con un calcetín (si se nos permite la metáfora): “La Iglesia del Vaticano II habla de valores, pero no de virtudes, de principios, de leyes o de mandamientos. Los valores son subjetivos, los pone el sujeto quedando en el cielo de las ideas. Hay una dialéctica autodestructiva en el concepto de valor{9} (p. 165). Esa modernidad filosófica triunfadora en el “nuevo” catolicismo (que no implica la anulación de la doctrina previa, de ahí que podamos leer el libro de Calvo Zarraute), depende como ya hemos puntualizado (repetirlo, sin embargo, no es en vano, como señala el mismo autor) del subjetivismo propio del idealismo –alemán, pero también francés y anglosajón– triunfante, “que tiende a hacer el hombre un absoluto sin límites ni imperfecciones (inmanentismo panteísta{10}), que con su pensamiento crea la realidad extramental (p. 175).
La influencia de Carlos Rahner estuvo presente en todos los pontífices postconciliares. El autor destaca la frase de Juan Pablo II: “el camino de la Iglesia es el hombre”. Pero yendo más allá de lo que llegó a decir el pontífice mencionado, el autor de 1936 denuncia que el colofón de esta ideología del teólogo alemán (de cuño kantiano) es el ecumenismo a ultranza de Francisco, cuando señala que no hay nadie que no pertenezca a Cristo en cuanto a su ser, que hay una Iglesia única que es universal y que incluye como miembros no solo a los católicos sino también a los ortodoxos, a los protestantes, a los mahometanos, a los judíos. "Todos, todos,todos", este es el salmo repetido de Bergoglio, que denuncia Calvo Zarraute. (Una denuncia que se centra en señalar a Bergoglio como un escéptico del dogmatismo católico, un apóstata de la fe católica, p. 198): “Llama mucho la atención que hoy la Iglesia, ante los nuevos problemas de la humanidad, esté pensando en crear comisiones, organizar conferencias, diseñar nuevos planes pastorales, en sínodos estériles, mientras que antes proclamaba dogmas” (p. 191).
La ideología de género no tiene un modo de entender al hombre confrontado en la nueva doctrina defendida por la jerarquía eclesiástica. El papa Francisco la ha alabado, de un modo u otro. Y con tal aceptación rompen con lo que la Iglesia ha defendido desde siempre. Calvo Zarraute clarifica la cuestión señalando que esta ideología es dependiente de otra mucho más antigua, la del catarismo gnóstico. El catarismo antiguo y la ideología de género actual coinciden en que el cuerpo es un instrumento. Y así, el homosexualismo celebra una sexualidad del estéril, según estos mismos dictados.
Pero a estas cuestiones, relacionadas con la crítica al modernismo exacerbado de Bergoglio volveremos en el último punto, pues nuestro autor incide en sacar a la luz muchas de las sombras de ese pontífice.
Bloques 2 y 3
El segundo bloque del texto es el referido a la historia de España en la década de los años treinta del siglo XX. Unos sucesos de gran relevancia como todos sabemos (los que se dieron durante la Segunda República, de 1931 a 1936, y la Guerra Civil de los tres años siguientes, y que en este libro se expresa como “Cruzada”). De ahí que nuestro autor haya dedicado tiempo y mucho papel y tinta para hablarnos de ello. La lectura que hacemos de su obra viene a corroborar además lo que ya conocíamos: que la decadencia de la Iglesia católica fue paralela a la destrucción del imperio español.
El autor señala que el episcopado de los siglos XV al XVII era fiel a Roma en materia de tradición, pero tal fidelidad no alcanzaba a otras cuestiones también muy relevantes. Sobre todo a esta, a que también eran conscientes de las limitaciones que podía presentar el papado, tanto teológica como históricamente hablando. Sin embargo el siglo XIX, que es el siglo de la decadencia de la Iglesia y de España, fue un siglo de auge del movimiento ultramontano. El Papa –su figura– se exalta casi con tintes de divinidad. Un modo de ver que contaminó a todo el episcopado mundial, o a casi todo: “El ultramontanismo es una concepción del gobierno de la Iglesia que insiste en la supremacía del magisterio de la autoridad administrativa hiperpapalista, así como de la infalibilidad de las pretensiones papales en todos los ámbitos. Especialmente desde el Vaticano II –cuando el ultramontanismo pasó de ser integrista a ser liberal-conservador con Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI–; pero, sobre todo, con Bergoglio, es cuando el ultramontanismo ha pasado a ser abiertamente modernista y revolucionario” (p. 212).
En este contexto de gradual degeneración es en la que se desarrolló la “última cruzada”, la así denominada por Pla y Deniel, y que se ha tomado tan en serio nuestro autor. Cruzada que nos narra haciendo una disección minuciosa de los momentos y de las decisiones que tomaron los protagonistas de la misma. Tanto de los españoles que lucharon entre sí, como de todos los quedesde fuera apoyaron a uno y otro bando. La relevancia que tuvieron los agentesexternos en los protagonistas de lo que sucedió en la España de esa trágica década, se desarrolla en el libro en los bloques a los que ahora estamos atendiendo, y en los siguientes. De estos bloques debemos señalar que tanto el tercero como el quinto (del quinto trataremos en el siguiente subepígrafe) tienen el interés añadido de mostrarse como la base de su argumentario. Base expresada mediante una serie de textos pontificios relacionados con la situación revolucionaria española, y con el enfrentamiento con el marxismo que se dio en la Guerra Civil, o mejor dicho: en la Cruzada.
La leyenda negra no se circunscribe solo a la época del Imperio español, también tenemos que tener en cuenta que lo que sucedió en esa década forma un capítulo fundamental de ese relato. Como pasó con las falsedades negrolegendarias{11} asumidas a nivel mundial (incluyendo a los españoles, que se las creyeron a pies juntillas), ha sucedido también con el relato de lo que supuso la Guerra Civil. El relato de la Guerra Civil que ahora está vigente, es el expresado sobre todo por historiadores hispanistas ingleses (también de otros países) mayoritariamente, que han “implantado universalmente la versión de la guerra de 1936 completamente coincidente con la propaganda del frente popular” (p. 417). Para saber lo que ocurrió en la década de los 30 se puede acudir a los ejemplares de todos estos historiadores que están en todas las bibliotecas españolas universitarias o municipales. Y a los libros de texto que estudian los educandos españoles desde hace muchos años (podríamos decir que desde desde que la educación es universal en nuestra España).
Frente a ese cúmulo de mentiras que el españolito de a pie lleva leyendo durante décadas y que los españoles maduros leen en obras literarias y ven y escuchan en obras cinematográficas de modo permanente, debemos señalar con Calvo Zarraute que “no existe más modelo civilizador alternativo que el que la Monarquía Hispánica llevó al Nuevo Mundo (...) Un paradigma jurídico-político completamente opuesto al liberal anglo-sionista y germano-protestante (…) Esta Cristiandad hispánica que durante más de tres siglos triunfó en las ideas y la cultura, dominó política y militarmente el mundo y evangelizó la mitad del orbe. Pues bien, esta Monarquía Hispánica, fue hábilmente atacada y destruida por la Leyenda negra, que las monarquías europeas se encargaron de orquestar de la mano de su brazo ideológico, la masonería anglo-francesa. Esas potencias jamás hubieran podido derrotar militarmente al Imperio español, por eso levantaron un frente común prolongado en el tiempo, que desplegó una eficaz e inteligente campaña de propaganda a la que la España católica y tradicional no supo hacer frente (pp. 788-9).
Bloque 4 y 5
La conclusión de los bloques previos es algo que el autor señala con cierto pesimismo: que el triunfo de la cruzada de 1936 fue muy efímero. De ahí que los sucesos, a nivel mundial, que vamos a leer en el cuarto bloque, incidiendo sobre todo en la historia de Rusia desde 1917 a 1939, y la dialéctica que se dio a partir de entonces, derivó en la anulación que supuso aquella victoria única contra el comunismo. La política del papado, incluso previa al Vaticano II, fue de cercanía con los que estaban marcando un nuevo ritmo de la historia, con el marxismo internacional.
Y el bloque quinto –que incide en la documentación pontificia como base del argumentario que desarrolla el autor– se atiende a lo que previamente había sucedido para que en España se diera la cruzada, ni más ni menos que la elevación de la ideología marxista hasta consolidarse en la sociedad mundial. Una consolidación que comienza con el triunfo revolucionario de la Rusia que había dejado de ser zarista. Pero teniendo muy en cuenta, lo que esa revolución precisó, pues no fue una revolución obrera como había teorizado Marx{12}: “Para el triunfo de la revolución comunista en Rusia fue decisiva a la Primera Guerra Mundial” (p. 574).
Con el triunfo y la consolidación del poder bolchevique{13}, y por los intereses enfrentados de las naciones, expresados en el motor que rige la historia, que no es otro que el de la reiterada dialéctica que los confronta, en pocos años, los revolucionarios rusos ampliaron su control político en otros muchos lugares. No solo de Europa, sino de todo el mundo: la tercera parte de este llegaría a ser socialista. Pero como todos sabemos, aunque algunos no quieran entenderlo, la doctrina que dirigió tal efervescencia se autodestruyó (aunque sin dejar de lado cierta ayuda externa, la cual solo hizo que la autodestrucción fuera más rápida). En la actualidad, del socialismo, o comunismo, solo queda el ideario. El cual sobre todo está presente en resentidos y envidiosos (de los que el mundo está rebosante).
Las críticas internas a la Unión soviética previas a su caída se dejaban oír en toda Europa en los años 70. En el texto podemos leer el papel tan importante que tuvo la trilogía titulada Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn. Las reticencias a aceptar el relato de este autor se extendieron en todo el mundo, pues en los años setenta, los partidos comunistas tenían gran implantación. A modo de anécdota clarificadora puedo señalar lo que conozco de primera mano: En una de las plazas más importantes de la ciudad de Zaragoza, la plaza de España, un conductor lanzó desde la ventanilla de su coche hacia el centro de la plaza, en la que se situaba una imponente fuente, un ejemplar de Archipiélago Gulag, en signo de desprecio.
Con Juan XXIII se dio un vuelco radical a la crítica que de las ideas socialistas había hecho la Iglesia hasta ese momento. Tal acercamiento al comunismo suponía una traición en toda regla, pues el socialismo era, por definición, ateo. Y por lo mismo, beligerante con la Iglesia, y con cualesquier otras formas de cristianismo. Si atendemos al contexto español, con relación a la postura de la Iglesia con el comunismo, siguiendo el texto de referencia, leemos lo que pensaba uno de los papas anteriores a ese cambio de estrategia por parte de la curia. Nos referimos a Pío XI. Este papa, hizo, frente a la República anticristiana de 1931, “un llamamiento a la unidad de todos los católicos españoles” (p. 618). Este modo de proceder del pontífice era repetido, pues en su encíclica de 1929, la que conocemos como Acerba animi, ya había realizado un llamamiento similar respecto de los católicos de México, “con motivo de las medidas antirreligiosas del gobierno masónico” (p. 618).
Nuestro autor denuncia que “el comunismo es una teología de sustitución” (p. 632), que el comunismo, como esa suerte de “religión”, sustituye a la cristiana. Y que esto no fuera objeto de observación, por parte de los dos papas responsables del Concilio Vaticano II es merecedor de la más implacable denuncia: “la apertura acrítica y suicida de Juan XXIII y Pablo VI hacia el comunismo –Ospolitik–, que continuaba el pacto de Metz de 1962 con los soviéticos, para que el Vaticano II no renovara las condenas a esa ideología y ni tan siquiera la mencionase, no produjo ninguna ventaja para la Iglesia y sí sufrimiento y confusión incalculables en las almas con el consiguiente debilitamiento y destrucción de la fe” (p. 634).
Concluiremos que 1936 fue la última cruzada, la última que se dio en España, y en el mundo. Una cruzada en la que los católicos contrarrestaron ataques similares a los que habían estado soportando a lo largo de casi dos milenios. Fue la última, porque después de 1939, y sobre todo después de los años sesenta, no ha habido ninguna cruzada de las mismas características. Y si todo sigue como denuncia el padre Calvo Zarraute, no la va a haber en mucho tiempo. Solamente si el número de cristianos católicos conscientes se multiplican y disminuye el de católicos inconscientes.
Bloque 6
Hay ciertos tintes actuales que pueden considerarse ecos de lo que sucedió en España durante el primer lustro de los años treinta del siglo pasado. Solo ecos, y además distorsionados. Solo las voces de algunos políticos de baja estofa quieren señalar que la situación es la misma. Pero no es así. La historia no se repite nunca. Lo que sí es similar es que las voces de los nacionalistas tienen un discurso muy parecido al de esos años. Pero los partidos de izquierda de entonces, con un ideario muy definido, aunque muy variado según sus diferentes banderas, en muy poco se parecen a los partidos de la izquierda actual. Esa izquierda que no hace más que traer a nuestros días la imagen distorsionada de esa década señalada y de las pocas que le siguieron, hasta que se votó la actual Constitución de 1978. Lo que más ha cambiado, sin embargo es la Iglesia española. Los motivos del cambio ya los hemos señalado en los comentarios previos al libro que estamos reseñando. Solo queremos abundar, siguiendo los argumentos del autor, en el deterioro de su jerarquía, la cual a día de hoy no se revela como merecedora de los puestos que ocupa, pues el mérito no es intelectual sino el del seguidismo al líder. Ese es el caso del papa Francisco; el refrendo de tal juicio está respaldado por los datos que pueden leerse en el texto. De modo que, si los que le hacen la ola son “trepas”, el líder al que se la hacen lo fue previamente. Retomamos lo citado previamente, cuando señalamos cómo medró Bergoglio, tanto en la orden jesuita como en la jerarquía eclesial: “una vez encaramado a ese puesto, pretendió erigirse en el líder del progresismo global y gastó rápidamente todos los fuegos de artificio demagogos que había guardado. Un populismo que solo compraba la ignorancia, pero que en su narcisismo simplista no sopesaba su pésima calidad, por lo que su pontificado ha sido un completo y rotundo fracaso que deja una Iglesia autoarrasada en una guerra civil de convicciones irreconciliables, como nunca antes en toda su historia” (pp. 85–6)
La situación en la década de los treinta del siglo pasado quiso ser aprovechada por el régimen soviético y los que estaban convencidos en España de que ese era el futuro, de ahí que quisieran tomar el poder, pesara a quien le pesara, incluso a los que se consideraban republicanos (el mismo Ortega y Gasset señaló que lo que ocurría previamente al Alzamiento Nacional no era lo que los antimonárquicos españoles querían). Hoy, los políticos españoles están dejando el control de nuestra España en manos de la nación europea que toma decisiones por todos, aunque no lo parezca: Alemania.
Pero volviendo la vista atrás, y retomando la comparación de momentos, el de la década de los treinta del siglo pasado y el día de hoy. Es de sumo interés para nuestra nación que demos la relevancia que tiene al ideario nacionalista. Una ideología rupturista que sigue siendo tan perniciosa hoy como lo fue ayer. Los intereses de los enemigos del Estado español actual, son paralelos al de los enemigos del Estado español de aquellos años. No percatarse de ello aboca al Estado a la destrucción, teniendo en cuenta que lo que ahora se dé distará mucho de lo que entonces sucedió: «El Alzamiento Nacional surgió como una reacción in extremis a la doble amenaza, extraordinariamente grave: I) salvar la constitución histórica de España –de indudable civilización cristiana– de su ruptura y sustitución por el marxismo, salvando la Iglesia Católica del exterminio sistemático al que estaba siendo sometida; II) salvar la continuidad de la unidad de España, impidiendo su disgregación en unos cuantos pequeños estados hostiles entre sí y fácilmente manejables, satelizados por la URSS de Stalin (...) Tanto Franco y sus principales colaboradores políticos como el episcopado que vivió la Cruzada intentaron reanudar y proseguir el tracto cultural de la España católica de la mano de los contrarrevolucionarios y tradicionalistas no carlistas, Marcelino Menéndez Pelayo, Ramiro de Maeztu y Jaime Balmes. Básicamente este era el pensamiento de los cardenales Gomá y Pla y Deniel junto con el resto de los obispos y el clero. La finalidad era evitar que se malograra la excepcional oportunidad abierta por la gloriosa reacción de 1936 ‘por Dios y por España’, esto es, el entusiasmo heroico y martirial de la Cruzada y la victoria de 1939» (pp. 730-1). Pero lo que no sabía Franco, y todos los demás mencionados, es que el entusiasmo heroico y martirial de la cruzada sería cercenado dos décadas más tarde por el giro liberal que iba a sufrir la Iglesia tras el Concilio Vaticano II.
Como en los bloques anteriores son muchos los argumentos dignos de mención pero que, en un comentario como este que están leyendo, no pueden ser atendidos. Lo que no podemos ni queremos dejar de mencionar, pues nos parece que es lo que no puede ni debe dejar de llegar al lector de 1936, es la crítica a la jerarquía eclesiástica, centrándola en la figura del pontífice argentino. El cual ha dejado una impronta perniciosa, de muy difícil borrado (pese a que haya fallecido y no pueda seguir haciendo su perniciosa política y su inicuo adoctrinamiento.
En las últimas páginas del libro de Calvo Zarraute leemos una crítica demoledora al papa Bergoglio. Comenzamos retomando lo que hemos leído con relación a la postura que el papa adoptó respecto de la homosexualidad, que fue la de una firme aceptación de la homosexualidad, tanto en la gente de a pie como en el sacerdocio. Ante esta postura Calvo Zarraute dice que… «Para no extenderme más omitiré las declaraciones que no necesitan aclaraciones, como se desprende del aberrante documento Fiducia supplicans (2023), al que me opongo abiertamente no solo por sólidos motivos de naturaleza doctrinal, sino también histórica y cultural. Es un escrito repugnante porque toma el nombre de Dios en vano profanándolo, y además es blasfemo al pretender que Dios bendiga el pecado contra natura. Hago mías las palabras del cardenal Sarah que define el documento firmado por el Papa Francisco como ‘Una herejía que socava gravemente a la Iglesia porque es contraria a la fe y la tradición’ (8-IV-2024). Su intencionalidad no es otra que otorgar carta de naturaleza católica a los postulados freudianos, fusionando la teología católica con el psicoanálisis en una ‘psico-teología? Algo muy propio de la teología moderna, para la que ‘Dios es subjetividad’, que, a la postre se resuelve en psicología o psicopatía, según la casuística estudiada por Freud» (p. 743). Como señala unas páginas más adelante el autor: “En la Iglesia actual hay una clara ausencia de una reflexión doctrinal completa sobre la homosexualidad, pero también sobre el celibato y el sacerdocio” (p. 755). Y para contrastar la posición de Francisco con el del papa anterior, el que hubo de dimitir por las presiones que todavía no han salido a la luz, Benedicto XVI, señalaremos que sus puntos de vista con relación a la homosexualidad eran muy diferentes, que lo defendido por Francisco estaba en clara oposición a la doctrina expresada por Ratzinger en su documento conocido como Homosexualitatis problema: «en el que instruía a los obispos sobre la atención pastoral a las personas homosexuales. El texto exhortaba a los obispos a asegurarse de que ellos y cualquier ‘programa pastoral’ en la diócesis ‘afirmaran claramente que la actividad homosexual es inmoral’» (p. 758).
Podemos leer en estas últimas páginas del libro de Calvo Zarraute ciertos comentarios ofensivos que salían de la boca de Francisco en muchas ocasiones, los cuales nuestro autor denuncia sin paliativos: «Comportándose como si se hallara con sus amigotes en una taberna de pueblo, llama a lad religiosas ‘viejas solteronas’ (8-V-2013), o a una mujer valiente que a pesar de las difíciles cesáreas se ha dado a luz a muchos niños una ‘coneja’ (20-I-2015), o a los desinteresados activistas provida ‘fanáticos y obsesivos’ (28-VI-2022), o que ‘los cotilleos son cosa de mujeres’ (1-VI-2024). Por no hablar de sus toscas y reiteradas referencias al ‘mariconeo’ (27-V-2024 y 11-VI-2024), o la justificación de los atentados musulmanes en Francia porque ‘si alguien dice una palabrota sobre mi madre, puede esperarse un puñetazo (15-I-2015).» (p. 749).
Y no dejamos de citar al autor en su diatriba contra Bergoglio al leer que «Cuando para un papa, el modo de interpretar la realidad consiste en encontrar motivos y ocasiones para insultar a los que no aceptan sus subyugantes lecciones, comienzan a socavarse los fundamentos de la realidad. Este fenómeno presenta un entrelazamiento de elementos, antropológicos, éticos, teológicos y también psiquiátricos, ya que dicha esperpenticidad es la categoría apta para la interpretación vital del sujeto» (p. 750).
Tampoco deja de lado criticar a los jerarcas eclesiásticos españoles, seguidistas de la política de la Iglesia en las últimas décadas, aunque de un seguidismo mucho más marcado durante el pontificado de Francisco: «El cardenal de Madrid busca una cantera de obispos que sean leales lacayos ideológicos (traduzco entre corchetes los eufemismos): ‘Un perfil con marcado carácter social [o sea, de izquierdas], sin doctorado en Teología [luego con una formación muy limitadita], y poca experiencia como párrocos [es decir, funcionarios eclesiásticos que desconocen la vida real de la Iglesia]’. Reiteramos. se trata del mismo procedimiento de selección y promoción que funciona en los partidos políticos modernos, lo que supone un cambio eclesial dramático» (p. 752). Tal democratización tiene mucho que ver con la introducción de la sinodalidad, una preocupación de los entristas (discúlpese la terminología anarcoide) protestantes en la Iglesia, para con ello acabar con la jerarquía católica. Lo que buscaban era acabar con una jerarquía que atendía a la excelencia, como la que había previamente, en la actualidad la jerarquía no tiene nada de tal excelencia, y la sinodalidad originaria{14}, tan anticatólica como la actual, se ha transformando en seguidismo dictatorial.
El modernismo trajo la democracia a la Iglesia y con la democracia el mismo seguidismo que se da en las democracias actuales. Previamente al último Concilio, los obispos conseguían sus puestos en la jerarquía y los párrocos sus parroquias, mediante concurso-oposición. Hoy día lo consiguen a dedo, siendo solo seguidistas del jerarca de turno.
Respecto de las posiciones de Francisco con relación al ecumenismo defendido por el pontificado desde el último Concilio, debemos incidir en lo que denuncia Calvo Zarraute: que lejos de cambiar su posición respecto de los pontífices anteriores, exacerbó la postura hasta límites insospechados. «Hasta el concilio Vaticano II, la Iglesia profesaba que, de todas las religiones, solo el cristianismo como la única verdadera dio a los hombres la creencia de la unidad del género humano (…) Francisco, en una suerte de sincretismo ecumenista ubicó a todas las religiones en pie de igualdad, lo que equivale a negarlas todas en una caricatura de lo divino» (pp. 765-7). Esto que acabamos de citar fue expresado por el papa en un encuentro de jóvenes desarrollado en septiembre de 2024 en Singapur. En ese encuentro no atendió a los discursos que le habían preparado, de ahí que Calvo Zarraute separe drásticamente la figura del Papa Francisco que tendría que ser defensor de la doctrina inaugurada por San Pedro Apóstol, de las «opiniones improvisadas del casposo jesuita ‘sesenta y ochista’ Jorge María Bergoglio» (p. 767).
El contraste se expresa también al comparar lo propuesto por el primer papa que hubo de contrarrestar el socialismo, el papa León XIII y por el definido como “papa montonero” –(p. 25)– Francisco: “León XIII en Rerum novarum define el socialismo como un ‘falso remedio’ que ‘no hace más que perjudicar a los propios trabajadores [...], injusto por muchas razones, ya que altera los derechos de los legítimos propietarios, altera las competencias de las oficinas del Estado, y arruina todo el orden social’. El distanciamiento de la tradicional doctrina social católica es aún más evidente en la referencia de Fratelli tutti al principio de subsidiariedad, que está totalmente tergiversado. Si el Papa Francisco realmente quisiera distanciarse del comunismo, tal vez hubiera hecho mejor no definirlo como ‘un lindo programa’ (pp. 775-6).
Con ello y con todo, Calvo Zarraute no es benévolo con los errores de los papas previos a Francisco. Critica muchas de sus decisiones políticas, sin las que el obispo argentino no hubiera llegado nunca al papado: «Uno de los múltiples motivos por los que Bergoglio pudo llegar a ser elegido papa fue la estrategia que Juan Pablo II y Benedicto XVI siguieron para con la Teología de la liberación a nivel práctico, que fue la del apaciguamiento» (p. 776). Políticas contradictorias en línea de otras decisiones también poco acertadas de esos y de los demás pontífices, y otros relevantes miembros de la curia: «todas las contradicciones, inconsistencias y tensiones internas que se reflejaban en la Iglesia desde el Vaticano II han sido subrayadas por Bergoglio, que no las extinguió, sino que las fomentó hasta el paroxismo. Cardenales como Walter Kasper o el muy viril y masculino Tucho{15}, han sido las principales estrellas teológicas de su pontificado, dos hombres llenos de ideología a los que resulta realmente exagerado llamar católicos» (p. 777).
El catolicismo ha señalado siempre a la familia como una institución podríamos decir que intocable. Tras el Concilio Vaticano II esto comenzó a cambiar. Con el pontificado de Francisco lo que suponía la familia para el catolicismo ha sufrido un serio ataque. El problema de la familia tiene que ver con el mantenimiento de lo que denominamos como “eutaxia” (el buen gobierno que se preocupa por el futuro, por mantenerse en óptimas condiciones y con visos de mejorar en el tiempo). La familia es fundamental para ello, pues en su seno es donde se da la natalidad. Una natalidad en condiciones también óptimas. Y como no puede ser de otra manera, el autor del libro defiende la necesidad de un estado católico en el que la natalidad se cuide y se promocione, no como lo que sucede en España en la actualidad. Pero también en Europa. Toda Europa está inmersa en el problema de la baja natalidad. Y a ello le acompaña una natalidad muy alta en los inmigrantes, de los que una mayoría es de religión musulmana{16}.
Resolver este problema no puede ser la admisión de un ideario diferente al de la tradición cristiano católica: «La idea de que la inmigración pueda resolver los problemas demográficos de Europa es ilusoria, y, en cualquier caso, sería una solución equivocada que no se sostiene desde un punto de vista cultural-antropológico, porque la sustitución étnica significa también la sustitución cultural, esto es una sustitución religiosa» (p. 791). Y nos dice más, pues señala que la actitud enfrentada a la tradición cristiana y católica fomenta esa natalidad: «Pero la verdad es que todo esto palidece ante el aspecto más grave del odio a la infancia que está asolando Occidente, víctima voluntaria de esta plaga mientras el resto del mundo sigue reproduciéndose sin complejos. Porque los occidentales, con europeos y norteamericanos al frente, hace ya muchos años que decidieron no tener hijos para hacer hueco a las mascotas (…) El persistente descenso de la natalidad es el síntoma más significativo de la decadencia moral de una sociedad. Determina la pérdida de vitalidad de la nación y causa su propia ruina e incluso su desaparición, absorbida por otros pueblos o culturas (…) La inmigración debe tender siempre presente al bien común, no puede abrumar ni destruir a la nación a la que se dirige (…) Si se permitiera que toda persona, por el simple hecho de desearlo, entrara libremente a un país occidental para instalarse en él, estos serían destruidos como sociedades por la avalancha que se produciría» (pp. 795-7). Aquí encontramos implícitamente la doctrina que defiende el materialismo filosófico, y que puntualiza las diferencias que se dan entre lo que debe entenderse por ética (cuyo primer analogado sería el mantenimiento de la vida, de cualquier vida humana), lo que entendemos por moral (que a veces no tiene en cuenta ese mantenimiento, la yihad por ejemplo no se preocupa de mantener la vida de los infieles); y lo que entendemos por política (permitir la entrada de todo el que quiera a un Estado, a veces, no es permisible, incluso sabiendo que cerrar la entrada condene a morir al que quiere entrar). Entre ética y moral hay importantes diferencias, tantas como entre ética y política, que como hemos visto pueden incluso oponerse: «En el territorio nacional y europeo no puede entrar todo el que quiera, sino quien legal y ordenadamente deba hacerlo, en la medida de las necesidades cuantitativas y cualitativas en que los países lo demanden (…) La inmigración ilegal musulmana debe ser enérgicamente rechazada y principalmente contenida en origen. Si los europeos reniegan de su historia y cultura difícilmente se adherirán a ellas quienes provengan de afuera (…) La causa de la enfermedad mortal de Occidente no es externa, está muriendo por su propia mano, debido a decisiones estratificadas durante siglos de protestantismo, ilustración y liberalismo» (pp. 805-6).
Calvo Zarraute comulga, al menos en alguno de los aspectos señalados con esta doctrina materialista de nuestro sistema: «El inmigracionismo, es decir el ‘dogma’ ideológico según el cual, los países occidentales deberían acoger acríticamente a todos aquellos que deseen establecerse en ellos, es un componente esencial del progresismo políticamente correcto o woke. Un materialismo dogmático que, desde finales del siglo XX, ha sustituido a la vieja retórica marxista del conflicto de clases por el de la venganza de las minorías discriminadas y oprimidas por los ricos occidentales (…) Actualmente se ha institucionalizado la protesta contra el pasado por parte de la ideología woke, LGTB, climática e indigenista, reivindicando las culturas y países que experimentaron la civilización o colonización europea (…) Los europeos están tan orgullosos del bienestar y de la estabilidad democrática que han venido disfrutando, que no advierten la realidad de que un país en el que no cabe ya esperar reemplazo generacional genera un vacío demográfico que tiende a llenarse, aunque simplemente sea porque falta fuerza de trabajo. No es necesario enfatizar las consecuencias políticas de un 30% de la población de procedencia extranjera, que es precisamente lo que vienen diciendo las proyecciones de población que va a suceder»{17} (pp. 798-800).
Para Calvo Zarraute, como para cualquier nacido español que se precie de ello, lo que está en el punto de mira es precisamente esa preocupación por la eutaxia. La cual, a día de hoy, no está asegurada en absoluto. Para que lo estuviera es preciso un cambio radical en las políticas económicas y culturales: «La desaparición de España como nación histórico-cultural está pasando de ser una posibilidad a ser un hecho» (p. 801){18}.
En España, como en el resto del occidente cristiano «el individualismo liberal es tendente a desentenderse de los deberes sociales, y entre ellos está el de la procreación y educación de la prole, haciendo posible la continuidad de la comunidad histórico-política y de la especie. La omisión de ese deber es, por tanto, un abuso con graves consecuencias para la sociedad, pero también para la misma persona. Prueba de ello es que el vacío que deja en la existencia humana la privación de la entrega matrimonial en la paternidad y la maternidad es causa de frustración y depresión. Con la petofilia (atracción desmedida u obsesión hacia las mascotas) se trata de satisfacer patéticamente el deseo de afecto de un verdadero matrimonio y de los hijos» (p. 803).
Leemos en el texto que el derecho a la vida no puede depender solo de la naturaleza humana. Argumentando que si tal cuestión fuera así «un reo jamás podría ser acreedor, por ejemplo, a la pena de muerte, por atentar esta contra una valiosa realidad que se encuentra resguardada por un derecho inseparable del hombre, y respecto de la cual este nunca será indigno precisamente por su cualidad de ser humano» (p. 810). Esta tesis se apoya en lo que ya había señalado Pío XII: «aún en el caso de que se trate de la ejecución de un condenado a muerte, el estado no dispone del derecho del individuo a la vida. Entonces está reservado al poder público privar al condenado del ‘bien’ de la vida, en expiación de su falta, después de que, por su crimen, él se ha desposeído de su ‘derecho’ a la vida» (p. 810).
No podemos estar más de acuerdo con Pío XII y con el autor de este libro, del cual hemos gozado de su lectura. Y es que los crímenes horrendos deshumanizan al que los comete, de ahí que desde los postulados del materialismo filosófico se haya considerado para ellos la solución más ética, que no es otra que la que Gustavo Bueno denominó como “eutanasia procesal”.
Terminamos este comentario a la obra 1936. Cruzada, no Guerra Civil, de Gabriel Calvo Zarraute citando uno de sus últimos argumentos: «En la historia siempre hay enemigos [entendemos aquí una asunción, por parte del autor de lo que entiende el materialismo filosófico como la dialéctica de Estados, de Imperios]. A lo largo de esta obra hemos visto brillar claramente el antagonismo y la pugna de las dos ciudades que marca la historia [las originarias de San Agustín y las señaladas más tarde, en el siglo XX, por el obispo Pla y Deniel]. Por ello, tras décadas de liberalismo y marxismo democráticos, esto es, de revolución-subversión cultural, moral y política, unida a la autodemolición modernista de la Iglesia, ha de advertirse que hoy nos hallamos en una situación extremadamente más adversa que la que precedió a la Cruzada de 1936. La misión es la de una reconstrucción, es decir, la restauración de la civilización cristiana o Cristiandad, pues quien no contribuye a restaurar la Cristiandad trabaja para su demolición»{19} (p. 812-3).
——
{1} El Padre Calvo Zarraute, en estrecha armonía con el Código del Derecho Canónico, ha intercalado el mandato sacerdotal que está presente en su propósito. Leemos en este código (que él mismo cita, para aviso de navegantes): “Aun después de recibido el sacerdocio, los clérigos han de continuar los estudios sagrados, y deben profesar aquella doctrina sólida fundada en la sagrada Escritura, transmitida por los mayores y recibida como común en la Iglesia, tal como se determina sobre todo en los documentos de los Concilios y de los Romanos Pontífices; evitando innovaciones profanas de la terminología y la falsa ciencia (Código de Derecho Canónico, 1983, Cann. 279. § 1).
{2} La liturgia católica es responsabilidad directa de la jerarquía eclesial. En contraste con otras expresiones, como las que se llevan a cabo en la calle, en la fiesta de Semana Santa, que son de carácter eminentemente popular. Estas últimas, tan reluctantes al modo de expresión protestante, tendrían una mayor dificultad si fueran objeto de desmantelamiento en el afán protestantizador.
{3} Afirmación esta coherente con la crítica del materialismo filosófico, que viene a decir que, entre todas las corrupciones que pueden darse, la peor de todas es la corrupción del lenguaje.
{4} Con “Conferencia Emasculada” nuestro autor se refiere a la Conferencia Episcopal Española. La Conferencia Episcopal Emasculada está “capada” doctrinalmente hablando: ha sustituido lo emasculado, la doctrina de la Tradición, con la ideología de reformados y racionalistas.
{5} Sus tesis niegan que las relaciones sean entre individuos, y afirman, como dirá más adelante el sistema del materialismo filosófico, que las decisiones políticas siempre dependen de instituciones.
{6} No queremos denominar a lo que sucedió en la España de los primeros años del siglo XIX con el calificativo de “Guerra de Independencia”, pues es muy engañoso dar tal denominación a lo que sucedió, sobre todo, teniendo en cuenta que España siempre fue la que derrotó a Francia a lo largo de los conflictos sucedidos a lo largo de los siglos anteriores a la entrada de Napoleón y sus huestes en nuestro territorio.
{7} Fiducia Suplicans es una declaración del Dicasterio para la Doctrina de la Fe que permite a los sacerdotes católicos impartir bendiciones aparejas en situaciones "irregulares", incluyendo parejas del mismo sexo.
{8} José Luis Pozo Fajarnés, “Adversus novatores (De Gregorio XVI a san Pío X)”, El Basilisco 47, p. 24.
{9} El marxismo es, pese a su calificación de “filosofía materialista”, un desarrollo del idealismo alemán. El fundamento del marxismo desarrollado por Marx y sus epígonos, destacando de entre ellos a Federico Engels, es que el fundamento de la moral es el hombre mismo, como señalara después Federico Nietzsche: el hombre es la fuente de los valores; y de un modo algo tergiversado, pero de acuerdo con ello, será lo que señaló Maximiliano Scheler (aunque no fue el único; incluso habría que considerar en este modo de entender la moral a José Ortega y Gasset). Por otra parte, el concepto de valor, más bien diríamos la idea de valor, fue impuesta en el ámbito moral por influencia del idealismo alemán. El nazismo la encumbró. Pese a su derrota, con el paso de muy pocos años se volvió a imponer, en detrimento de lo que la tradición greco-latina y cristiana denominaba como “virtud”.
{10} Este panteísmo monista lo contrarrestó el pluralismo continuista de la Iglesia. Sin embargo, debemos tener en cuenta que la pluralidad implicada en la Trinidad no es discontinuista pues es a la vez unidad. El único pluralismo que es a la vez discontinuista es el del materialismo filosófico. Pero tanto uno como otro tienen enfrente al monismo, de ahí la sana comunicación crítica que pueden hacer ambas doctrinas. Crítica referida a un monismo que desde tiempos inmemoriales se ha ido haciendo sitio en diferentes idearios, incluidos los relacionados no solo con la filosofía, sino los más mundanos, los relacionados, entre otros, con la política o con la ciencia.
{11} Un relato compuesto a lo largo de varios siglos por los enemigos de España (franceses, ingleses alemanes...) que sigue vigente en la actualidad. Aunque es muy pertinente decirlo: hoy día confrontado cada vez más. Como señala nuestro autor, a los historiadores ingleses (Preston, Thomas, Gibson...), hay que sumar sus epígonos españoles: Julia, Tapia, Casanova, Viñas, Moradiellos y otros.
{12} Como ya hemos puntualizado en otras ocasiones, siguiendo las enseñanzas de Gustavo Bueno: en ningún lugar del mundo sucedió nunca una revolución de la clase obrera, como había teorizado el padre del marxismo.
{13} Pese a las resistencias internas, la revolución rusa se amplió y pasó a ser, en 1922, al añadir algunas republicas más: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Calvo Zarraute señala, con su habitual acierto que los primeros focos de resistencia fueron los protagonizados por los cosacos del Don y los intelectuales nacionalistas (respecto de esta cuestión habría que señalar que los argumentos de estos intelectuales derivaban de sus enemigos, pero de eso ya se hablará en otra ocasión).
{14} Recordemos el famoso “Sínodo de Pistoya” al que hubo de enfrentarse Mauro Cappellari, el que luego sería papa Gregorio XIII, y también el papa Pío VI.
{15} No podemos dejar de remarcar la ironía del inteligente estilo literario de nuestro autor.
{16} El Papa Benedicto XVI ya señaló la relevancia de expresar la importancia del cristianismo en la construcción europea. Ante la expresión de una Constitución Europea, la cual no llegó a consolidarse, ese pontífice defendió que en el texto constitucional apareciera la referencia al cristianismo. Algo que los políticos europeos no consintieron.
{17} Ya en las primeras páginas de este texto hemos leído algo que se relaciona con lo que ahora estamos destacando, que “los derechos humanos comparten y amplían el propósito principal de la Revolución francesa de la que son hijos directos: la aniquilación de la civilización cristiana” (p. 61).
{18} Señala sin embargo la posibilidad de que España pudiera mantenerse pese a ello. Apoyándose para ello en que algunas sociedades interculturales “han sido y son funcionales” (p. 801). Y pone como ejemplo de sociedad con esas características a Estados Unidos. Pero lo que pasó en EE.UU. y pasa ahora en España es muy diferente, por ello no estamos de acuerdo con ello. En Estados Unidos, tal multiculturalidad se ha adaptado y se ha integrado en mayor o menor medida en su sociedad, pero debemos atender a que lo que también ha sucedido es que el control cultural y económico ha sido siempre del grupo socio-cultural-religioso de los s WASP (blancos, anglosajones y protestantes), que han dirigido el país con mano dura, sin dejar más que tenues resquicios a los diferentes (y solo cuando no se han visto amenazados como grupo de control). Constatamos que a lo largo de los dos siglos y medio de existencia, solo han considerado un reto, el que viene de su frontera sur: el de los hispanos (católicos, y, para ellos, no-blancos).
{19} Lo que aparece entre corchetes es nuestro.
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
