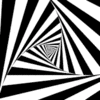El Catoblepas · número 201 · octubre-diciembre 2022 · página 3

“Contemporary Materialism” 
Héctor Enrique González
Algunas objeciones a la idea de materialismo de Javier Pérez Jara y Lino Camprubí

Las filosofías de Mario Bunge y Gustavo Bueno son las principales doctrinas discutidas en Contemporary Materialism, obra meritoria editada por Lino Camprubí, Javier Pérez-Jara y Gustavo Romero en la que participan también Carlos Madrid e Íñigo Ongay, entre otros. Reunirlas en un volumen tiene la aparente intención de subrayar sus puntos en común, con el interés de tratarse de dos filosofías tramadas por filósofos hispanos. Aunque los temas se extienden más allá de Bunge y Bueno, el mérito de Contemporary Materialism podría consistir en añadir una pieza en la construcción plural de una historia de la filosofía hispana y tal historia tiene sentido cuando se exponen los rasgos que le dan una unidad. Pero, sin negarlos, las diferencias entre ambos filósofos son mucho más numerosas que las similitudes y el lector que no conozca la filosofía de Bueno no advertirá que los parecidos son superficiales en muchos casos. Por tanto, la omisión de los elementos fundamentales de la ontología de Bueno podría no ser solo una debilidad, sino una decisión consciente o inconsciente que cobra sentido, precisamente, porque permite resaltar las concordancias que justifican el volumen. Sin embargo, esta hipotética decisión tropezaría en otro propósito confesado al comienzo del capítulo dedicado al materialismo filosófico (Discontinuous Materialism). En él, Javier Pérez-Jara se pregunta si hay espacio, entre tantas, para una doctrina materialista más y responde afirmativamente. Pero a esta pregunta es necesario responder oponiendo la relevancia de los fundamentos de una filosofía y su omisión hace imposible una respuesta satisfactoria.
Dialéctica
La dialéctica ejercida es la idea fundamental y el método del materialismo filosófico, sin la que no puede explicarse su ontología general ni especial ni su idea de materia. Con ella, esta doctrina es, al mismo tiempo que un sistema de crítica, un sistema de pensamiento o, de forma más rigurosa: es sistema de pensamiento porque es sistema de crítica.
El sistema de Bueno tiene su fundamento en la dialéctica interna de la tradición filosófica, entendida como una disputa de doctrinas en torno a unos pocos elementos ontológicos con funciones específicas y contenidos variables: materia, mundo, ego (M, Mi y sus tres valores, E). Todo pensamiento filosófico se apoya o ejerce oposición a uno o varios de estos elementos. Las diferentes reducciones que producen el materialismo corporeísta, el idealismo objetivo o el idealismo subjetivo son situaciones que incorpora el propio materialismo con el fin de ejercitarlas, manteniéndolas en equilibrio dialéctico. Es necesario reconocer la petición de privilegio de cada elemento sobre los otros antes de cortar el paso a la ambición reduccionista. De otro modo, no podría aceptarse el materialismo contenido, por ejemplo, en un mundus adspectabilis construido dentro de una conciencia, el ego, que está instalada a su vez dentro del mundo (E = M){1}, una fórmula que hace posible la teoría del conocimiento de Ensayos materialistas{2} y que es, al mismo tiempo, la traducción de la apercepción trascendental de Kant. En el ejercicio de la dialéctica, tanto el idealismo subjetivo como el naturalismo o el realismo quedan limpios de lo que no tengan de materialistas y ello porque descubren que aquella idea dice mucho más: es la pluralidad irreductible de «lo que hay» la que ha inspirado la pluralidad de doctrinas. La existencia de ideas contradictorias manifiesta que lo que es contradictorio es el mundo{3} en su propio hacerse{4}.
Por tanto, la decisión de concebir como materia a los números tanto como a las piedras o a los dolores musculares no es una decisión tomada por Bueno, sino dada en la historia del pensamiento, en su desarrollo en torno a ese «lo que hay» repartido en entidades diversas y discontinuas. Todas las entidades comparten un mismo grado ontológico, por eso pueden ser enclasadas en un mismo nivel.
Aquí descansa la razón por la que el materialismo de Gustavo Bueno debe ser incluido «al lado de otros», aunque también probablemente la razón para excluirle de una obra armonista. Cualquier exposición de la ontología del materialismo filosófico exige una reexposición implícita de toda exposición filosófica, que involucraría a las filosofías materialistas en general y al materialismo sistémico de Bunge y Romero en particular, porque estas contienen elementos que se hallan también integrados en sus fundamentos{5}. El materialismo filosófico envuelve al resto de doctrinas materialistas porque privilegian el primer género de materialidad, así que no es una doctrina que guarde equilibrio con otros materialismos. Por ello, es verosímil que la inclusión de los ejercicios de crítica dialéctica hubiera puesto en peligro el equilibrio entre las partes del libro. Por el contrario, la supresión de la dialéctica deja al materialismo sistémico de Mario Bunge el privilegio de ordenar ese equilibrio desde el núcleo de Contemporary Materialism y entrega a Bueno a un materialismo entendido como ontología de estratos.
El materialismo sistémico de Mario Bunge basa su ontología en la sustancia, que es lo que «muebla» el mundo, sustancia a la que concibe bajo la idea de partes extra partes:
«(Entendemos aquí la palabra “realidad” en un sentido estricto —no platónico—, es decir, como el mundo concreto). En este sentido, el lector es real y también lo es todo proferimiento de la palabra “lector”, pero el concepto que esa palabra designa no es real. Puesto que los objetos que no son reales tienen propiedades que no son físicas, si cumplen alguna ley, ninguna de ellas será una ley física».{6}.
Su fundamento está, precisamente, en el desarrollo de esa idea, un esquema de composición alternativa y progresiva de elementos, de cosas concretas (corpóreas) «reales», que va desde la idea de parte más simple hasta el universo, donde la composición de los individuos es, aparentemente, la suma de sus partes, si bien esta idea queda matizada en su análisis de los sistemas{7}. Pero la exclusión del mundo concreto de todas aquellas entidades que no están en el espacio, que no considera «reales», las convierte en inexistentes o, al menos, en extra mundanas. Si no están en el mundo, Bunge no explica su estatus, dejando así la vía despejada a los cuerpos para ocupar el mundo entero e identificarse con él. La consecuencia principal es que está indeciso entre el monismo y el pluralismo, como explica Íñigo Ongay en su crítica de El problema mente-cerebro{8}. El pluralismo de Bunge es fantasmal. El enfoque en la materia primogenérica gobierna las descripciones que hace de todas las cosas. Así, los componentes del mundo, los sistemas sociales, por ejemplo, son descritos con una lista de notas o elementos constitutivos, acorde, por ejemplo, con el mundo químico, en el que la identidad de un átomo depende de la disposición y número de sus partículas y donde no es necesario vincular esos elementos con fines ni esencias.
El trazado selectivo de concordancias de Contemporary Materialism comienza por el cambio del nombre{9} (si fuera tan necesario reunir discontinuidad y continuidad en un nombre, ¿por qué no una etiqueta más colorida como «materialismo symplokista» o simplemente «symplokismo»?). Tanto Camprubí como Pérez-Jara son contrarios al reduccionismo primogenérico. Es más, Pérez-Jara alude a la naturaleza dialéctica del sistema{10}. Sin embargo, al hablar de materia, circulan siempre de cara a la materia física. Esta inclinación conlleva también el ensayo de asociar a Bueno al emergentismo, lo que se manifiesta en una idea de dependencia asimétrica entre géneros. Según Camprubí:
«Gustavo Bueno’s discontinuous materialism, in turn, presents an ontology of three distinct genera of matter: physical (including here chemical and psyche-less biological matter), psychical, and eidetic or abstract. The latter two depend on the first while cannot be reduced to it and are plural and changeable»{11}.
El emergentismo se halla vinculado al evolucionismo y, ante todo, al problema de la relación entre materia física y organismos y entre cerebro y conciencia. Parece claro que decir que la conciencia emerge del cerebro significa afirmar una idea de dependencia asimétrica, es decir, que la mente depende del cerebro y no al revés. Pero la idea de relación de dependencia entre géneros de materialidad necesitaría un desarrollo extenso más allá de la física o la biología. Lo único que es posible tratar aquí son algunas condiciones para intuir que una relación de dependencia entre géneros no sea asimétrica, es decir, que sea falso que A dependa de B, pero no B de A.
Es dudoso que esta relación de dependencia entre géneros pueda ser entendida como relación de causalidad o como principio-resultado, relaciones que solamente son aplicables cuando la causa y el efecto están ligados a procesos, en los cuales es imprescindible la presencia de elementos de M1: no hay percepción si no se ha formado un cerebro, nervios, ojos, oídos, un organismo, pero los flujos corpóreos no infringen la discontinuidad entre géneros, así que, en la lógica del proceso de alteración de un esquema material de identidad, las entidades M1 siempre se vinculan a efectos M1. Se dice de forma coloquial que un dolor es efecto del golpe, pero lo que es efecto del golpe es la estimulación de los nociceptores de los tejidos, que la conciencia interpreta como dolor. No hay posibilidad de describir un proceso de cambio en un esquema material de identidad cuyo efecto sea el dolor.
Además, un ensayo sobre la relación de dependencia entre géneros o entre elementos de diferentes géneros se encontraría con casos en los que la inseparabilidad entre los elementos hace imposible hablar de una emergencia: la coliflor romanesco no crece en una espiral fractal porque obedezca a la geometría, sino porque no puede crecer de otra forma. Sus movimientos de crecimiento son efectivos conforme a una determinada combinación de su tejido y la activación de uno de sus genes, que provoca reiteraciones proporcionales en la generación de tallos y yemas. Los tamaños progresivos de las yemas son ya, de hecho, una entidad terciogenérica postulada en las órdenes genéticas antes de que la propia yema crezca{12}. Pero, si hablamos también de cosas sin genética, piedras y tierra que se desplazan y derrumban u olas de agua que golpean las orillas, las leyes físicas son la constatación de que estos cuerpos siguen vías y comportamientos de los que no pueden librarse, al menos a las escalas para las que fueron concebidas. Sin las leyes no habría cuerpos, pero esos componentes terciogenéricos no emergen por la evolución de una cierta composición física o de cambios cuantitativos que producen cambios cualitativos, dado que tal evolución y tales cambios son imposibles sin que las leyes estén presentes al mismo tiempo. Si hubiera un mecanismo físico que diera lugar a la aparición de objetos M3 desde M1, significaría que tal mecanismo estaría lógicamente conducido por entidades del estrato al que daría lugar, lo cual es absurdo. La unidad indisoluble y simultánea de M1 y M3 niega la posibilidad de la intervención del tiempo y, por tanto, de un proceso, con lo que la emergencia no es posible. No rige una prioridad temporal, ontológica o lógica. Nos encontraríamos ante un tipo de dependencia ontológica simétrica que podríamos llamar esencial o estructural, basada en correspondencias entre elementos de diferente género perfectamente superpuestos, que se daría, al menos, entre M1 y M3.
Por otro lado, toda esta argumentación no es más que un abuso de la ontología especial que tiene como fin poner en cuestión el emergentismo y la presunta dependencia asimétrica entre géneros, mucho más que un intento de conocer el proceso de sus orígenes. De cualquier forma, es revelador que la fuerza de M3 y su «dominio» sobre los cuerpos está también implícita en la idea de Dios, ideas que Bueno coordina entre sí partiendo de la ontología de Wolff. La imposibilidad de escapar de las disposiciones de Dios es equivalente a la imposibilidad de escapar de M3. Esto deja en evidencia doctrinas como el clinamen de Epicuro y Lucrecio y el hombre máquina de La Mettrie. Una filosofía naturalista o mecanicista que prescinde de la idea de Dios debería sustituirla por otra entidad o entidades que ocupen su lugar y no quedarse solo con la «naturaleza».
Uno de los principales peligros de la vía ensayada en los párrafos anteriores es considerar a un género en potencia dentro de otro (M3 en M1). Y ello expondría al materialismo incluso a las ideas de un poder creativo o una fuerza vital contenidos en la materia corpórea, que podría inspirar la idea de una emergencia metafísica fuera del tiempo, a la manera de las procesiones de las personas de la Trinidad. Sin embargo, las investigaciones sobre el origen de los géneros de materia parecen ya cerradas por su propia discontinuidad. Lo único que se puede reconocer como emergente en el proceso por el que las estructuras de células eucariotas llegan a evolucionar hasta desarrollar un organismo con conciencia son los tejidos del sistema nervioso de un animal en interacción con el medio, pero no más, no se llega a la conciencia, no se puede dar el salto a ese otro lado de un reflejo segregado por la discontinuidad. La última parada de la biología tiene cerrado el acceso a la psicología, lo que obliga a hacer un transbordo y abandonar una categoría antes de entrar en la otra. Lo único que es posible aceptar es una superposición entre ellas, que, por ajustada que sea, no le daría sentido a la construcción de puentes ontológicos entre elementos de diferente género. En un proceso en el que estén implicadas entidades de diferentes géneros, los flujos procesuales se mantienen paralelos y sin mezcla, de tal forma que las entidades que se transforman lo hacen dando lugar a entidades de su mismo género, por ejemplo, en el caso del dolor provocado por un golpe. Esta es una experiencia auténtica de pluralismo radical.
Pluralismo
El corporeísmo ejercido de Bunge es sutil y constantemente negado y la influencia que deposita en Contemporary Materialism también lo es. Está en la clasificación matricial de materialidades que elabora Pérez-Jara superponiendo el par continuo/discontinuo sobre el par separable/inseparable{13}. Solo es posible dejar el cuarto nicho vacío (materialidades continuas e inseparables) cuando se aplica una idea de materialidad entendida como cuerpo. Sin embargo, existe materia continua e inseparable, por ejemplo, la percepción continua de un dolor no se puede cortar como se corta un chorizo en rodajas. Se puede extinguir el dolor con un analgésico, pero no dividirlo en partes. Probablemente tampoco tiene sentido separar en dos una actitud. Tras una interrupción, habría dos actitudes, aunque fueran idénticas.
La influencia del corporeísmo, concretamente a través de la física, aparece también en la objeción a las ideas de tiempo y espacio.
«Up to what point is it ontologically consistent with modern physics “to break” the structural unity of spacetime claiming that psychological activities, although temporal, are not spatial, or that time emerges from animal interactions in space?»{14}.
El concepto de espacio-tiempo no destruye las ideas filosóficas de espacio y tiempo, que se dan a una escala operatoria sobre la que no rige la relatividad. Paralelamente, según el ejemplo que el mismo Bueno pone en Ensayos materialistas, el agua en el laboratorio es un estroma, una estructura de hidrógeno y oxígeno, que no invalida el agua como estroma diferente dado a la escala de las manos y la garganta de un sujeto. El desarrollo de las actividades y de las técnicas a escala humana solo se puede entender mediante una disociación del espacio y el tiempo. Con este sentido tan tradicional entiende también el tiempo y el espacio ontológicos Mario Bunge en su Tratado de filosofía, a pesar de su formación física, para poder tratar sobre los objetos y sus propiedades dados en uno o varios instantes sin referencia a ningún campo gravitatorio.
Espacio y tiempo son conceptos conjugados a nuestra escala porque la identidad de uno actúa como vínculo de las partes de otro, lo que significa que se puede entender al uno por medio del otro: el tiempo es así un trozo de espacio recorrido por la aguja de un reloj, espacio del que se pueden hacer depender dos actividades que vayan una detrás de la otra y el espacio puede ser aquel lugar comprendido por el comienzo y final de un movimiento, el fragmento de tierra medido en las jornadas de un viaje a pie (un día de viaje a pie separa las ciudades de Salamanca y Zamora). Esta escala y no la de la relatividad general es la que gobierna la mayoría de los elementos que pertenecen a los géneros M2 y M3. Podemos pensar en las deformaciones sufridas por el ejercicio de una proposición de Euclides, si la punta del lapicero recorriera un espacio a la escala del sistema solar, pero el tiempo y la gravedad no cumplen ninguna función en su resolución sobre el espacio euclidiano dado en el tamaño de un papel. De la misma manera, a la escala de las actividades humanas, existe un tiempo exterior para todos los sujetos y no uno para cada uno por separado, incluso aunque se trate de sujetos en una nave espacial. De otra forma, sería imposible programar y coordinar dichas actividades.
Por otro lado, los hechos de la conciencia caen fuera de la categoría física y no están afectados por el espacio porque ninguna categoría es capaz de encontrar la función del espacio al articular su explicación, de la misma forma que es irrelevante el tiempo que se tarda en trazar el triángulo equilátero de la primera proposición del primer libro de los Elementos. Tanto si el sujeto tarda treinta segundos como si tarda diez minutos, ese tiempo es intraducible a términos geométricos.
Por último, tratar de sustituir los viejos conceptos por los nuevos descubrimientos de las ciencias atenta contra la verdad de las identidades sintéticas, que siempre conservan su grado de verdad, y, en definitiva, contra la misma idea de materia ontológico-general como multiplicidad radical, a la que se trata de ajustar un «ideal de la razón» que no existe{15}. M se construye destruyendo previamente, no perfeccionando.
Gnoseología
Es cierto que la batalla por los nombres ha resultado ser en este caso más que un problema de denominación, y lo es no porque no se pueda conocer la gnoseología materialista bajo el término inglés epistemology, sino porque la gnoseología del materialismo filosófico está ausente del libro, incluso bajo aquel nombre.
«For Bueno, if we remove the animal and human scale(s) through which the World unfolds, the only knowledge that we can have about absolute reality is mainly negative and very limited. I hold that this leads us to what I suggest to call “the problem of the filtered filters”. The nervous system as we know it, for instance, is a filtered reality (an organoleptic biosystem belonging to M1). But at the same time it is a key piece in the process of filtering that constitutes the zoothropic/anthropic World, which includes biosystems themselves»{16}.
Al contrario de lo que sugiere Pérez-Jara poco después, la teoría del conocimiento de Bueno está tramada para superar el problema de los «filtros filtrados» y escapar del correlativismo, tanto fuerte como parcial{17}.
El correlativismo está atrapado en la idea de una conciencia individual enfrentada a un objeto{18}, relación que impone los límites del conocimiento desde la doctrina crítica de Kant. Ahora bien, al triturar esta idea mediante la fórmula E = M, es importante recordar que el ego no es la conciencia individual, sino la conciencia formada por diversos sujetos que se relacionan entre sí por mediación de diversos objetos{19}. En consecuencia, los tejidos nerviosos no solo son «filtrados» por ellos mismos, sino por un conglomerado de instituciones. Ni siquiera las propias percepciones y los fenómenos podrían darse al margen de los demás sujetos, porque son las redes intersubjetivas las que moldean las interioridades. Eso no significa el privilegio de una visión sociológica, no hay que olvidar que las diferentes disciplinas se conjugan en un proceso dialéctico. La perspectiva sociológica por sí sola no puede corregir los abusos de una conciencia solitaria que se niega a pasar por el examen de las estructuras objetivas creadas por otras conciencias históricas o presentes sobre los mismos u otros objetos idénticos{20}. Meillassoux, crítico con el correlativismo, denuncia la intersubjetividad como una propiedad de la filosofía correlativista{21}, que la entiende como un método de las ciencias para la producción de verdades por consenso, pero Meillassoux no percibe que la intersubjetividad tiene una función completamente diferente, la de intercalarse con los objetos para producir verdades objetivas. Es importante subrayar que las estructuras o esencias de las ciencias son productos objetivos a pesar de su construcción humana (tesis del hiperrealismo), consolidados por la práctica de las identidades sintéticas, pero también son objetivas las técnicas o pre-ciencias, las instituciones y las ceremonias, que encierran también las verdades de los objetos, su objetividad, con lo que la imposibilidad correlativista de evitar un «acceso subjetivo»{22} a los objetos del mundo queda rechazada. El materialismo filosófico propugna una relación gnoseológica entre objetos y sujetos firmemente asentada en las identidades sintéticas y las técnicas, en las que la verdad, lo conocido, es una relación de correspondencia entre objetos M1 a través de las operaciones humanas M2 dada en términos de M3{23} y no una adecuación de la cosa con la mente o el atributo de ciertas proposiciones. De este modo, la trampa epistemológica se desarticula cuando un sujeto deja de aislarse en su «lo que yo puedo saber» para entregarse a un impersonal «lo que se hace y se ha hecho» (verum est factum). Sorprende que Pérez-Jara haya omitido esta idea de conocimiento porque su fuerza para destruir el correlativismo debería ser lo suficientemente célebre para cualquier materialista filosófico.
«Bueno’s thesis that the World is given to the animal and human scale and that humans and other kinds of animals are given to the scale of the World strongly recalls Schopenhauer’s argument that “the World is as dependent upon us, as a whole, as we are dependent upon it in detail»{24}.
Por el contrario, la ontología de Bueno reconoce explícitamente la existencia de múltiples escalas. Lo que está dado a escala humana son los propios sujetos y los instrumentos con los que se consolida el mundo en sus diferentes escalas y los que permiten la construcción de las esencias y verdades de los objetos. Y en este sentido, la idea que Pérez-Jara atribuye a Harman es precisamente la que habría que atribuir a Bueno:
«Harman states that the relationships between the “human knower” and the “known world” are just a kind of relation among others. As such, and as sophisticated as they can be, they do not have greater ontological weight than other kinds of relations between objects»{25}.
Porque, por medio de la teoría de la verdad expuesta en Ensayos materialistas, se escapa de esta relación limitada entre sujeto y objeto, entre conocedor y conocido. Efectivamente, esa es una relación entre otras posibles, esa es solo una relación epistemológica. Por todas estas razones, resulta incomprensible el reproche final que Pérez-Jara dirige a la filosofía de Bueno:
«The only way of escaping from such prison is to determine more intersections and stronger analogies between intracorrelative/animal realities and extracorrelative/absolute realities than Bueno did»{26}.
Como vimos, es posible salir de la trampa correlativista dentro del mundo, pero la ontología general nos permite hacerlo también en sus referencias constantes a la materia trascendental. Las conexiones que Pérez-Jara quiere buscar entre el mundo y la «realidad absoluta»{27} ya están dispuestas en la doctrina gnoseológica del hiperrealismo, que es una forma de referirse a una realidad construida por el hombre pero al mismo tiempo independiente de él, hecho que se constata en el establecimiento de verdades esenciales en identidades sintéticas, pero también en el proceso de determinaciones progresivas y destrucciones regresivas de la materia, que no son procesos simplemente negativos como las funciones de un Deus absconditus{28}.
——
{1} M entendido como mundo.
{2} Gustavo Bueno, Ensayos materialistas, Ediciones Taurus, Madrid 1972, págs. 418-419.
{3} Íbid., págs. 61 y 379-380.
{4} Íbid., pág. 64.
{5} Íbid., Ensayo II, cap. VI.
{6} Mario Bunge, Tratado de filosofía (vol. 3), Gedisa, Barcelona 2011, pág. 30
{7} Mario Bunge, Tratado de filosofía (vol. 4), Gedisa, Barcelona 2012, pág. 71-77
{8} Íñigo Ongay, «Cuerpo, mente y emergencia», El Catoblepas, número 189, otoño 2019, pág. 1.
{9} Javier Pérez-Jara, «Discontinuous Materialism», en Gustavo E. Romero, Javier Pérez-Jara, Lino Camprubí (eds.), Contemporary Materialism, Springer, Cham, Suiza 2022, pág. 113.
{10} Íbid., pág. 112.
{11} Lino Camprubí, «Materialism and the History of Science», en Gustavo E. Romero, Javier Pérez-Jara, Lino Camprubí (eds.), Contemporary Materialism, Springer, Cham, Suiza 2022, pág. 252.
{12} UPV-CSIC Comunicación, Desvelada la singular estructura geométrica fractal de la coliflor romanesco, CSIC, 8 de julio de 2021.
{13} Javier Pérez-Jara, pág. 131.
{14} Íbid., pág. 119 (nota al pie 22).
{15} Gustavo Bueno, Ensayos…, pág. 289.
{16} Javier Pérez-Jara, pág. 137.
{17} Íbid., pág. 139.
{18} Gustavo Bueno, Cuestiones cuodlibetales sobre Dios y la religión, Mondadori, Madrid 1989, págs. 386-389.
{19} Gustavo Bueno, Ensayos…, págs. 419-420.
{20} Gustavo Bueno, Cuestiones…, pág. 390.
{21} Quentin Meillassoux, Después de la finitud, Caja Negra, Buenos Aires 2015, pág. 34.
{22} Javier Pérez-Jara, pág. 138.
{23} Gustavo Bueno, Ensayos…, pág. 420.
{24} Javier Pérez-Jara, pág. 137.
{25} Íbid., pág. 139.
{26} Íbid., pág. 141.
{27} Íd.
{28} Íd.
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974