El Catoblepas · número 181 · otoño 2017 · página 2
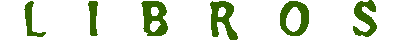
La Idea de España desde la izquierda comunista
Carlos M. Madrid Casado
A propósito de El marxismo y la cuestión nacional española de Santiago Armesilla (El Viejo Topo, Barcelona 2017)

El objetivo principal del libro al que nos referimos es cuestionar la ecuación España = Franco que asume buena parte de la “izquierda” en España. A lo largo de él, el autor llega a identificar hasta doce causas que conducen a esta identificación errónea. Entre las más importantes se cuentan las siguientes: la Leyenda Negra antiespañola; el krausismo, que taponó la recepción de Hegel y Marx en España; la llegada con cuentagotas de los textos de Marx y Engels; el mayor peso social del anarquismo; la asunción del federalismo de Bernstein y Bauer por la corriente socialdemócrata y, posteriormente, por el eurocomunismo; la acción anticomunista, a través del Congreso por la Libertad de la Cultura, del Imperio norteamericano durante la Guerra Fría, que bloqueó la formación de un PCE fuerte en cuanto oposición al Franquismo, apostando por una izquierda socialdemócrata de orientación atlantista, europeísta y federalista (como si dijéramos, “mejor una España rota que una España roja”).
Pero, ¿por qué es errónea la identificación España = “facha”? Porque no se corresponde con el tratamiento de la cuestión nacional y su aplicación a España que realizaron Marx, Engels, Lenin, Stalin y Rosa Luxemburg.
Comienza, pues, Santiago Armesilla revisando las aportaciones de Marx y Engels. Así, en El manifiesto comunista (1848), se decía que “los obreros no tienen patria”, olvidando por completo lo que viene justo a continuación: que los obreros han de elevarse a clase nacional, constituirse en nación (aunque no en sentido burgués).
En sus artículos periodísticos sobre la España revolucionaria, Marx era consciente de la peculiaridad española: mientras que Francia o Inglaterra se constituyeron como naciones políticas antes de convertirse en imperios, España fue un imperio antes de convertirse en nación política. Pero lo logró en 1812, coincidiendo con el primero de los periodos revolucionarios, en cuanto expresión de la lucha de clases, que Marx identifica desde las coordenadas del materialismo histórico en la historia de España. España como nación política sería, por tanto, una creación de la izquierda política. Y se pregunta Marx:
¿Cómo explicar el curioso fenómeno de que la Constitución de 1812, anatematizada después por las testas coronadas de Europa reunidas en Verona como la más incendiaria invención del jacobinismo, brotara de la de la vieja España monástica y absolutista precisamente en la época en que ésta parecía consagrada por entero a sostener la guerra santa contra la revolución?
Frente a quienes acusaban a “la Pepa” de ser una mera copia de la Constitución francesa de 1791 y a los que sostenían que no se trataba sino de una reedición caduca de los antiguos fueros, Marx va a defender la originalidad del proyecto central de esa segunda generación de izquierdas que apareció en Cádiz. Nos referimos a la izquierda liberal, genuinamente española (de hecho, el término liberal en sentido político pasó a Europa desde España), y tan enemiga de la primera generación de izquierdas (la jacobina, la de los afrancesados o josefinos) como pudiera serlo de la derecha absolutista, del trono y del altar. Marx sustenta que la Constitución de 1812 recoge, a un mismo tiempo, la herencia del reformismo borbónico ilustrado y una revolucionaria puesta al día de las tradicionales instituciones políticas españolas: las Cortes y los ayuntamientos. Si los franceses hicieron su revolución disfrazados de romanos, los españoles la hicieron disfrazados de medievales.
Pero Marx también anticipa que el convulso siglo XIX español tiene su razón de ser en aquellos agitados días de la Guerra de la Independencia. Cuando, tras la espectacular victoria en la batalla de Bailén (primera y única en campo abierto del ejército español, siempre derrotado pero siempre presente, presto a la guerrilla), la Junta Central pudo haberse constituido en una suerte de Comité de Salud Pública, que aunara la defensa nacional con el desmantelamiento y la regeneración del Antiguo Régimen, decidió, en cambio, frenar el ardor revolucionario de las Juntas Provinciales, en especial, de la de Oviedo, que fue la primera en declarar la guerra a Napoleón, como recuerda la placa que se colocó no ha mucho en la ciudad para la conmemoración: “Aquí se inició el proceso revolucionario que había de transformar España en Nación política”.
La Junta Central fue, según Marx, acción sin ideas; mientras que las Cortes, asediadas en Cádiz, fueron ideas sin acción, porque las huestes napoleónicas ya habían reconquistado la Península, dejando la mayoría de sus medidas sin campo de aplicación. He aquí la raíz de la revolución a medias, que el terrible Fernando VII deshizo en sombras y sólo triunfo –dice Marx– cuando se presentó vestida de pretendiente al trono (con Isabel II). Aun así, como recuerda Armesilla, las Cortes de Cádiz tienen algo de épico. Ninguna asamblea legislativa, apunta Marx, había reunido hasta entonces a miembros de partes tan dispersas del orbe, a los españoles de ambos hemisferios. Su obra sirvió de modelo a otras Constituciones, en especial, a las americanas, porque el Imperio español estalló –por así decir– entre fulgores de gloria.
El resto de periodos revolucionarios que distingue Marx son: el Trienio Liberal, la victoria en la Primera Guerra Carlista y la Vicalvarada. Continuando los análisis, Armesilla distingue otros tres más: el Sexenio Democrático, el fin del turnismo en la Restauración y la II República y la Guerra Civil, donde precisamente el Partido Comunista, haciendo frente a los anarquistas y los trotskistas de retaguardia, se convirtió en la fuerza política mejor organizada gracias a su estrategia centralizada, leninista, basada en un discurso patriótico españolista y unitario, de vencer en la “Guerra Nacional Revolucionaria”.
Por su parte, Engels se refirió a España en su artículo “Los bakuninistas en acción” (1873), ya que el anarquismo siempre tuvo mayor peso que el comunismo en nuestro país, como consecuencia de nuestra herencia católica, que frente a la Ciudad de Dios (la Iglesia) ve la Ciudad Terrenal (el Estado) como algo corruptible y efímero. Engels habla del cantonalismo como una vergonzosa insurrección, que debe prevenir al mundo de las gestas de los anarquistas, porque son nefastas para los trabajadores (como volvería a demostrarse durante la Guerra Civil). La revolución permaneció sin moverse de las plazas, tocando el bombo y aplaudiendo el federalismo típicamente burgués. Para Engels así no debe hacerse una revolución, que siempre es autoritaria y violenta, a punta de bayoneta.
A continuación, Armesilla se sumerge en el análisis marxiano de las cuestiones de la India y de Irlanda, por cuanto suelen esgrimirse por izquierdistas catalanes o vascos en apoyo de su búsqueda de prebendas feudales (esos mal llamados “derechos históricos”, abolidos en el caso vasco en 1876 y reestructurados parcialmente para Álava y Navarra en 1939). Con respecto a la India, Marx sentencia que no se trata de si el Imperio Británico tenía o no derecho a conquistar la India, sino de si preferimos una India conquistada por los turcos, los persas, los rusos o los británicos (algo análogo habría que preguntarse hoy respecto a la América hispana frente a la hispanofobia dominante), porque Marx siempre valoró positivamente la labor civilizadora de las naciones europeas. Con respecto a Irlanda, se trataba de una rara avis, de una colonia en suelo europeo, por cuanto –por ejemplo– los católicos irlandenses no podían aspirar a ser funcionarios del gobierno británico, lo que coloca a Cataluña o las Provincias Vascongadas a años luz de distancia. El caso irlandés no es extrapolable a ninguna otra región europea (como tampoco existe analogía con Polonia, a pesar de que Prat de la Riba comenzase a identificarla con Cataluña).
De Lenin Armesilla estudia El Estado y la Revolución (1917). Sus análisis convergen con los de Pedro Insua en “El materialismo histórico y la cuestión nacional española” (El Catoblepas, nº 109, p. 10, 2011). Lenin critica sin ambages el federalismo y el derecho de autodeterminación, llegando a decir que defenderlo es no comprender el abecé del marxismo:
El federalismo es una derivación de principio de las concepciones pequeñoburguesas del anarquismo. Marx es centralista. En los pasajes suyos citados más arriba no se contiene la menor desviación del centralismo. ¡Sólo quienes se hallen poseídos de la fe supersticiosa del filisteo en el Estado pueden confundir la destrucción de la máquina del Estado burgués con la destrucción del centralismo!
Lenin defiende el centralismo democrático, es decir, según sus propias palabras, “la república única e indivisible”, porque la república centralista es un progreso respecto a la república federativa, y esta última sólo supone progreso con respecto a la multitud de pequeños Estados medievales. En esta coyuntura, y excepcionalmente, Lenin defiende la federación y el derecho de autodeterminación en el caso de imperios atrasados como el ruso, que a diferencia de las naciones occidentales de Europa, aún no han completado revoluciones burguesas ni el desarrollo del capitalismo, o lo están haciendo en pleno siglo XX (caso de la Rusia zarista, pero no de España, que tuvo su primera revolución burguesa entre 1808 y 1814). En cualquier caso, Lenin niega su aplicación urbi et orbe. Distingue así Armesilla entre un bolchevismo occidental y un bolchevismo oriental. En último término se trata –como explica Lenin– de entregar “a toda la nación” la propiedad de los medios de producción.
Pero, desde luego, el núcleo del libro gira en torno a El marxismo y la cuestión nacional de Stalin (1913). A su juicio, la ola nacionalista dentro del imperio ruso era contraproducente para la revolución proletaria. Stalin define la nación por siete características que ha de tener obligatoriamente una nación para serlo realmente. Interesa señalar que, a su entender, una nación no es una comunidad étnica o de raza sino una comunidad histórica, con lo que ello implica para la vida económica o cultural. Así, por ejemplo, los galos, los romanos, los bretones, etc., son hoy esencialmente franceses, porque la nación en sentido político opera, por decirlo así, una refundición de las etnias previas.
Además, añade Stalin, toda nación debe tener un idioma común. Francia, por continuar con el ejemplo, sería una nación precisamente por el francés, a pesar de los patois (y no se olvide que Francia posee una variedad lingüística superior a España). De la misma manera, España sería una nación por el español (o castellano, por su origen, aunque nadie llama al italiano toscano). Ahora bien, Stalin advierte que una comunidad de idioma no es necesariamente una nación, pues han de cumplirse las demás características. Así, el País Vasco o Cataluña, pese al vascuence y el catalán, no serían naciones desde las coordenadas del marxismo-leninismo porque no han sido unidades históricas (siempre han estado supeditadas a las Coronas de Castilla y Aragón, respectivamente, aunque ahora a esta última quiera llamársele Corona catalano-aragonesa en una reescritura secesionista de la historia) ni unidades económicas (la burguesía catalana, por ejemplo, participaba con réditos en la explotación de esclavos en las Antillas españolas en el siglo XIX).
El problema, según Armesilla, es el influjo en los marxistas españoles del austromarxismo, que tomó –como hoy Podemos e IU– una posición intermedia entre la izquierda socialdemócrata y la izquierda comunista. El austromarxismo creo la II Internacional y media, favoreciendo un nacionalismo étnico (que haría saltar por los aires Austria-Hungría al intentar convertirla en una “unión democrática de nacionalidades”) y una definición de nación como “comunidad de destino” que en España recogería el nacionalsindicalismo de la Falange. No es casualidad que el Franquismo defendiera literalmente “la riqueza y la multiplicidad de las culturas de los pueblos de España”, permitiendo el uso del vascuence y del catalán coloquialmente y en la publicación de revistas y libros (aunque no administrativamente). Es poco sabido que el decreto que incorporaba las lenguas nativas a la educación fue firmado por… Francisco Franco el 30 de mayo de 1975.
Para Stalin, el austromarxismo cometía un error gravísimo, porque “¿desde cuándo el comunista se dedica a ‘construir’ naciones, a ‘crear’ naciones?”. A su juicio, conservar las particularidades nacionales era un error, porque –por ejemplo– eso suponía conservar tradiciones como la autoflagelación de los tártaros o el derecho de venganza de los georgianos. Se trataba, precisamente, de romper el cascarón de aislamiento que propicia la “autonomía cultural-nacional” en las pequeñas nacionalidades, en las naciones sin historia como residuos de la contrarrevolución de que hablaba Marx (entre las que éste contaba a los vascos por el carlismo).
Rosa Luxemburg tampoco ahorró críticas al programa de la socialdemocracia austrohúngara. Para ella, el derecho a la autodeterminación era un “cliché metafísico”, propio de la ideología burguesa, que valía tanto como el derecho del obrero a comer en una vajilla de oro, es decir, nada. A su entender, el federalismo se había convertido en la fórmula ideal para resolver cualquier conflicto nacional en los programas de los partidos socialistas de carácter más o menos utópico y pequeño-burgués (una lectura de plena actualidad hoy en España). Sin embargo, la tendencia centralista del capitalismo era, para Rosa Luxemburg, la base del futuro Estado socialista; porque el comunismo es enemigo del federalismo y del particularismo, “que no son, en absoluto, expresiones de progreso o de democracia”, ya que ponen en cuestión la unidad en la lucha de clases. Luxemburg incluso recuerda que, durante la Revolución Francesa, la defensa del federalismo bastaba para conducir a la guillotina. En España, como anota Armesilla, el federalismo y el particularismo contrarrevolucionarios están encarnados en la derecha burguesa heredera del absolutismo carlista del País Vasco y Cataluña (ya en 1902 el Ministerio de Instrucción Pública tuvo que tomar cartas porque en Cataluña se enseñaba el catecismo sólo en catalán).
Finalmente, Armesilla aborda la necesidad de la aplicación del bolchevismo (occidental) en el análisis de la cuestión nacional española, para elevar a la clase trabajadora española, nativa y emigrante, a la condición de verdadera clase nacional y para reorientar la política geoestratégica española, subordinada a Europa (Alemania) y EE.UU.
Entre los defectos de este interesante libro se cuenta uno grave: la ausencia absoluta de aparato crítico (referencias, pies de página, citas…). Esta inexistencia puede dar lugar a equívocos serios. Es así que parece que el análisis del mito de la Cultura, el concepto de “derecha socialista”, la visión de la sociedad civil como transformación de la Ciudad de Dios, la comprensión de la dialéctica de clases a través de la dialéctica de Estados, el concepto de “fundamentalismo democrático”, o la distinción cultura subjetual/cultura objetual, son obra del autor en lugar de ser creación de Gustavo Bueno (pese a que, en la página 321, se inste a los futuros marxistas a leer a Bueno y conocer el materialismo filosófico). Análogamente, se mencionan las investigaciones a propósito del Congreso por la Libertad de la Cultura y la CIA en España, pero, salvando la mención al historiador catalanista Jordi Amat, no se menciona explícitamente a Gustavo Bueno Sánchez e Iván Vélez como sus autores principales (de la misma manera, se usa el término “federalcatolicismo” acuñado por ambos sin citar su procedencia).
El otro defecto, a nuestro juicio, del libro radica en su estilo en ocasiones mesiánico o catequético, como cuando se subraya, en la página 250, que la victoria de una revolución socialista en ciertos países no es descartable, o se enumeran los libros que todo buen comunista ha de leer (p. 146), o que la suerte del presente libro será pareja a la suerte de la nación española (p. 318), o que hay que ir al Valle de los Caídos a sacar de sus tumbas a José Antonio y a Franco y arrebatarles, para siempre, la idea de España (p. 322). ¡Qué contraste con la docta ignorancia del final de El mito de la izquierda escrito por Gustavo Bueno!
No obstante, en descargo del autor, quizá haya que comprender estos procederes como guiños a una parroquia, a un sector adormilado de la izquierda de quinta generación, que de otra manera no tomaría en consideración el libro y no se daría cuenta de que la “revolución” (acaso sea más bien la nación) tiene dos enemigos: “los vendepatrias europeístas de la derecha y los rompepatrias separatistas” (p. 245).
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974