 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 131 • enero 2013 • página 2
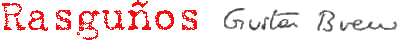


1
El año 2012, recién acabado, ha sido el año del bicentenario de las Cortes de Cádiz y de sus principales obras: la Constitución de 1812 y el Decreto de Abolición de la Inquisición, cuyo centenario se cumplirá el 22 de febrero de 2013. Hubiera sido, en cierto modo, un anacronismo, «a escala de bicentenarios», decir «Adiós a Cádiz» el año 2012; y con esto podemos acaso justificar el hecho de que este nuestro adiós a Cádiz, de hoy, no fuera publicado en diciembre de 2012. Lo cierto es que las Cortes de Cádiz terminaron un poco después de la abdicación de Napoleón Bonaparte, el 11 de abril de 1814, y el decreto de abolición de las Cortes de Cádiz se promulgó el 4 de mayo de 1814, unos días después de la llegada de Fernando VII, procedente de Francia, a Valencia, vía Zaragoza, y a raíz de la invitación que el Capitán General de Valencia, don Francisco Javier Elio formuló a Fernando VII para que reclamase sus derechos de rey absoluto. Invitación que es considerada, según algunos historiadores, como «primer pronunciamiento» de la nutrida serie de pronunciamientos del Ejército español a lo largo de los siglos XIX y XX.
Cuatro años antes del año 2012, el año 2008, conmemorábamos desde Oviedo el bicentenario del comienzo de la Guerra de la Independencia contra los franceses invasores («Oviedo en la revolución política de mayo de 1808», El Catoblepas, nº 75, mayo 2008). La intención de aquella conmemoración era atribuir la revolución política constitucional, llevada a cabo por las Cortes de Cádiz, a la Guerra de la Independencia, a las «guerrillas», si se quiere, que habían estallado entonces. Y reconociendo, sin duda, que las interpretaciones que envuelven a cualquier acontecimiento histórico dependen no tanto de una supuesta historia del pretérito wie es eigentlich gewesen (como decía Ranke) sino de su futuro perfecto, es decir, no ya de los prejuicios del historiador, sino del presente ideológico desde el cual toma cuerpo la conmemoración.
Las conmemoraciones ofrecidas en 2008 desde el Gobierno del PSOE, que iniciaba su segunda legislatura, se producen en un momento en el cual todavía Zapatero se atrevía a no reconocer públicamente la crisis económica que estaba ya atenazando a España. Las conmemoraciones de finales de 2012 se han hecho desde el Gobierno del PP, que llegó al poder con mayoría absoluta en enero de ese mismo año, en plena crisis económica, encadenada con una crisis política constitucional por la declaración explícita de secesión de los separatistas catalanes y vascos. Las conmemoraciones de la Constitución de Cádiz, por los partidos constitucionalistas, se hacen, desde luego, desde una interpretación ad hoc de la Constitución «vigente» de 1978.
En cualquier caso, las conmemoraciones de 2012 (de las Cortes) y las de 2008 (de las guerrillas) son indisociables a escala del bicentenario. Y esto dicho sin perjuicio de que Marx, prisionero de su hábito de expresar las relaciones recíprocas entre dos términos confrontados (en nuestro caso: 1808/1812) mediante el esquema del quiasmo, en su lapidaria sentencia: «En las guerrillas, fuerza sin ideas; en las Cortes, ideas sin fuerza.»
El quiasmo es ambiguo, y su ingeniosidad no contribuía a aclarar, desde determinadas perspectivas, las relaciones entre la Guerra de la Independencia y la Constitución de Cádiz, sino que más bien contribuía a oscurecerlas. Ante todo, porque el quiasmo lapidario, por su ambigüedad, contenía un error garrafal, a saber, el de suponer que las guerrillas podían haberse formado sin ideas. Pues una cosa es que las ideas de la mayor parte de los guerrilleros fueran «reaccionarias», impulsadas muchas veces por los frailes o por el clero más fanático, y otra cosa decir que no había ideas. ¿O es que las ideas del «pensamiento reaccionario» que apelaban a la Revelación cristiana, eran menos metafísicas que las ideas de los afrancesados que apelaban a una Ilustración zaratústrica?
Sin duda, muchos historiadores, del estilo de Pierre Vilar, Miguel Artola o Gonzalo Anes, consideran que las verdaderas ideas progresistas eran las de la Ilustración, mantenidas por los afrancesados, sin advertir que la idea misma de la Ilustración era tan ideológica y aún tan reaccionaria («zaratústrica», la hemos denominado en otras ocasiones) como pudieran serlo las ideas de El Evangelio en triunfo de Olavide. Ni tampoco cabría decir que las Cortes de Cádiz carecieran de fuerza; por lo menos, los comunistas de la época de Carrillo, les reconocerían su condición de fuerzas de la cultura.
Sin embargo cabe constatar un mayor consenso en la positiva valoración histórico política de la Guerra de la Independencia (sin perjuicio de la heterogeneidad de los fundamentos desde los cuales se exponen estas valoraciones positivas) que en la valoración histórico política de la Constitución de Cádiz (terreno en el cual el consenso se rompe por completo, así como también la posibilidad de establecer un «diálogo» para lograr un acuerdo). Acaso la diferencia entre el consenso valorativo histórico político respecto de la Guerra de la Independencia y la ausencia total de consenso histórico político respecto de la Constitución tiene mucho que ver con el «hecho» de que la Guerra suele ser interpretada desde el Pueblo español –un pueblo en armas, de «cuerpo presente», que lucha por su independencia frente al invasor francés–, mientras que la constitución se interpreta desde la Nación española, y la «Nación» no se agota en el presente, porque involucra necesariamente un pasado histórico –es decir, ideas mucho menos intuitivas que las del pueblo en armas, que puede verse con los ojos– y un futuro anticipado. Del Pueblo (al menos de una parte suya que alcanzase no más de mil individuos) tenemos una visión directa, la que se hace presente a cada uno de los participantes en una manifestación reivindicativa («el pueblo unido jamás será vencido»); de la Nación no podemos tener intuición directa, sino sólo un concepto indirecto, a través de relatos y de reliquias, incluyendo a los papeles escritos depositados en urnas que requieren operaciones abstractas de recuentos, clasificaciones, criterios estadísticos (tipo Ley d’Hondt) que a veces son, no solamente invisibles, sino también ininteligibles, para la mayoría de los electores.
2
En cuanto al consenso en valoración positiva histórico política de la Guerra de la Independencia, creemos que cabe reconocer que los pacifistas y los afrancesados de la Constitución de Bayona de 1808 mantienen grandes reticencias ante la Guerra de la Independencia, ante todo, porque la veían como una guerra que acarrearía daños irreversibles en vidas y haciendas de los españoles, y que determinó, según algunos, el aislamiento de España respecto de Europa en los siglos siguientes. Y esto sin contar con el hecho de que la guerra fue impulsada, en gran medida, por los frailes más reaccionarios, cuyo objetivo era destruir al Anticristo, encarnado en la figura de Napoleón Bonaparte. Se dice por tanto: el «diálogo» con José I (una vez que éste se había comprometido a mantener la integridad territorial y la religión católica) habría sido preferible a la fuerza; el diálogo con los invasores franceses hubiera evitado los desastres de la guerra y habría cambiado el rumbo de la historia (entre otras cosas, hubiera desnudado las salas del Museo del Prado en donde se cuelgan los cuadros de Goya).
Sin embargo estos mismos pacifistas o afrancesados suelen reconocer en la Guerra de la Independencia valores positivos, no sólo a escala ética o individual, heroísmo, valentía, generosidad, &c., sino también a escala política. La Guerra de la Independencia contribuyó al fortalecimiento de la unidad efectiva del pueblo español y, en particular, a la formación de un ejército profesional muy distinto de los ejércitos mercenarios del Antiguo Régimen. Con todo, siguiendo ideas de Marx, se intentará presentar a las guerrillas, en cuanto organizaciones militares del «pueblo», inspiradas o apoyadas por las Juntas, que fueron una creación del pueblo pero a iniciativa de la aristocracia; de este modo las Juntas y las partidas de que de ellas resultaron constituyeron al mismo tiempo una «limitación» del poder del pueblo, una sujeción de su poder a intereses que eran ajenos al «pueblo» mismo.
Algunos necesitan dar un rodeo mucho más rebuscado para justificar su admiración ante la Guerra de la Independencia, aún partiendo del supuesto de que esa guerra fue una tragedia histórica y que las conmemoraciones patrioteras no tienen más alcance que «el de la charanga y el discurso»: el «rodeo» que dan algunos historiadores de supuesta filiación marxista o anarquista pasa por la Guerra Civil española de 1936, en la cual el «pueblo en masa» se habría organizado espontáneamente contra el fascismo encarnado por los militares que se alzaron con Franco el 18 de Julio. Y desde luego, la revolución de 1820, con la que se restableció, aunque sólo por tres años, la Constitución de Cádiz, tendría una semejanza con el año 1936 todavía mayor, si tenemos en cuenta que ya entonces se inventa el «No pasarán» (advierte Gil Novales en el tomo 7, pág. 304, de la Historia de España dirigida por Manuel Tuñón de Lara).
El «rebuscamiento» del rodeo justificativo llega al extremo de distinguir entre las motivaciones personales de una guerra planeada por la aristocracia, el clero reaccionario, &c., y la «conciencia revolucionaria» que puede surgir de la misma experiencia de la guerra propia de un pueblo en armas. Y es aquí donde habría comenzado a formarse «la conciencia revolucionaria del pueblo español», que habría sido, se supone, el protagonista de la guerra contra el fascismo (contra el Antiguo Régimen, representado por el régimen de Franco), &c.
Nos parece evidente que este «rodeo rebuscado» para justificar la Guerra de la Independencia, no ya tanto como una guerra contra Francia (fundamentada en su condición de guerra de liberación nacional) sino como una guerra por la Libertad, la Democracia, la Igualdad del Pueblo, interpretación que se verá con buenos ojos por todos aquellos que consideran a la «transición democrática de 1978» como la definitiva recuperación del pueblo español, triturado por el franquismo, que decidió «darse a sí mismo» la Constitución de 1978. Una Constitución que en los años del Gobierno Zapatero hizo posible, cuando se aprobaba la Ley de plazos del aborto, que cinco ministras del Gobierno, talibanes de los derechos de género, se abrazaran llenas de alegría en el hemiciclo, saludando la victoria democrática que el socialismo había logrado obtener, a su juicio, para la liberación del Género femenino de la Humanidad.
Desde la perspectiva afrancesada o «místico populista» no es fácil que la valoración positiva de la Guerra de la Independencia pueda plantearse en función de las Cortes, y no ya al margen de ellas. Pues si la «revolución política» que la Constitución de Cádiz de 1812 hubiera operado pudiera hacerse consistir en el «giro copernicano» consistente en el traspaso de la soberanía detentada por el rey del Antiguo Régimen al pueblo (Martínez Marina: «llamar soberano al rey es un crimen de lesa patria»), entonces habría que reconocer que quien, de hecho, llevó a cabo esta revolución copernicana, fueron las Juntas, las partidas y las guerrillas, al desacatar la cadena jerárquica que iba «de la ley a la ley»: la cadena que iba del Napoleón al gran duque de Berg, asentado en Madrid, y a la Audiencia de Oviedo o a la Junta General del Principado que, efectivamente, estaba dispuesta a obedecer a Murat, es decir, al rey intruso, sin que les constase formalmente la voluntad de Fernando VII o de Carlos IV, secuestrados por Napoleón (remitimos, en este punto, al rasguño antes citado, «Oviedo en la revolución política de mayo de 1808»).
3
Cuanto a la valoración positiva histórico política de la Constitución de 1812, podríamos concluir diciendo que no existe en este punto el menor indicio de consenso alguno, a diferencia de la tendencia a algún punto de consenso en la valoración de la Guerra de la Independencia.
La Constitución de 1812 fue vista por la «mitad de España» como una aberración que minaba los fundamentos de la monarquía española al negar la soberanía al Rey y al abolir el Tribunal de la Inquisición. Una aberración resultante de los manejos ocultos de algunas potencias ilustradas –ante todo, de la misma Francia, pero también de Inglaterra–, enemigas tradicionales de España, muchas veces a través de las «sectas» (masónicas) infiltradas entre los diputados peninsulares o americanos, que alcanzaban un veinte por ciento del total. Paradójicamente también impugnaron la Constitución de 1812 algunos «ilustrados» como Blanco White, que denunciaba desde Londres el confesionalismo radical de esta Constitución, al proclamar la Religión Católica como la única verdadera religión de la Nación española.
El enfrentamiento a la Constitución de 1812 llegó a su extremo, como es sabido, ya en 1814, cuando Fernando VII, a su vuelta a España, abolió la Constitución de Cádiz. Y cuando tras el paréntesis del llamado trienio liberal, dio comienzo la denominada (por los liberales) «ominosa década» (1823-1833), la época del terror blanco. Lo que no autoriza a expulsar de la memoria histórica las medidas progresistas que durante esta década se tomaron por algunos gobiernos, en el terreno tecnocrático o administrativo, como pudieron serlo la Ley de Minas de 1825, asociada a Fausto Elhuyar, o la Junta de Fomento de la Riqueza del Reino (creada el 5 de enero de 1824).
La «década ominosa» acabó el 29 de septiembre de 1833, con la muerte de Fernando VII. En el mismo año fue proclamada la reina Isabel II, con la regencia de doña Cristina, una napolitana con tendencias liberales. Pero no por ello se alcanzó un consenso en la valoración de la Constitución de 1812. El carlismo mantuvo su oposición al liberalismo a lo largo del siglo XIX. Incluso, tras el destronamiento de Isabel II, a consecuencia de la «gloriosa revolución de septiembre» de 1868, el enfrentamiento a las Cortes de Cádiz no sólo se mantuvo en el sexenio revolucionario (sobre todo con la Primera República) sino también en la época de la restauración, con importantes corrientes como la del integrismo de Nocedal. Por no hablar, más tarde, después de la Segunda República (más afín desde luego a los liberales de Cádiz que a los serviles) de la Cruzada contra los enemigos de la religión y de la patria promovida por el Cardenal Pla y Deniel o por el Cardenal Gomá, con el apoyo explícito del Papa Pío XII.
En nuestros días, muchos republicanos y muchos comunistas han manifestado su asombro por la conmemoración de la Revolución de Cádiz: ¿acaso la Constitución de 1812 no fue monárquica y confesional? ¿Por qué celebrar desde nuestras posiciones de 1978, más progresistas e ilustradas, aquéllas revoluciones que seguían siendo un eco del «Antiguo Régimen»?
Cabría alegar que hay consenso, al menos entre los dos grandes partidos –el PSOE y el PP–, a quienes correspondió organizar desde el Gobierno las conmemoraciones de la Constitución de Cádiz, en cuanto a la fórmula según la cual la Revolución de Cádiz habría significado la transición del Antiguo Régimen al Nuevo Régimen, y este proceso se habría reproducido (después de interpretar al régimen de Franco como una reviviscencia del Antiguo Régimen que duró cuarenta años) en la llamada «transición democrática» iniciada en 1978, y que suele ser entendida como un punto de inflexión que divide la historia de España en dos mitades: la historia anterior a 1978 y la historia posterior a la democracia.
Pero la transición del Antiguo al Nuevo régimen iniciada por la Gran Revolución francesa habría sido un proceso histórico universal, en cuanto en él estaría implicado el mismo Género Humano, y no algunas partes locales suyas. Porque en esta transición revolucionaria los hombres alcanzaron la libertad, liberándose de su condición de súbditos para adquirir la condición de ciudadanos, y con ello la libertad, la igualdad democrática y la fraternidad solidaria. Los ciudadanos, constituidos como pueblo soberano de la nación política, pudieron arrebatar la soberanía a los reyes tiranos del Antiguo Régimen, sin que esta libertad soberana pudiera haber quedado circunscrita a cada pueblo, puesto que los pueblos soberanos, entendidos como las verdaderas unidades históricas, o sujetos de la historia, deberían reproducirla en todas las regiones en las que existiera la humanidad. Por ello la Asamblea francesa, ya en 1789, proclamó los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano. Las Cortes de Cádiz no necesitaban una proclamación tan metafísica y ajena a su jurisdicción, y se atuvieron a la universalidad el Imperio español realmente existente, es decir, a los «españoles de ambos hemisferios». Desde la perspectiva de los gobiernos humanistas de 2008 y 2012 la Constitución de Cádiz podría verse como una prefiguración de la Constitución de 1978, que habría reforzado la Nación española, definida como una e indivisible, y se había acogido a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948; es decir, a la Nación que había nacido precisamente en las Cortes de Cádiz, en la transición revolucionaria del Antiguo al Nuevo régimen, en 1812, reproducida, como hemos dicho, en la transición democrática llevada a cabo por la Constitución de 1978 en relación con el Antiguo Régimen condenado en las Cortes españolas por los votos del PSOE y del PP.
4
Sin embargo, el consenso entre estas fórmulas sublimes en torno al «nacimiento de la Nación española como nación soberana», era muy superficial. Cuando nos aproximamos a la idea de la Nación española como un proceso entendido por la transición del Antiguo al Nuevo régimen, tal como se interpretaba por unos y por otros, el desacuerdo de fondo se manifiesta con toda evidencia. Por ejemplo, los nacionalistas separatistas (sobre todo los catalanes) acogieron de buen grado, ya en tiempos de Prat de la Riba, la fórmula del «nacimiento de la Nación española», pero por motivos totalmente opuestos a los que mantenían los unitaristas. Decir que la Nación española nace en 1812, en el Nuevo Régimen, es tanto como reconocer (dicen los separatistas) que la Nación española no es milenaria, que ni siquiera tiene medio milenio de antigüedad, es decir, que no es cosa del Antiguo Régimen. En cambio Cataluña, ya en la Edad Media, habría sido un Imperio anterior al Imperio español y, por tanto, su antigüedad histórica es tan venerable como la de España (conclusión que estaba necesitada de una urgente «fundamentación histórica», en realidad, una catarata de historias ficción, repletas de patrañas, que fueron acogidas incluso por muchos historiadores de vanguardia que profesaban y aún profesan en universidades españolas).
Más aún, la misma Constitución de 1978, a la vez que establece la unidad e indivisibilidad de la Nación española, introdujo el concepto de las «nacionalidades», como atributo propio no ya de la Nación española, sino de algunas denominadas «naciones históricas» (Cataluña, País Vasco, Galicia), que luego reclamarán también otras «Autonomías». Pero la nueva acepción del término «nacionalidad» –que sirvió de hecho para que, poco más tarde, en sus Estatutos correspondientes, lo que eran nacionalidades en 1978 asumiesen la condición de Naciones políticas y reclamasen su condición de Estados– fue el cuchillo que agrietó, maliciosamente, la idea de Nación española procedente de Cádiz, y esto fue ya visto con claridad por algunos políticos de la transición, en particular por Torcuato Fernández Miranda, que se negó a firmar la «Constitución de las nacionalidades». Las Cortes votadas el 12 de junio de 1977 ya fueron concebidas por el PSOE (conchabado con los nacionalistas del PNV y con la democracia cristiana de Ruiz Giménez) como Cortes constituyentes orientadas a definir un Estado federal; pero la misma idea de Estado federal ya tenía que dar por supuesta la realidad de los Estados federados. Y este supuesto era contradictorio con la realidad de un Estado nacional español unitario.
¿Habría que comenzar desmembrando España en 5, 10 o 17 Estados imaginarios, esperando que estos se federasen, al modo como se federaron las trece colonias en los Estados Unidos? La confusión de ideas de los socialistas y de los democristianos de Ruiz Giménez era muy grande. Si proponían el Estado federal como estructura del nuevo régimen (tomando como referencia inmediata del Antiguo Régimen al franquismo), era porque el término «federal» les sonaba a asociación espontánea, libre, no impuesta y sin límites definidos. Lo cierto, como es sabido, es que se renunció al Estado federal –acaso por temor a que las fuerzas del «Antiguo Régimen» se mantuvieran firmes– pero de hecho y maliciosamente, decimos, mediante el concepto ad hoc de «nacionalidades», los nacionalistas y separatistas, o los panfilistas, lograron que el Estado de las Autonomías fuera el sustituto de ese proyecto inicial de Estado federal. Y en nuestros días, el PSOE de Rubalcaba, sigue proyectando una reforma de la Constitución de 1978, que lo transformaría en un Estado federal, es decir, que transformaría la España de las Autonomías en la España de los 17 Estados de una Nación española teóricamente común, o bien, en 17 naciones diferenciadas integradas en un único Estado a cuyo frente podría estar el Rey, en funciones de Emperador. Lo que es totalmente incierto es dar por supuesto que los nacionalistas secesionistas acepten un Estado federal semejante.
Los treinta años del estado de las Autonomías y la acción disolvente de los gobiernos autonómicos y, por supuesto, de la Unión Europea, ha conducido a la situación actual en la cual la mayor parte de los valencianos, por ejemplo, se sienten antes valencianos que españoles, o que incluso muchos riojanos se sientan antes riojanos que españoles, &c.
5
Pero, ¿qué es el «Antiguo Régimen» como categoría histórica de apariencia científica y no «partidista», que a tantos políticos liberales o ilustrados les ha servido o sigue sirviendo para diferenciar la España de los Austrias, la España de los Borbones (también la de Fernando VII) e incluso la España de Franco? Porque el «Antiguo Régimen» es una categoría historiográfica que, en principio, tiene muy poco de categoría científica y mucho de categoría ideológica pragmática, útil para quienes creen haber llevado a cabo, con su nuevo régimen, una revolución histórico universal capaz de afectar al mismo Género humano, a saber, la revolución que habría conseguido la libertad de los ciudadanos, como sustitución de su condición de súbditos, es decir, que hubiera conseguido alcanzar la democracia plena.
Así lo creyeron desde luego los franceses cuando el día 22 de septiembre de 1792, como día de la fundación de la República Francesa, pensaron que comenzaba una nueva Era, el año cero, «día en que el Sol llegó al equinoccio verdadero del otoño, entrando en el signo de Libra a las 9 horas 18 minutos y 13 segundos de la mañana, según el Observatorio de París». El concepto de Antiguo Régimen, involucrado en esta concepción tan pedante, no era otra cosa, por tanto, sino la contrafigura del concepto de Nuevo Régimen revolucionario; lo que daba por tanto al Antiguo Régimen la condición de un concepto negativo (lo que no es el Nuevo régimen). Por ello, también la Constitución de 1978 habría inaugurado un Nuevo régimen, porque tras los cuarenta años del Antiguo régimen franquista, España había entrado por fin en la era de la libertad y de la democracia. Y este criterio está grabado muy profundamente en las cabezas de la práctica mayoría de los periodistas y tertulianos «de la democracia».
Pero el Nuevo Régimen no fue un giro revolucionario histórico universal, tal como lo vieron hombres como Fichte o Hegel. Un giro copernicano tras el cual se pudiera mirar al Antiguo Régimen con terror o con desprecio, como un régimen pretérito y anacrónico, cosa de museo o de prehistoria.
Por de pronto, la Constitución de Cádiz siguió siendo monárquica (aunque en la forma de una monarquía constitucional y católica); en ningún caso renegó del Antiguo Régimen, sino que explícitamente (por boca de Jovellanos o de Arguelles, por ejemplo) reconocía la presencia de las instituciones tradicionales en la nueva Constitución. No ocurrió así en 1978, cuando las leyes de memoria histórica condenaron incondicionalmente al Antiguo Régimen de la dictadura franquista, llamaron simplemente fascistas a quienes recordaban a los sindicatos verticales del franquismo como precedentes de los sindicatos Comisiones Obreras o UGT, o a quienes recordaban la Seguridad Social, las vacaciones pagadas, incluso a las obras públicas o científicas de ese «régimen antiguo». El propio Tocqueville, a quien muchos atribuyen la consolidación de la categoría «Antiguo Régimen» por el título de su famosa obra (El Antiguo régimen y la revolución, 1856), subrayó la continuidad de importantes instituciones del Antiguo régimen en el nuevo (por ejemplo, el capítulo 3 de la parte primera de su obra estudia «cómo lo que hoy se llama tutela administrativa es una institución del Antiguo régimen»). El criterio diferencial más utilizado por los revolucionarios, a saber, la abolición por la guillotina del Trono y del Altar, ni siquiera serviría para separar la Francia del Imperio napoleónico, o la Francia de Luis XVIII, o la de Napoleón III, de la Francia del Antiguo régimen.
La revolución histórico universal formulada mediante la idea de la transición del Antiguo al Nuevo régimen no se veía por ninguna parte. Además, ¿acaso el Trono y el Altar, en Francia, y desde luego en España, no sólo siguieron presentes cuando recorremos hacia atrás el curso histórico de los Borbones y de los Austrias y llegamos a los reyes feudales? De hecho se confundieron muchas veces los conceptos de Antiguo Régimen y de Feudalismo. Los criterios revolucionarios de carácter filosófico, que tantas veces se utilizaron para dar cuenta de la «crisis de la conciencia europea» –el Nuevo Régimen habría sido el fruto del Racionalismo y de la Ilustración, tal como Kant la había definido en términos histórico universales («la Ilustración es la liberación del Genero humano de su culpable incapacidad»)– eran criterios idealistas e ideológicos, como si la razón humana sólo hubiera comenzado a funcionar con los ilustrados del siglo XVIII, precedidos acaso, como sugería Paul Hazard, por algunos adelantados del siglo XVII. De hecho, no sólo el Sturm und Drang, sino también Marx y, un siglo después, Adorno o Horkheimer, trituraron la autoconcepción idealista de la ilustración. Pero estas críticas ni siquiera fueron conocidas (ni lo siguen siendo) por los ideólogos de 1978 que impulsados por la necesidad de alejarse del marxismo leninismo creyeron suficiente acogerse al patrocinio de Carlos III, es decir, a la Ilustración, «saltándose» de ese modo las tradiciones marxistas leninistas, y se preocuparon por crear Universidades Carlos III, Olavide o Avenidas de la Ilustración para reforzar sus ensueños.
En realidad, quien introdujo criterios histórico económicos más serios para redefinir el Antiguo Régimen y diferenciarlo tanto del feudalismo, a parte ante, como del Nuevo Régimen, a parte post, fue Marx con su doctrina central de los modos de producción feudal, capitalista mercantil y capitalista industrial. El modo de producción feudal sirvió así para definir a las sociedades políticas medievales; el modo de producción capitalista mercantil definió la Edad Moderna («la modernidad», el Antiguo Régimen), y el modo de producción burgués definió al Nuevo Régimen. Con esta teoría de los modos de producción pudo Marx, por lo menos, limitar, con sentido histórico, las pretensiones revolucionarias de alcance histórico universal de los revolucionarios franceses y, desde luego, de los revolucionarios de Cádiz. Marx negó, en efecto, el carácter histórico universal de la Revolución francesa y, luego, de la Revolución española, y las redefinió si no ya como revoluciones en un vaso de agua, sí como revoluciones burguesas, como sustituciones, en el poder político social de la aristocracia del Antiguo Régimen por la burguesía industrial emergente.
Ahora bien –y esta es una circunstancia prácticamente olvidada en los debates sobre la teoría marxista de las revoluciones burguesas–, si Marx negó el carácter histórico universal de la Revolución francesa, como una revolución que hubiera afectado a la libertad del mismo Género humano (tal como lo vieron Fichte o el mismo Hegel), es porque Marx operaba desde una idea de revolución más «profunda», una revolución por venir, a saber, la revolución comunista que, en el estado final de la Humanidad y que, tras la extinción del Estado, permitiría superar la alienación original humana derivada de la división en clases sociales según su relación con los medios de producción. La verdadera revolución comportaría la aparición del Hombre nuevo y daría comienzo a la verdadera historia de la Humanidad, porque toda la historia anterior, incluyendo la historia de las revoluciones capitalistas y burguesas, formarían solo parte de la prehistoria de la humanidad.
¿Quién se atrevería hoy a defender la idea del Antiguo Régimen y del Nuevo Régimen tradicionales, a los veinticinco años del derrumbamiento de la Unión Soviética (que es la que mantuvo sistemáticamente la idea de una revolución por venir, histórico universal, del Género humano)? Nadie, al menos en nombre de una «concepción científica de la Historia». Una concepción científica de la Historia universal no puede apoyarse en premisas tan metafísicas como las del «estado final del Género humano», que todavía inspira las líneas de los internacionalistas, socialistas y comunistas, y entre ellos las de muchos profesores universitarios de historia moderna. Estas concepciones metafísicas de la historia tienen sin embargo, de científicas, tanto como pudiera tenerlo la concepción de la historia de San Agustín, en La Ciudad de Dios. O dicho de otro modo, en fórmula de Gilson: la concepción marxista de la historia sólo es una, acaso la principal, de las metamorfosis de «la Ciudad de Dios».
6
Desde el materialismo filosófico pluralista –en cuanto contradistinto del materialismo monista del Diamat– podemos intentar redefinir la idea de Antiguo Régimen mediante criterios que no sean tan metafísicos como aquellos que obligaron a confundir la historia real con la prehistoria de la Humanidad. O lo que es lo mismo, en criterios que, en lugar de apoyarse en un futuro indefinido (metahistórico y metapolítico) del Nuevo Régimen, se apoye en su futuro perfecto, como pueda serlo el futuro ya realizado de la revolución de 1789-1793, o el futuro ya realizado de la revolución de 1808 a 1812.
Necesitamos un punto de partida no metafísico o metahistórico para redefinir el Antiguo Régimen, un punto de partida que, sobre todo, nos sirva para definir el Nuevo Régimen y por tanto, en nuestro caso, a la Guerra de la Independencia y a las Cortes de Cádiz.
Este punto de partida lo ponemos en la idea de Imperio universal positivo, en cuanto contradistinto de los imperios universales metafísicos.
Es una distinción que asombrosamente no es utilizada por los historiadores que, sin duda, por asumir una perspectiva emic en su trabajo, interpretan ya como imperios universales a ciertos imperios históricos que pretendieron ser tales, pero sin haber definido positivamente su universalidad.
No negamos que la universalidad emic puede utilizarse como criterio para establecer una diferencia esencial (incluso desde la perspectiva práctica de los planes y programas imperiales) entre un Imperio que no pretende ser universal, como pudo serlo el Imperio romano de Augusto y sucesores, y un Imperio que pretendió ser universal, como lo fue el propio Imperio romano a partir de Constantino el Grande. El Imperio de Augusto no se proyectaba como un Imperio universal, sino que se circunscribía a unos límites o fronteras geográficas físicas (el limes) y se concebía, por tanto, como rodeado por bárbaros, en los que encontraba, por otro lado, las fuentes de metales, provisión de alimentos y de esclavos. En cambio el imperio de Constantino, recogiendo el proyecto cristiano («id y enseñad a todas las gentes») ya no admitió propiamente ningún límite, sino que desbordó todo límite, al menos en la imaginación. Y sin embargo la universalidad de este Imperio, vista desde el presente, era puramente emic-formal, porque la universalidad no estaba definida positivamente, sino sólo negativamente («no admitir límite alguno»). En realidad el único criterio objetivo para definir la universalidad imperial sólo podría establecerse mediante definiciones de un territorio basal finito. Pero esto sólo era posible cuando se conocieran las medidas de la esfericidad de la Tierra, dada en función de un radio finito.
Ahora bien, las medidas de la esfericidad de la Tierra fueron ya establecidas, pero a título de hipótesis, por los griegos, tales como Eratóstenes, Posidonio o Tolomeo. Pero la demostración efectiva de estas hipótesis, es decir, lo que las convirtió en tesis científicas, sólo pudo comenzar cuando alguien, como Cristóbal Colón, recibió el apoyo de los Reyes Católicos españoles para emprender la ruta «hacia el Poniente» y completarla con la circunvalación de la Tierra, la que se logró en la época de Carlos I, con la expedición de Elcano. Sólo a partir de este conocimiento de las dimensiones del horizonte basal, podrán comenzar a ser positivos los proyectos de un Imperio universal.
Pero al mismo tiempo, tales proyectos de Imperio universal en sentido positivo se manifestarán pronto como proyectos técnicamente imposibles, porque ningún imperio constituido, siempre y necesariamente a partir de algún Estado imperialista, y por tanto, a partir de un Estado que tendrá que contar con las resistencias de otros Estados que también alimentan proyectos universalistas, podrá disponer de las fuentes de energía suficientes como para poder recubrir la totalidad de la Esfera y, por tanto, de los Imperios que se hayan ido creando en su entorno. El conocimiento de estas limitaciones objetivas internas es suficiente como para cambiar la política imperial basada en el expansionismo indefinido, es decir, en la divisa Plus Ultra. La estrategia del Imperio universal ya no podrá basarse en la expansión bélica arrasadora, sino, sobre todo, en la diplomacia maquiavélica, en las alianzas con otros Estados frente a terceros, en las guerras locales, sin por ello abandonar el proyecto hegemónico propio de la sociedad imperial.
7
Desde este punto de vista creemos que puede afirmarse que el primer proyecto positivo, en términos políticos, de un Imperio universal, sólo pudo tener lugar durante el reinado de Felipe II, a la altura de 1581, es decir, cuando el Rey prudente incorporó Portugal a su corona. Pero no la incorporó como si se tratara de una ampliación territorial más, como pudo haberlo sido, en tiempos de sus abuelos, en el caso de la incorporación del Reino de Granada o de la del Reino de Navarra. Porque la anexión de Portugal, que ya había establecido sus dominios en Asia, permitió hablar de la universalidad positiva de un Imperio que incorporaba no ya a Portugal, sino a su Imperio oriental. Pedro Insua ha señalado, como símbolo de este proyecto de Imperio universal, la representación de Felipe II a caballo sobre el globo, con la inscripción Orbis non sufficit (remitimos a su lección en la Escuela de Filosofía de Oviedo, 5 de noviembre de 2012, Gnoseología de la Esfera…).
Puede afirmarse, según esto, que por primera vez se tuvo en la época de Felipe II la idea del significado de un Imperio universal positivo, y no meramente metafísico, juntamente con la idea de los límites de ese Imperio. Porque la idea positiva de Imperio universal aparecerá simultáneamente con la idea de su imposibilidad práctica inmediata. Felipe II sabía que carecía de los recursos imprescindibles para incorporar China a su Imperio, y que lo más que pudo hacer fue incorporar a las Filipinas como posible plataforma para, en su día, saltar al Imperio del Centro. En el reinado de su sucesor, Felipe III, Pedro Fernández de Quirós descubrió Australia, pero ni siquiera pudo recibir respuesta a sus Memoriales y le prohibieron en 1610 que los publicase. De mano del propio Felipe III se hace constar en el despacho: «Dígasele al mismo Quirós, que recoja estos papeles; y los de con secreto a los del Consejo de Indias, porque no anden por muchas manos esas cosas.» (Pero en 1611 en Milán y Augsburgo, en 1612 en Amsterdam y en 1617 en París y Londres aparecieron publicados traducidos los memoriales del capitán don Pedro Fernández de Quirós con la noticia del descubrimiento de «Austrialia» y de las islas del Pacífico.)
Los límites del Imperio universal no estaban impresos únicamente en los demás imperios, sino en la propia potencia interna en expansión. Y el primer proyecto universal positivo, el Imperio de Felipe II, fue también el primer imperio que tuvo que establecer, desde dentro, sus propios límites, y que tuvo la prudencia política de renunciar a las guerras de conquista (reconocimiento, al menos para el momento, determinado ya por la derrota de la Invencible). La diplomacia internacional (maquiavélica) será en adelante la característica manera de orillar la guerra universal, la única vía para continuar con la política imperialista. En la época moderna las guerras políticas tenderán a mantenerse dentro de las llamadas «guerras locales», evitando la propagación de estas guerras al Mundo mediante una prudencia política que no tiene por qué estar presente, en todos los casos, como no lo estuvo en el caso de Napoleón o en el de Hitler, cuyos «imperios universales» fueron casi tan efímeros como el Imperio de Maximiliano, en México.
8
Y esto nos permite ensayar una definición más precisa de la Época Moderna postfeudal –de la «modernidad»–, es decir, de lo que en extensión se corresponde con el Antiguo Régimen. Una definición que ya no tiene que tomar como criterio al Estado –«la Época Moderna es la época de la constitución de los Estados»–. Tesis defendida por el idealismo político, de Hobbes a Hegel, que vieron en el Estado un principio espiritual, circunscrito a su capa conjuntiva o cortical, es decir, al Estado de derecho, y, sobre todo, que suponía que antes de la Edad Moderna no hubo propiamente Estados en el sentido político. Como definición de la Época Moderna diremos, en cambio, que la Época Moderna es el tiempo de la constitución de los Imperios universales positivos.
Abrió la nueva edad el Imperio portugués (un imperio depredador de tipo fenicio, que establecía factorías por la ruta hacia el Naciente, ruta que, circunnavegando África, llegaba a Asia) y, pocos años después, el Imperio español, que siguió la ruta del Poniente para rodear la Esfera y «coger a los turcos por la espalda».
El Imperio español fue, sin duda, el único imperio moderno que asumió el estilo del Imperio romano de Augusto (es decir, el asentamiento en las tierra conquistadas) y, después, el estilo del Imperio de Constantino («por Dios hacia el Imperio»). Pero simultáneamente al despliegue de estos dos imperios peninsulares, el portugués y el español, iniciaron su ruta imperialista el Imperio inglés (un imperio depredador, ante todo, como carroñero o pirata del Imperio español, aunque muy pronto abrió una ruta propia, no menos depredadora, hacia el Oriente, con su Compañía de Indias Orientales) o el Imperio holandés, y hasta el Imperio ruso.
Lo que habría ocurrido en el siglo XVIII, contemplado desde la óptica de la definición del Antiguo Régimen que presuponemos, es que los Imperios universales habían llegado al límite de sus posibilidades políticas y económicas. El siglo XVIII se nos presenta, según esto, no como el siglo de la eclosión de las supuestas naciones embrionarias ya formadas y con identidad propia, que se mueven por el «destino manifiesto» hacia su maduración, según el «genio de la Nación», del que ya había hablado el Conde Duque o el Conde de Fernán Núñez. Naciones embrionarias que habrían tendido en virtud de su inmanencia a constituirse como Naciones políticas «maduras», como Estados (Mancini, desde Turín, defendió a las Naciones como fundamentos del derecho de gentes, y atribuyó al «principio de las nacionalidades» –«cada Nación un Estado»– el rango del cogito ergo sum de la filosofía política).
Según esto la Revolución española, tanto en las guerras de la independencia como en las Cortes de Cádiz, podría entenderse como el resultado del nacionalismo español, ya muy avanzado en su desarrollo, que desató, ante el ataque del nacionalismo francés, su guerra de liberación nacional. Una guerra que concluiría directamente con la consagración de una Nación española «que consiguió darse a sí misma su Constitución propia». Una Constitución, por cierto, que fue el modelo de otras muchas Constituciones de Europa –incluyendo a los decembristas rusos de 1825– y, desde luego, de las naciones de América.
El final del Antiguo Régimen, considerado desde la óptica del principio de Mancini, habría sido el resultado del «proceso de liberación» de tantas naciones que, en estado embrionario más o menos avanzado, se mantenían como prisioneras en el Imperio español (o en el Imperio inglés, o en el Imperio ruso…); imperios definidos como «prisiones de naciones». La explosión de los nacionalismos habría determinado, ante todo, la emancipación de las colonias americanas respecto de la corona británica, y casi de inmediato, la creación de un Estado federal en América del Norte, que servirá de plantilla en América del Sur, no sólo a Bolívar, sino también, en México, a la lucha contra el Imperio Itúrbide, que logró su victoria en la Constitución del 4 de octubre de 1824, con los Estados Unidos de México.
El federalismo norteamericano guió también al federalismo español desde Pi Margall hasta el federalismo socialdemócrata, proyectado en serio en las Cortes de 1977 por Felipe González y después por Zapatero. Imitación inviable de los Estados Unidos, porque el federalismo de los Estados Unidos apareció como un método de unión, frente a la Corona inglesa, de las colonias Estados interdependientes; pero el federalismo español de cualquier proyecto carecerá de punto de aplicación, si es que parte de la unidad española. O, dicho de otro modo, es un federalismo más ideológico o metafísico que político. Sería preciso primero descomponer a España en 5, 10 o 17 Estados, aunque fuera por un solo día y por ficción jurídica, para después poder plantear la cuestión de su federación. Y sin tener en cuenta que una vez que la unidad de España quedase fracturada, por la secesión de Cataluña, del País Vasco o de cualquier otra Autonomía, sería prácticamente imposible la federación de los Estados emancipados, porque los nacionalistas catalanes o los nacionalistas vascos preferirían siempre «federarse» con otros Estados europeos (integrados en Europa), que volver a reunirse con los otros Estados o naciones españolas, de las que quisieron siempre separarse, movidos por un resentimiento patológico que les había llevado a la destrucción de su propia historia, sustituyéndola por las conocidas historias ficción delirantes.
Esto es lo que no vieron en 1977 ni Felipe González ni Ruiz Giménez que, con suma ingenuidad e imprudencia, confundían al federalismo con el diálogo; ni lo vieron en 1990 o en los 2004 Zapatero o Peces Barba, ni lo siguen viendo en 2013 Rubalcaba o Cayo Lara, que siguen confundiendo imprudentemente el federalismo con la solidaridad metafísica (en todo caso ética, y no política), inventada por Pierre Lerroux.
9
De lo que precede se deduce que el final del Antiguo Régimen no se produjo por la eclosión de las supuestas naciones, ya dotadas de identidad propia y asfixiadas por una prisión de naciones; unas naciones que, habiendo conseguido su mayoría de edad, buscaban naturalmente la emancipación como la buscan los adolescentes que se han convertido en adultos.
El final del Antiguo Régimen se habrá producido por el choque del Imperio francés emergente y del Imperio español, interferido con el choque del Imperio inglés con el Imperio francés emergente, o incluso del choque del Imperio inglés con el Imperio español. El final del Antiguo Régimen se habrá producido porque los Imperios continentales, que se habían constituido en la Edad Moderna, a raíz sobre todo de los grandes descubrimientos geográficos y tecnológicos, llegaron a un punto tal de desarrollo que chocaron entre sí, al modo como chocan las placas tectónicas continentales de las que nos hablan los geólogos. Pero precisamente las naciones modernas, lejos de haber sido aprisionadas por los imperios universales, se formaron precisamente en el curso de desarrollo de esos imperios. La Nación histórica española se formó ya en los Imperios medievales y culminó en el Imperio universal de los siglos XVI, XVII y XVIII, siglos en los cuales el Imperio español, aunque en franca decadencia, todavía estaba vivo como gran potencia. Y lo mismo ocurría con la nación inglesa, o con la nación escocesa, o con la nación irlandesa, o con la nación francesa, o con la nación rusa.
Según esto, la llamada Guerra de la Independencia no habría sido resultado de la confrontación entre dos Naciones históricas, España y Francia. Habría resultado del choque de placas «placas continentales», es decir, del choque de los Imperios, principalmente el Imperio inglés y el Imperio francés emergente, con el Imperio español. Stendhal se equivocó, nos parece, al decir que Napoleón quedó muy sorprendido al llegar a España creyendo que se encontraba ante prusianos o ante austriacos, a cuyos pueblos respectivos podía controlar a través de sus cortes, pero que se encontró, al llegar a España, con una Nación. Stendhal, con todos los respetos, debiera haber dicho: «se encontró con un Imperio», o si se quiere, con una Nación histórica que se había formado en el curso de la constitución de un Imperio universal que, por cierto, mantenía su presencia en el curso mismo de los acontecimientos.
Es la óptica nacionalista-constitucionalista (mantenida sobre todo por quienes identifican el Estado con sus capas conjuntiva y cortical, es decir, con el Estado de Derecho… internacional) lo que lleva a tantos intérpretes a ver en las Cortes de Cádiz una revolución frustrada, en la medida en que no fue la Constitución de la Nación española (¿cómo iba a serlo, si la Constitución de Cádiz se refería, no ya a la nación peninsular, sino a los españoles de ambos hemisferios?) sino la constitución de la Monarquía española (es decir, una constitución «teocrática»). Dicho de otro modo, una Constitución que mantenía la continuidad con el Antiguo Régimen, con la monarquía de derecho divino, porque las Cortes de Cádiz no hicieron derivar la institución monárquica del Pueblo, sino de la Nación histórica.
La óptica nacionalista llevó a tantos intérpretes afrancesados o ilustrados a asombrarse de cómo la Constitución de Cádiz siguiera siendo una constitución teocrática (sin perjuicio de que muchos de sus diputados, aún siendo sacerdotes, como Muñoz Torrero, hubieran votado la abolición de la Inquisición).
Pero, ¿es que estas intérpretes creen que el Dios de los políticos es el Dios de los teólogos y que el Imperio español del Antiguo Régimen fue el camino metafísico del Imperio hacia Dios? ¿Cómo pueden creer tal cosa, con ingenuidad inadmisible, los constitucionalistas más progresistas, o los krausistas más anticlericales?
El Dios del Imperio español, sobre todo el Dios del Antiguo Régimen, era el Dios que conducía al Imperio («por Dios hacia el Imperio»), y no el Dios al que se dirigía el Imperio («por el Imperio hacia Dios»). Y por ello la invocación a Dios, como fundamento del poder de la monarquía española, y, por tanto, la interpretación de la Constitución de Cádiz como Constitución de la monarquía española teocrática, no puede entenderse al margen del Imperio. Un Imperio que, como es sabido, todavía el Conde Aranda, en la época de Carlos III, intentó asegurar sugiriendo al Rey, no ya que dividiese América hispana en partes, sino que agrupase sus Virreinatos al menos en tres grandes Reinos, poniendo al frente de cada de uno de ellos a los Príncipes y reservándose él la dignidad de Emperador.
Por tanto, no hace falta suponer que fueron prejuicios religiosos de un pueblo analfabeto, impulsados por el pensamiento teocrático más reaccionario, quienes mantuvieron la teología en las Cortes de Cádiz o en otras muchas Constituciones sucesoras. Es que la teología del derecho divino de los reyes era el único «lenguaje conceptual» que podía utilizarse para entenderse con naciones étnicas que hablaban lenguas vernáculas y que, por tanto, ni siquiera podían entenderse entre sí.
10
¿Con qué autoridad puede conmemorarse la Constitución de Cádiz desde el patriotismo constitucional habermasiano de la Constitución de 1978?
Con muy poca autoridad, porque si la Constitución de Cádiz se conmemora como el acto de la constitución de la Nación española (de ambos hemisferios), entonces la Constitución de 1978 habrá que redefinirla hoy como el acto inicial o punto de partida de su destrucción, de la destrucción de la Nación española. No sólo en sus concepciones originarias (las nacionalidades al lado de la Nación una e indivisible), sino sobre todo en su desarrollo a lo largo de más de treinta años, los de la «democracia del Estado de las Autonomías». La democracia que abrió paso a la nación catalana, a la nación vasca, a la nación aragonesa, a la nación gallega y hasta a la «patria andaluza» que reconoce como padre a un musulmán, Blas Infante.
No es posible saber con seguridad si el proceso de destrucción de la Nación española va a continuar a través de la descomposición próxima del Estado español actual en diversos Estados nación. Lo que sí parece seguro es que ni catalanes ni vascos, si llegasen a constituirse como Estados nación independientes, no por ello desearían federarse en un Estado español o en una Nación española, a la que han demostrado aborrecer, durante demasiado tiempo.
Lo único que, a juicio de muchos, puede esperarse es que los futuribles Estados secesionistas estén destinados a rumiar su aborrecimiento a España, urdiendo historias y patrañas cada vez más delirantes. Serán naciones acompañadas de una historia delirante, y en su pecado llevarán la penitencia. La penitencia de unos estados históricamente ridículos, porque si fueran dignos de formar parte de la historia universal, ello habría sido debido a que formaron parte de la Nación española.
En cualquier caso, la secesión de Cataluña o del País Vasco significará antes la jibarización de Cataluña o del País Vasco que la destrucción o balcanización de la Nación española. Significará sólo la mutilación de miembros gangrenados suyos (gangrenados, en gran parte, por los miasmas emanados del fantasma de la Unión Europea). Pero la Nación española seguirá, aún en pleno naufragio, manteniendo su historia propia, que es una Historia universal que se hace presente en los quinientos millones que hoy hablan español.