 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 116 • octubre 2011 • página 2
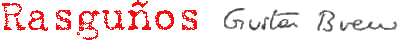
Introducción
 ¿Qué sentido puede tener presentar al autor de este libro, don José Manuel Otero Novas, ante el público distinguido que llena esta sala, cuando este distinguido público conoce al autor mucho mejor que el presentador?
¿Qué sentido puede tener presentar al autor de este libro, don José Manuel Otero Novas, ante el público distinguido que llena esta sala, cuando este distinguido público conoce al autor mucho mejor que el presentador?
El distinguido público podrá siempre preguntarse legítimamente en su corazón –aunque por cortesía la pregunta no llegue a su boca–: «¿Y al presentador, quién lo presenta?»
Mi respuesta podría ser esta: el propio autor y, lo que es más notable, a través de su libro. Y acaso sin que él lo haya advertido siquiera. Entre los centenares de autores citados en un libro caudaloso, figura el nombre del presentador que les habla con el número más alto de citas, si se exceptúa el nombre de Spengler (18 citas). El nombre Gustavo Bueno merece 17 citas; el de San Pablo 16, el de Nietzsche 16, el de Aristóteles 9, el de Marx 8, el de Platón 7, el de Bertrand Russell 3, &c.
Pero es que, además, el presentador comparte la mayor parte, por no decir la totalidad, de las «opiniones pragmáticas de principio» (Igualdad, Democracia, Iglesia católica, Patria...), que el autor desarrolla magistralmente en su libro. Este acuerdo «pragmático» puede resultar paradójico a quien tenga en cuenta que el autor y el presentador suelen ser adscritos, por quienes les conocen, a posiciones filosóficas antagónicas, a saber y respectivamente, las del humanismo (o espiritualismo) cristiano y las del materialismo filosófico.
¿Bastaría invocar la sentencia contraria sunt circa eadem? No, porque el libro de Otero Novas no es en modo alguno polémico con el presentador, sino que, por el contrario, manifiesta invariablemente su acuerdo con él, a través de sus citas, en estas cuestiones fundamentales. Y esto hace más problemática mi presentación, porque deja sin interés la reexposición de lo que ya está suficientemente expuesto por el autor del libro.
Pero en cambio puede recibir todo su sentido esta presentación si la entendemos como una re-presentación de los puntos de acuerdo desde las supuestas posiciones de desacuerdo. Porque esta representación ya se enfrentaría con una cuestión importante, de carácter general: ¿cómo puede haber acuerdo filosófico, político, &c., entre personas o grupos que mantienen un desacuerdo radical entre sus posiciones filosóficas más fundamentales? Sabemos que tres filósofos atenienses, de la talla de Carneades el académico, Diógenes el estoico y Critolao el peripatético fueron enviados por Atenas como embajadores ante el Senado romano para defender a su ciudad del castigo que le habían impuesto: las discrepancias filosóficas entre las escuelas respectivas no impedía sus acuerdos políticos.
Pero no es nada fácil acertar con fórmulas adecuadas para establecer la relación entre la línea de acuerdos y la de desacuerdos. Por de pronto dejaría por mi parte de lado la oposición tradicional especulativo/práctico. «El acuerdo se produce en la práctica, aunque el desacuerdo subsista en los principios»: recordamos a Maritain en su intervención en las sesiones de redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: «Estamos de acuerdo con los artículos de la declaración de los derechos humanos con tal que no se nos pregunte por los fundamentos.» Sabemos también que en España, en tiempos de la II República, solía escucharse la sentencia: «El hambre no es monárquica ni republicana.» Y el ingeniero que hace un túnel –o el ingeniero político que hace leyes, como las hizo el autor de este libro– no tiene en cuenta si es espiritualista o materialista, pero sí ha de tener en cuenta la estructura técnica del túnel bien hecho.
¿Cabría deducir de esta situación la consecuencia tecnocrática según la cual «mejor es dejar de lado definitivamente las cuestiones de principio en las que no cabe acuerdo, y atenernos a las cuestiones prácticas»? No, porque las cuestiones especulativas de principio resultan ser tan prácticas como las cuestiones técnicas, y a veces las cuestiones técnicas resultan ser las verdaderamente especulativas e inútiles, como es el caso de algunos de nuestros ferrocarriles AVE, admirablemente ejecutados técnicamente, pero que permanecen parados por falta de viajeros.
Acaso puedan dejarse de lado las cuestiones especulativas cuando se trata de hacer algo preciso; pero cuando la obra está ya hecha será necesario, para saber dónde hay que insertarla, disponer de un sistema de coordenadas relativas a las cuestiones de principio.
Mi objetivo será pues el de tratar de representar ante ustedes –no ya presentar– en la obra de Otero Novas en cada uno de sus tramos (Paz/Guerra, Democracia/Autocracia, Razón/Instinto) las líneas fronterizas entre los acuerdos y los desacuerdos, no como una oposición entre principios especulativos y consecuencias prácticas, sino como relaciones entre los propios principios, por ejemplo, entre los primeros principios y los principia media. Porque la involucración entre los diversos tipos de principios actúan a escala diferente, y su análisis tiene sin duda el mayor interés para el análisis filosófico y político.
Preferimos acogernos, por consiguiente, a las distinciones entre diversos estratos, niveles, tipos o categorías de principios; distinciones que, sin excluir la posibilidad de una ordenación seriada según la cual pueda hablarse de principios universales o primeros principios comunes a todos los campos, y de principios especiales o propios de campos determinados, sin embargo subraye la discontinuidad lógica entre los principia máxima considerados primeros, porque afectan a todos los campos, y los principia media, propios de un campo específico determinado o de un conjunto parcial de campos dados. Discontinuidad según la cual resulta imposible «deducir» los principia media de un campo, que son principios primeros o axiomas específicos de este campo, de los principios máximos (que engloban, sin embargo, en la serie, a los principia media). Los axiomas (o nociones comunes) que figuran en el Libro I de los Elementos de Euclides, tales como el número I («las cosas iguales a una misma cosa son también iguales entre sí») o el número VIII («el todo es mayor que la parte») no se «deducen» de los principios afines, considerados como universales o comunes a todos los campos ontológicos, como pudieran serlo el principio de identidad o el principio de desigualdad. El axioma número I de Euclides no dice identidad entre los términos relacionados, porque la «igualdad» no agota a los términos, que desbordan las condiciones de la igualdad; el axioma número VIII sólo se aplica a totalidades aditivas, puesto que las totalidades no aditivas, por ejemplo, la totalidad atributiva constituida por las partes de un recinto o totalidad atmosférica aislada a 15 grados de temperatura, no es mayor en temperatura que las temperaturas de estas partes, en las cuales el termómetro también marca 15 grados (sin que quepa aplicar, por ejemplo, la operación 15º+15º+15º=3D45º, lo que significa que esta totalidad atributiva, sin dejar de serlo, presenta un aspecto distributivo en cuanto «totalidad térmica»).
En realidad, la «paradoja de la discontinuidad de la serie de los principios» sólo se plantea desde el supuesto implícito de un «continuismo gnoseológico». Desde este supuesto continuista, quien mantiene determinadas posiciones en Química, por ejemplo, habría de mantener otras posiciones, determinadas por aquella, en Biología (teniendo en cuenta que el campo de los cuerpos de los que trata la Química «engloba» al campo de los cuerpos de los que trata la Biología: «todo es Química»). Sin embargo es lo cierto que, desde un punto de vista gnoseológico, los principios específicos de la Biología, sus principia media, no se deducen de los principios de la Química, sino que los desbordan: es imposible «deducir» la morfología anatómica del hueso de un vertebrado de los principios de la Química; la teleología propia de los cuerpos vivientes no se deduce de los principios estrictamente ateleológicos de la Química.
Por lo demás, una tradición constante, aunque no única, entre los escolásticos aristotélicos, ya reconocía de hecho el discontinuismo gnoseológico incluso en el mismo ámbito de los silogismos en barbara, en los cuales el continuismo daba por evidente que la premisa menor –«Sócrates es hombre»– estaba englobada en la premisa mayor –«Todo hombre es animal»–, y por ello este continuismo llevaba a una conclusión tautológica –«Sócrates es animal»–. Pero la menor no estaba contenida enteramente en la mayor, aunque, en el ejemplo, ello equivaldría a decir que Sócrates quedase englobado en la clase de los hombres (en cuyo caso, efectivamente, el silogismo sería tautológico). Pero Sócrates, en cuanto sabio, desbordaba su condición de hombre en el momento en el cual muchas de sus decisiones y sentencias se atribuían a su demonio (y lo que decimos de Sócrates se extendería de inmediato, aunque por motivos distintos, a otras personas, y principalmente a la persona de Cristo, cuando nos mantenemos a distancia del nestorianismo). En alguna medida, la crítica que Descartes dirigía contra los silogismos estaba inspirada en su visión continuista de la serie de todas las proposiciones que pretendían fundarse en un único primer principio, cogito ergo sum.
Podría considerarse como un «hecho de experiencia gnoseológica», dada en la historia de las instituciones, que los «especialistas» en las disciplinas que iban estableciéndose (metalúrgicos, albañiles, escultores, geómetras, músicos...) solamente alcanzaban sobresalir en su oficio tras un largo periodo de aprendizaje; un periodo de adquisición de hábitos, como dirían los escolásticos, y esto sin entrar en la cuestión de si todos los individuos, por nacimiento, tuviesen la misma disposición, o si algunos tuviesen alguna disposición hacia algunas disciplinas mejor que hacia otras (es decir, la cuestión disputada sobre si los hábitos –o al menos las disposiciones hacia ellos– eran innatas o eran siempre adquiridas). También era un hecho de experiencia la realidad de ciertas afinidades entre algunas disciplinas diferentes, así como el hecho de que otras disciplinas, principalmente las que recibían el nombre de sapientia, asociada a la Metafísica (o la de su mímesis, la Lógica), parecían englobar a todas las demás, aunque éstas no se derivasen lógicamente de aquellas. Sobre estas experiencias los escolásticos establecieron una teoría o sistemática de los principios en la cual se diferenciaban, ante todo, los llamados principios del entendimiento especulativo (estratificados en tres niveles: primeros principios especulativos –sapientia–, intellectus principiorum –correspondiente al hábito de los principia media o principios propios de cada ciencia categorial– y scientia –como habitus conclusionis–, si bien el habitus conclusionis era de índole más bien formal que material, y por ello podía considerarse común a todas las ciencias, en la medida en que estas debían ajustarse a los principios lógicos formales). Además, los escolásticos reconocían también principios del entendimiento práctico, estratificados a su vez en tres niveles: el de la sindéresis, el del arte y el de la prudencia (que englobaba la llamada prudencia política).
Es sabido también que la Teología dogmática cristiana, que fue constituyéndose trabajosamente a lo largo de los siglos, llegó a ser considerada por los escolásticos (desde Nicolás de Amiens, en los siglos medievales, hasta Bochenski, en la actualidad) como una ciencia en el sentido de los Segundos Analíticos de Aristóteles; una ciencia que no se deducía de la Teología natural fundada por Aristóteles, puesto que tenía sus propios axiomas vinculados a un intellectus principiorum que, sin embargo, se consideraba participante de los hábitos sobrenaturales que los hombres recibían de la fe, la esperanza y la caridad.
Mi propósito, en resolución, es subrayar ante este auditorio distinguido, el hecho de que el principio de discontinuidad, constitutivo del principio platónico de la symploké, contradistinto del mero principio de pluralidad, y enfrentado al principio de continuidad que para muchos sigue siendo el ideal metafísico, de cuño teológico, de la verdadera sabiduría («todo está en todo»), es decir, de la sabiduría divina, es un principio ampliamente reconocido en muchas tradiciones escolásticas. Y es pertinente recordar aquí este punto, porque la clave del materialismo filosófico no reside tanto en el pluralismo, enfrentado a un monismo absoluto (o a un panenteísmo krausista), ni menos aún al pluralismo del azar o del caos (ni tampoco, por supuesto, al principio del corporeísmo propio de ese materialismo infantil o vulgar que identifica el materialismo con la concepción según la cual todo lo que existe ha de ser corpóreo), sino con el discontinuismo de la symploké, ya se establezca entre entidades corpóreas o incorpóreas.
Dicho de otro modo: mi propósito es subrayar, ante ustedes, que la tradición escolástica asumió ampliamente, al menos en el espacio gnoseológico, el principio materialista de la symploké, y que en consecuencia, no tendría por qué resultan paradójico, ni menos aún contradictorio, que dos o más personas o grupos de personas puedan discrepar diametralmente en el estrato de los primeros principios (o tenidos por tales) pero estar de acuerdo en el estrato de los principios medios. Otra cosa es delimitar, en esta confrontación, por un lado los principios máximos que parecen estar englobando, implícitamente al menos, la obra del autor de Los mitos del pensamiento dominante, y los principia máxima del materialismo filosófico, que suponemos antagónicos con aquellos, y los principia media del autor presentado, en la medida en que ellos no son antagónicos, sino confluyentes con los principia media del presentador.
La línea divisoria, en el terreno de los principia máxima puede trazarse con relativa facilidad, porque se corresponde con la línea fronteriza que separa las concepciones ontoteológicas cristianas del Universo y las concepciones del materialismo filosófico.
Más difícil es delimitar el terreno de los principia media en los cuales aquellos antagonismos desaparecen, sustituidos por una «paradójica convergencia». En realidad, el terreno de esta convergencia me parece que podría estar constituido por dominios muy diversos y, ante todo, por aquellos dominios que están actualmente cultivados por muchas disciplinas o tecnologías vigentes (como puedan serlo las disciplinas matemáticas, las disciplinas mecánico físicas, las biológicas, incluso las etológicas); y a nadie le resultaría paradójica la convergencia en estos dominios, por que lo paradójico sería que un humanista cristiano y un filósofo materialista discrepasen en los principia media de la Geometría euclidiana o en los principia media de la Termodinámica.
El dominio al que voy a referirme es aquel en el que se mueven los debates recogidos en la obra que presentamos. Y este dominio –que no puede encapsularse en el ámbito de una ciencia positiva categorial, puesto que se extiende por campos cultivados por diferentes ciencias o técnicas positivas, incluyendo las técnicas jurídicas o políticas–, en tanto goza de una indudable unidad pragmática, podría ser denominado como el «campo pragmático» de la época actual. Un campo que atraviesa muy diversos campos categoriales. Es el campo pragmático constituido por las temáticas y problemáticas que tienen que ver son la Guerra y con la Paz, con la Democracia y la Autocracia, con la Razón y la Intuición, pero también con el derecho al aborto o con el derecho a su prohibición; con la evaluación histórica o actual de la Iglesia católica o del Islám, con la definición de la institución del matrimonio (monógamo o polígamo, heterosexual u homosexual); con la apreciación de los valores efectivos del vino o del jamón (valores depreciados por los musulmanes), &c., &c.
Dejamos de lado, en la ocasión presente, la tarea de justificar la unidad de las cuestiones tan heterogéneas incluidas en este «campo pragmático» de las convergencias o divergencias prácticas, y nos limitamos a esquematizar el posible alcance entre estas convergencias y antagonismos en cada uno de los dominios en torno a los cuales está organizada la obra admirable de José María Otero Novas: Paz (y guerra), Democracia (y autocracia) y Razón (e instinto irracional).
I. La Paz
1. La Paz y la Guerra son cuestiones que el autor trata en primer lugar. Y lo más notable de su tratamiento –si tenemos en cuenta el obligado y esperanzado «pacifismo evangélico» que hay que atribuir a un cristiano– es el recelo que el autor parece mantener, desde el principio, hacia el pacifismo fundamentalista de quienes por miles, y aún por millones, se niegan incluso a reconocer la realidad institucional de la Guerra (en su lugar, hablan de los «métodos de resolución de conflictos»), y se lanzan por las grandes avenidas de las ciudades llevando pancartas en las que se lee «Paz, Paz, Paz, No a la Guerra». Otero Novas comienza reconociendo la realidad de las Guerras en la historia y en la actualidad. Y las reconoce, si no como necesarias, sí como propias (en el sentido del cuarto predicable de Porfirio) de la esencia del hombre: las compara a lo que las enfermedades puedan representar para la vida orgánica.
Esta comparación le permite al autor, por cierto, mantenerse a distancia del principio de Clausewitz («la Guerra es la continuación de la política»); tampoco un médico tendrá por qué decir que la enfermedad es una continuación de la salud, sin por ello poner en duda su existencia y su función. Sea o no una continuación o una interrupción de la política, lo cierto es que la guerra se intercala con la paz, o incluso, para decirlo con unas palabras de Hegel, que el autor cita sin el menos escrúpulo, «la guerra evita la putrefacción de las sociedades».
La estrategia de la argumentación que el autor adopta –y que tan magníficamente representó en su exposición oral– es doble.
Ante todo una estrategia empírica, con abrumadora abundancia de datos, oportunos y muy bien escogidos. Las guerras son una constante en la historia de la humanidad, y no sólo en la historia de la humanidad en las épocas del salvajismo, porque es la civilización la que ha ofrecido un ámbito en el que han tenido lugar las guerras más mortíferas y que, además, han desempeñado muchas veces el papel de «locomotora» de la civilización misma. El autor acude, en los momentos debidos, a Sorokin, a Kagan, a Wilson...
Pero también utiliza una estrategia ad hominem, orientada a recordar cómo los más ilustres pacifistas de nuestro tiempo apoyaron o transigieron, en un momento dado, con la guerra, como fue el caso de Winston Churchill o el caso de Bertrand Russell (quien tras su pasado de fundamentalismo pacifista, recomendó urgentemente, en 1945, una guerra preventiva de los occidentales contra la Unión Soviética). Y tal habría sido el caso, que el autor trata minuciosamente, de la misma Iglesia católica, que, sin perjuicio de mantener entre sus primeros principios el ideal de la «paz evangélica», sin embargo transige una y otra vez con ellas, e incluso las justifica desde la teoría del mal menor, o desde la teoría de las guerras preventivas o defensivas.
Se borrará la palabra guerra; pero la organización bélica se mantendrá intacta: el autor apela a su propia experiencia política, y recuerda cómo fue él quien, en España, sustituyó el rótulo «Ministerio de la Guerra» por el de «Ministerio de Defensa», para englobar a los tres ministerios precursores, que estaban organizados en torno a los tres ejércitos, el de Tierra, el del Mar y el del Aire. Más aún, al tratar del debate entre pacifistas y belicistas, más que regresar a los argumentos respectivos, apela a su propia concepción, expuesta en su libro anterior, El retorno de los Césares, en el que ofrece una concepción cíclica de la historia, según la cual esta se desplegaría como una sucesión, casi pendular, de dos tipos de época, apolíneas unas y dionisiacas otras. En las épocas apolíneas (por ejemplo, en Europa, en las épocas de posguerra de 1918 y 1945) florece el pacifismo, en las épocas dionisiacas estalla la ideología belicista. Si no me equivoco esta «explicación epocal» del pacifismo y del belicismo constituye una forma sutil de devaluar las argumentaciones de las respectivas ideologías, tratándolas no tanto como doctrinas racionales derivadas de principios, cuanto como meras ideologías que se imponen «por encima de la voluntad», aunque recurran en cada caso a argumentos teóricos ficticios, a los cuales ni siquiera habría que dar beligerancia.
Tengo que manifestar mi total acuerdo con la apreciación de los movimientos pacifistas o belicistas en cuanto ideologías y, en modo alguno, como teorías fundadas en principios firmes o científicos.
2. ¿Cómo trazar entonces la línea fronteriza que separa la doctrina de la paz y de la guerra del espiritualismo cristiano y la doctrina de la paz y de la guerra del materialismo filosófico?
Si no me equivoco la «línea de frontera» pasa precisamente por el terreno de los primeros principios, antes que por el terreno de los principios del campo pragmático en el que el acuerdo se mantiene. Y la diferencia acaso podría establecerse esquemáticamente de este modo:
El autor, al ocuparse de la Paz y de la Guerra, no asume una perspectiva antropológica específica, sino genérica. Una perspectiva que comprende, sin duda, a la especie humana, pero en su condición genérica de género constituido por los sujetos vivientes, ya sean estos espirituales (incorpóreos, si ello fuera posible) ya sean animales (corpóreos).
Una perspectiva genérica que descubre, a la vez, su capacidad para armonizar la concepción teológica cristiana (más precisamente, agustiniana) de la Guerra y de la Paz y la concepción etológica (e incluso marxista) de la Paz y de la Guerra.
En efecto, no podemos olvidar que la teología agustiniana pone, como causa remota de las guerras humanas, la rebelión de los ángeles, derivada de la alienación a consecuencia de su pecado original (de soberbia, de ambición, de lujuria). Porque esta rebelión de los espíritus alienados fue también la causa de la alienación, es decir, del pecado original de nuestros primeros padres, tentados por el demonio en el paraíso. Su expulsión de este paraíso, como sujetos alienados, llevó a Caín (que por cierto, había fundado la primera ciudad, la civilización) a asesinar a su hermano. Y esta es la razón por la cual San Agustín dudará de que los Estados civilizados posteriores, las ciudades terrenas, fundadas por Caín, puedan abolir la guerra y recuperar por sí mismas la paz. La paz evangélica sólo a través de la ciudad de Dios, iluminada por la Iglesia de Cristo, podrá alcanzarse en su momento. La Iglesia católica seguirá siendo por tanto una garantía para aproximarse a la Paz y a la extinción de la Guerra. Sólo la caridad cristiana, pero no la solidaridad socialdemócrata, podrá acercar a los hombres a la paz evangélica, sin llegar a alcanzarla, a menos hasta que el estado de pecado, y de «pecado objetivo», mantenga su presencia en las sociedades humanas.
Pero los esquemas etológicos utilizados para explicar la guerra y la paz y, sobre todo, los esquemas del materialismo marxista, pueden considerarse con razón como «metamorfosis de la Ciudad de Dios», para utilizar el título del famoso libro de E. Gilson. Los etólogos y sociobiólogos, en efecto, hacen derivar la guerra de los instintos de agresión de los animales (en el sentido de Lorenz o de Wilson); el hombre, en cuanto animal, está sometido a los mismos instintos que la Formica sanguínea, y no puede extinguirlos, sino, a lo sumo, desviarlos o sublimarlos de modo siempre precario (en cierto modo, el armamento civilizado hace «descarrilar» los propios instintos de agresión y abre el camino a las guerras civilizadas, mucho más cruentas que las guerras tribales del estado de barbarie).
Como es sabido, también el materialismo marxista (que, después de la caída de la Unión Soviética podemos ver ya como un materialismo «vulgar», continuista, que apela a la dialéctica hegeliana) pasa a la alienación humana a partir de la fractura de la comunidad primitiva en dos clases antagónicas, la clase de los explotados y la clase de los explotadores. La «lucha de clases» será considerada como el motor de la historia humana, y la fundación del Estado será vista tan solo como un episodio más de esta lucha, mediante la cual la clase explotadora, que detenta la propiedad de los bienes de producción, podrá consolidar su dominio utilizando los aparatos del Estado. El fin de la guerra y la paz definitiva sólo llegará al Género humano cuando, una vez que el proletariado, como clase universal, se haya apoderado del Estado (la «dictadura del proletariado») pueda «abolir el Estado», instituyendo una sociedad universal que sólo necesitará una administración de las cosas pero no una administración de las personas. (Esta ideología vulgar impregna, por cierto, a los movimientos que hoy llamamos de los indignados).
3. El materialismo filosófico ofrece una concepción muy distinta de la guerra y de la paz, una concepción cuya principal característica acaso consiste en su pretensión de ofrecer una explicación específicamente antropológica y no genéricamente antropológica.
La guerra, en su sentido estricto, no tiene lugar entre los espíritus ni entre los animales genéricos, sino entre sociedades políticas, y, sobre todo, entre aquellas que han alcanzado históricamente la estructura de un Estado. Se supone, desde luego, que el Estado es una figura específicamente antropológica, que sólo tiene lejanas analogías genéricas con algunas sociedades animales, como los hormigueros o los enjambres. Ahora bien: el materialismo filosófico, a diferencia del materialismo marxista, no concibe al Estado como una consecuencia de la lucha de unas clases fundadas en la propiedad privada de los medios de producción. El Estado comienza por la apropiación de un territorio, que constituirá su capa basal –una apropiación (que el marxismo tradicional pasó por alto) que es anterior al derecho de propiedad–. Este derecho de propiedad resulta de la redistribución desigual del territorio previamente apropiado entre las familias, más que entre los individuos (y la mejor prueba es el derecho de la herencia).
Dicho de otro modo: las clases sociales y las luchas de clases son posteriores al Estado y no anteriores a él. Por ello los conflictos entre los Estados –que surgirán en el proceso mismo de crecimiento y consolidación de estos mismos Estados– dará lugar a una dialéctica profunda, la dialéctica de los Estados (considerados como «superestructuras» por el marxismo) que se involucrará continuamente con la dialéctica de las clases. Los conflictos internos a cada Estado que tengan como origen la voluntad secesionista de una parte definida del territorio basal del Estado habrán de ser considerados como conflictos muy próximos a la guerra, y no pueden ser interpretados (al modo del idealismo democrático) como conflictos fundados en un supuesto derecho democrático de autodeterminación de los secesionistas. Una democracia no idealista no puede reconocer a un partido secesionista como fuerza democrática, puesto que este partido es tan enemigo de la sociedad política real (sea democrática, sea aristocrática) como lo sería un Estado ajeno que pretendiera, ya fuese por medios violentos, ya fuese por medios de propaganda pacífica, fracturar la capa basal, es decir, la patria, y apropiarse de dominios que son suyos.
Ahora bien, la dialéctica de los Estados lleva internamente al establecimiento de una jerarquía de estos Estados, principalmente a través de la transformación histórica de os Estados prístinos en Imperios. La existencia de cada Estado en la red universal de los Estados depende enteramente de su fuerza o potencia basal, y este es el fundamento del patriotismo político. Es puro idealismo la pretensión de sustituir el «patriotismo basal» por un patriotismo constitucional, puramente «conjuntivo». La política pacifista de un Estado, la política de desarme, por ejemplo, es suicida; y aún en las condiciones tecnológicas del presente un Estado que no posea en su armamento el arma nuclear estará condenado a permanecer, sin libertad, en el lugar subordinado de la jerarquía de la dialéctica de los Estados.
La guerra es, en conclusión, propia (en el sentido del cuatro predicable de Porfirio, como hemos dicho) de una sociedad política civilizada, y sólo podría extinguirse tras la extinción del mismo Estado. Sin embargo, esta tesis del materialismo filosófico, no tiene el sentido de pacifismo anarquista (o incluso del marxista, cuando se refiere al estado final del Género humano), puesto que está por demostrar que la extinción del Estado, considerado como una superestructura, pueda tener realidad sin comprometer la existencia del propio Género humano.
En consecuencia, la Paz, en abstracto, la paz perpetua kantiana, por ejemplo, no constituye ningún «ideal racional» para una humanidad que existe organizada como una red globalizada de Estados. La Paz, como concepto político, sólo tiene sentido en función de la victoria que previamente un Estado haya logrado alcanzar sobre otro Estado. Es cierto, como señaló Aristóteles, que la paz es el fin de la guerra; pero debido a que el fin de la guerra es la victoria.
Podrá parecer evidente que las relaciones entre el Estado, tal como lo concibe el materialismo filosófico, y la fracción de la iglesia católica organizada dentro de ese Estado, se plantearán de un modo muy distinto cuando los problemas se consideren desde los «principios primeros». Pero probablemente existen mayores posibilidades de «armonizar» el Estado concebido por el materialismo filosófico y el Estado concebido por la Iglesia católica que las que existen entre el Estado laicista socialdemócrata o comunista y esta misma iglesia.
II. La Democracia
1. Da la impresión de que lo que verdaderamente preocupa a Otero Novas es, más que el análisis de los principios de la democracia, la respuesta a la pregunta: ¿realmente vivimos en democracia?
Es cierto que comienza reconociendo que para responder a esta pregunta (que pertenece al estrato de los principia media) es preciso contar con una definición de democracia.
Pero, si no me equivoco, el autor no se interesa tanto por esta definición, en cuanto principio primero, sino en cuanto ella está en función de su pregunta. Pues, ¿caber aplica cualquier definición de principio que demos a las democracias realmente existentes? Y si no cabe, ¿por qué empeñarse en referirnos a estos principios? Porque ¿aún falta mucho para perfeccionarla, superando sus déficits, o porque no es posible realizarla?
Las definiciones que examina son las habituales en el terreno político. Ante todo, las definiciones clásicas, la de Locke y, antes aún, la de Francisco Suárez (pág. 201). A saber, las definiciones de democracia que utilizan la doctrina de la soberanía del pueblo. Es también este el procedimiento que utilizó Rousseau. Pero Rousseau ya advirtió la diferencia entre esta soberanía del pueblo, como principio primero, y que es un principio teológico en la tradición escolástica, y el acto mediante el cual el pueblo se determina como tal en el gobierno (lo que nos sitúa en el terreno de los principia media). Y Rousseau llega a la conclusión, que luego seguirá Kant, de que, en función de estos principia media (vinculados al principio de la representatividad) la democracia se convierte, de hecho, en la forma del Estado más próxima al despotismo.
Otero Novas utiliza un argumento apagógico, por reducción al absurdo, aún más contundente: si la democracia se define por la soberanía popular, habría que considerar democráticas a las sociedades que han traspasado su soberanía al príncipe (la doctrina de Suárez) o incluso a un dictador (en el caso de las llamadas «dictaduras comisariales», de las que habló largamente Carl Schmitt). ¿Y acaso no es posible, en cualquier sociedad en la que el poder político está en manos de un grupo aristocrático o autocrático, cuando el pueblo acepta este tipo de poder, suponer siempre que el poder ha sido transferido por el pueblo al príncipe o a la aristocracia dirigente?
La definición de democracia requiere algo más, diríamos, algún principio medio que determine la naturaleza del gobierno. El autor encuentra por ello la definición más ajustada en la fórmula que Abraham Lincoln ofreció el 18 de noviembre de 1863 en la inauguración del cementerio de Gettysburg: «Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.» Definición que se enfrentaba, por cierto, a la concepción del despotismo ilustrado de la Ilustración.
Ahora bien: ni siquiera esta definición garantiza el respeto del sistema democrático a los Derechos humanos (pág. 166). Para decirlo en nuestros términos: hace falta una declaración que garantice los principia media que tienen que ver con la igualdad de los ciudadanos. Pero estos principia media han de acoplarse al sistema democrático, mediante los principia media del sufragio universal y de la representatividad de los diputados del pueblo. El fundamentalismo democrático sostiene, sin embargo, que la democracia pura es posible, y que las dificultades para llevarla a cabo son simples déficits que podrán superarse con más democracia.
Otero Novas duda explícitamente de la realidad de la conjunción de todos estos principios medios como garantes de una democracia realmente existente. Múltiples factores obligan a poner en duda la posibilidad de esta democracia: desde la corrupción hasta el juego de los partidos políticos o las dificultades de la representación en sociedades de millones de ciudadanos.
Por ello, Otero Novas, cuando se orienta a diagnosticar los más diversos sistemas políticos (incluyendo a los que se autodenominan democráticos) encuentra que no cabe hablar de democracia pura, y que los sistemas realmente existentes pertenecen más bien al género mixto del que habló Dicearco, Platón, incluso Aristóteles, Polibio, Cicerón y hasta Montesquieu. Según esto, una democracia real sería no tanto una democracia, en el sentido aristotélico, cuando un mixto de sistema democrático con componentes aristocráticos u oligárquicos, e incluso con componentes monárquicos (sobre todo en las democracias presidencialistas).
2. Por mi parte estoy plenamente de acuerdo con los diagnósticos de Otero Novas. En mi libro Panfleto contra la democracia realmente existente (2004) y El fundamentalismo democrático (2010), y en otros trabajos, he defendido la imposibilidad de salvar la democracia realmente existente apelando a la idea de sus déficits indudables, pero susceptibles de poder ser superados con «más democracia».
¿Dónde poner entonces la línea divisoria que separa las posiciones del materialismo filosófico y las del humanismo cristiano de los democristianos no fundamentalistas?
Desde luego, en el terreno de los primeros principios. En efecto: el humanismo cristiano acepta, en el terreno de los principios primeros, la libertad y la igualdad de todos los hombres, al menos una vez que hayan sido redimidos del pecado original mediante el bautismo. Por tanto, en principio, presupone la posibilidad de una sociedad democrática genuina cuando se respeten los derechos humanos (que, por cierto, se inspiraron en el cristianismo, razón por la cual el papa Pío VI condenó la Declaración de la Asamblea francesa de 1789). Y cuando se adopten las medidas pertinentes para que cada ciudadano pueda votar reflexivamente, libremente, incluso haciendo uso de las modernas tecnologías que permiten un plebiscito electrónico continuo.
Brevemente: si, concedida la posibilidad de una democracia pura, se duda de su realizabilidad será debido a los obstáculos derivados de otros principios no democráticos, como puedan serlo la dificultad de expresión de la propia voluntad individual, sin contar con la ambición, el orgullo o la malevolencia, todo ello vinculado al pecado original que los ángeles caídos transmitieron a nuestros primeros padres que libremente aceptaron sus propuestas.
Para el materialismo filosófico la imposibilidad de un fundamentalismo democrático realmente existente se deriva de los mismos primeros principios. Porque la humanidad no existe, y el Género humano es sólo un concepto taxonómico de Linneo y en modo alguno es una realidad histórica efectiva (una totalidad atributiva). Los déficits de la democracia no se corrigen con más democracia. Los sujetos humanos, en general, carecen de juicio propio por sí mismos, porque su capacidad de juzgar está determinada histórica y socialmente, y no afecta por igual a todos los hombres. El artículo 1º de la Declaración de los Derechos Humanos es inaceptable, porque no es cierto que todos los hombres nazcan libres ni iguales. Es erróneo concebir a una sociedad política como un conjunto de ciudadanos iguales y libres capaces «de darse a sí mismos una constitución y unos representantes». Por tanto, no se trata de déficits, por ejemplo, de dificultades de expresar la propia voluntad o de nombrar representantes que la manifiesten. Se trata de situaciones constitutivas, en las cuales son decisivas no ya las dificultades de representación o de expresión, sino la realidad misma de los pensamientos y voluntades representadas. Aún cuando los avances tecnológicos facilitasen un referéndum continuo, y la representación universal estuviese asegurada, no quedarían suprimidos los déficits de la democracia representativa, porque estos déficits no residen tanto en las dificultades de llevar a cabo la representación de los ciudadanos, sino en la ausencia de los contenidos que pudieran ser representados.
Todo pretende arreglarse con la regla de las mayorías. Pero esta regla no expresa la grandeza de la democracia, sino su miseria. No hay acuerdo en los Parlamentos, sino consenso con el sistema de las mayorías. Por ejemplo, no hay acuerdo en un parlamento que proclama el derecho al aborto, puesto que este acuerdo es en realidad un consenso establecido en cuanto al procedimiento que llevó adelante la nueva ley, pero no en cuanto al contenido de la propia ley (que teóricamente la oposición derogará cuando alcance la mayoría en una próxima legislatura).
III. La Razón
1. El autor de Mitos del pensamiento dominante considera que uno de esos mitos, el «mito del racionalismo», tiene, como los demás, algún fundamento real. En este caso la realidad de «la razón» como facultad propia del ser humano. Pero esta realidad se transforma en un mito cuando la razón humana es interpretada como la facultad suprema, como la única fuente de conocimiento efectivo y como la guía misma de la conducta humana.
La razón no es un mito: el mito está en el racionalismo, acaso en el fundamentalismo de la razón. Porque la razón no es la única facultad ni la única guía de la conducta. La razón es sólo una parte, imprescindible sin duda, del ser humano, pero ella juega siempre junto con otras facultades o potencias, como puedan serlo la intuición, la fe, la creencia o los impulsos de la voluntad.
Ahora bien: ¿cómo definir la razón, una vez que se le han concedido atributos supremos? En realidad no se define, sino que se da por supuesta, diríamos, deícticamente, señalando con el dedo algunas de sus realizaciones. Por su parte tampoco el autor parece creer necesario dar una definición operatoria de tal facultad. La da por supuesta, acaso también deícticamente, y se limita a ponerla en correspondencia con la «conciencia». En cambio, y acaso para huir de definiciones tautológicas o metafísicas, el autor ofrece una interpretación que se cruza muy bien con las interpretaciones materialistas de esta facultad, al adscribirla al cerebro (al neocortex), dejando los componentes irracionales o arracionales del hombre a cargo del cerebro medio y del paleocortex (del «cerebro reptiliano»). La razón humana funciona conjuntamente con las creencias (con la intuición, con la sensibilidad, con el «corazón»).
Dicho de otro modo: Otero Novas, acaso movido por un designio positivista que le mantenga a distancia de un espiritualismo primario mitológico o animista, se inclina a definir la razón o la intuición desde una perspectiva «subjetual», que es, por otro lado, la perspectiva tradicional del espiritualismo sobre la que se edificaría la Psicología metafísica llamada también, en tiempos, «Psicología racional». Con esto se dispone de un criterio para diferenciar los brutos de los hombres.
Sin embargo el autor desborda de algún modo el horizonte psicosubjetivo de la oposición razón/intuición apelando a la perspectiva histórica (suprasubjetiva) tal como la estableció en su libro, antes citado, La rebelión de los Césares. En este libro ofrece, como hemos dicho, una filosofía crítica de la historia, según la cual la historia del hombre se desplegaría no linealmente, ni tampoco caóticamente, sino obedeciendo a un ritmo binario, pendular, el de las épocas apolíneas y el de las épocas dionisiacas. Ahora bien, las épocas apolíneas serían las épocas racionalistas; las épocas dionisiacas serían las épocas en las que predomina el corazón, la intuición, el voluntarismo acaso irracional.
Según esto, la oposición entre el racionalismo y el irracionalismo –que el autor pone a veces en correspondencia respectivamente con el mito y el logos– alcanza una dimensión histórica que al mismo tiempo, nos parece, permite al autor distanciarse a la vez de ambos fundamentalismos, el irracionalista y el racionalista, desde el momento en el cual tales fundamentalismos quedan históricamente reducidos o relativizados, es decir, presentados no como opciones personales, fruto de un juicio libre, sino como efectos de una dinámica histórica suprapersonal.
2. Tengo que decir que es el tratamiento de la razón el punto en el cual el materialismo se mantiene a mayor distancia del humanismo cristiano.
Ante todo, por el método. La razón nos ha sido definida o presentada equiparándola a la conciencia. Pero la conciencia, desde un punto de vista materialista, es una idea metafísica, y en ningún caso es una evidencia inmediata, la del cogito, sino un resultado social e histórico. La idea de conciencia, como idea metafísica, tiene que ver con el Nous de Anaxágoras o con el Noesis noeseos de Aristóteles, y después, sobre todo, con el espíritu humano «creado por Dios a su imagen y semejanza» y con la propia alma espiritual creada nominatim por Dios en el momento de la concepción, o acaso, según los teóricos de la animación retardada, a las tres, cuatro, diez o quince semanas.
La idea de la «conciencia de sí mismo» suponemos que está en el fondo del cerebralismo. Cuando el cogito cartesiano o la conciencia trascendental kantiana mostraron su aspecto metafísico ante los avances del positivismo –señaladamente ante las investigaciones en la línea de Johann Müller (y su ley de energía específica de los sentidos)– el subjetivismo espiritualista tradicional estaba llamado a ser sustituido por el cerebralismo, en el cual el cerebro desempeña los papeles de la antigua alma espiritual. Pero ese cerebro-razón, aunque sea en su neocortex, es tan metafísico como el espíritu, aún cuando el cerebralismo fácilmente se integra en la concepción teológica de la «máquina prodigiosa de calcular» creada por Dios. Ante todo, porque el cerebro es una masa corpórea objetiva a la que se le ha dotado de los atributos del sujeto operatorio. Y la subjetividad no brota del cerebro, sino, por lo menos, de la interacción de múltiples cerebros de grupos cooperativos, o en conflicto, que en ningún caso constituyen ya un cerebro.
Brevemente: para el materialismo filosófico la razón no es una facultad subjetiva (espiritual o cerebral). Es una idea que va formándose en el proceso de constitución de las instituciones culturales de carácter tecnológico (metalurgia, cestería, arquitectura, &c.). Esto quiere decir que la razón es un concepto histórico, que va definiéndose frente a otras alternativas, teniendo siempre como horizonte las realidades prácticas que hayan sido logradas en conexión con nuestro propio cuerpo operatorio. Lo que llamamos razón va constituyéndose históricamente en torno a construcciones materiales que implican siempre la corporeidad, que tienen que mantener siempre el contacto con el propio sujeto corpóreo operatorio. Pero estas construcciones, que ya se prefiguran en los animales raciomorfos, son muy diversas y han de ser confrontadas en una especie de lucha por la vida.
La razón, desde un punto de vista materialista, es idea que deriva del proceder histórico de los sujetos operatorios, tecnológicos, fabricantes de utensilios, contradictorios muchas veces, incompatibles o complementarios, que han de poder ser manipulados por operaciones «quirúrgicas». La racionalidad es una forma de actuar, operatoria, consistente en confrontar los útiles, coordinarlos, calcular las consecuencias de su uso. Y se opone, desde luego, a la conducta irracional, no calculadora, no instruida. Una conducta que en realidad está llamada siempre a desaparecer porque «no es adaptativa». Lo que ocurre es que las conductas racionales operatorias son múltiples, establecidas según los intereses, y siempre sin garantías de futuro. Cuando, por ejemplo, en nuestros días, muchos políticos declaran «irracional» la dispersión de las fiestas laborales a lo largo del año, y consideran como un «objetivo racional» indiscutible la concentración de esas fiestas en los fines de semana, no tienen en cuenta que la racionalidad de la concentración se enfrenta con la racionalidad de la dispersión (tal como es vista por los gremios que tienen que ver con el turismo y la hostelería).
La consecuencia más importante sería esta: que no cabe dividir en hemisferios o en regiones diferenciadas la racionalidad del logos y la irracionalidad del mito. No hay una parte animal (reptiliana, irracional) y una parte racional o humana. Los animales ya son raciomorfos, como ya lo sabían los que conocían las habilidades del perro de San Basilio. Todo lo que subsiste por vía institucional es racional. No es que todo lo real sea racional, sino que toda la realidad de las instituciones pragmáticas de diferentes culturas es racional. Los mitos son también racionales o funcionales dados los contextos adecuados; como lo es también la música en su pura expresión estética, cuando siguiendo a Ansermet reconocemos que escuchar música es tanto como percibir logaritmos de frecuencias. Y lo irracional aparece muchas veces como resultado de la confluencia de diferentes cursos racionales. Los «números irracionales» sólo aparecieron en Matemáticas una vez que hubo sido demostrado el «teorema de Pitágoras», sin duda una cumbre del pensamiento racional.
Sin embargo, nada se aclara apelando a la «cultura de los griegos», como si esta fuera la expresión misma de la racionalidad. También los persas tenían su propia racionalidad, aunque fuera más débil en muchos puntos que la de los griegos. Ni tampoco tiene sentido atribuir una racionalidad a la misma democracia. La aristocracia o incluso la dictadura son tan racionales como la democracia. Las diferencias hay que establecerlas según las líneas institucionales por las cuales se organizan los grupos sociales.
La racionalidad va ligada a las cadenas de operaciones productoras de objetos que se involucran con los intereses de un grupo social en marcha. Y obviamente habrá que reconocer múltiples vías de racionalidad. Por ejemplo, en política, hemos distinguido en otras ocasiones la racionalidad anatómica y la racionalidad atómica (u «holización»). La racionalidad anatómica va referida al tratamiento de una totalidad (orgánica o social) en tanto está compuesta de partes heterogéneas (aunque no necesariamente singulares) susceptibles de ser despiezadas y recompuestas. Por ejemplo, la organización social en estamentos jerárquicos. La racionalidad atómica comienza por la partición del todo social en átomos homogéneos iguales (individuales: individuo fue la palabra que Boecio utilizó para traducir el griego «átomo»); individuos que luego se reintegrarán para reconstruir de algún modo el todo ya constituido en el Antiguo Régimen. La racionalidad de la democracia es sólo un tipo de racionalidad frente a otros tipos de «racionalidades anatómicas».
Final, sobre la «trascendencia»
El libro de José Manuel Otero Novas acaba enfrentándose a la cuestión de la «trascendencia» (pág. 375). Pero este enfrentamiento, cuando no se precisa qué se entienda por trascendencia, encubre, nos parece, una concepción espiritualista y no materialista del ser humano.
Trascendencia es un proceso que parte de un terminus a quo dado y pretende llegar a un terminus ad quem, que está por dar, como posible.
Cuando se habla de trascendencia, el terminus a quo es el hombre como sujeto operatorio considerado en la propia inmanencia de su grupo. ¿Y el terminus ad quem? Es un término al cual el sujeto, «aprisionado en su inmanencia», podría «saltar»: el «salto a la trascendencia» del que tanto habló la filosofía existencial de la primera mitad del siglo XX.
Pero la trascendencia ad quem, o bien alude a un territorio homonímico con el territorio de los hombres, es decir, a un territorio antropomorfo (es la trascendencia religiosa, cuyo término ad quem es un Dios antropomorfo concebido a imagen y semejanza de hombre, como lo es la Segunda Persona de la Trinidad), o bien es un término no homonímico, como la materia ontológico general concebida por el materialismo filosófico. La materia corpórea no es la única forma de materia concebible, incluso en las ciencias físicas. Pero definir al espíritu como un ser incorpóreo viviente es una contradicción in adjecto.
Concluimos: desde las coordenadas del materialismo filosófico no cabe una trascendencia del sujeto humano hacia un mundo espiritual incorpóreo, porque entonces dejaría de ser humano. La única trascendencia que el materialismo concibe es la constituida por nuestros descendientes futuros, moldeados por nosotros. Es la única trascendencia que cabe reconocer tras la muerte del individuo.
En cualquier caso, y por último, debo reconocer que los principios del materialismo filosófico carecen de fuerza de convictio suficiente para atraer a hombres tan eminentes como José Manuel Otero Novas. Por esta razón el materialismo filosófico no puede confundirse con un fundamentalismo racionalista. Y por ello no puede menos de satisfacer siempre el comprobar los puntos de acuerdo que se constaten con el espiritualista, aunque sólo sea en el terreno de los principia media.