 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 103 • septiembre 2010 • página 2
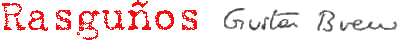

§5.
El porvenir («esencial») de la filosofía en las sociedades democráticas fundamentalistas del futuro.
1. Recapitulamos brevemente el estudio de la cuestión titular tal como la dejó Brentano en su tratado sobre el porvenir de la filosofía que hemos tomado como referencia (ya centenaria) para nuestro análisis en torno al mismo tema planteado por Brentano en 1893-1895.
En el §1 del primer artículo de esta serie (El Catoblepas, nº 100, junio 2010) presentamos una distinción entre los sintagmas «el porvenir de la filosofía» y «la filosofía del porvenir», valiéndonos de la distinción tradicional entre la esencia y la existencia del algo (aliquid) considerado, en este caso, la filosofía: la filosofía del porvenir sería una expresión referida principalmente a los contenidos (o «posibilidades»), es decir, a la esencia, que fuera posible atribuir a la filosofía del futuro; en cambio, el porvenir de la filosofía podría ir referido a su misma existencia (cualquiera que fuesen los contenidos que le asignásemos).
Apoyándonos en esta distinción dedicamos este §5 a la exposición de algunos asuntos susceptibles de ser englobados en la rúbrica «el porvenir esencial de la filosofía», y dejamos para el Final de esta serie de artículos el tratamiento de algunas cuestiones que tienen que ver con la filosofía del porvenir,
2. Brentano pisaba sobre una idea de filosofía nítidamente delimitada, según su «esencia» (su contenido, su desarrollo, su ritmo). La filosofía era concebida por él como resultado de un impulso vigoroso orientado hacia un saber teórico metafísico, puramente especulativo, que abarcase la totalidad de las cosas del Universo o de la Realidad. Un impulso que habría brotado en el hombre acaso en el momento de constituirse como tal (en un tiempo-eje del que años después hablaría K. Jaspers), como un ser espiritual capaz de enfrentarse, por primera vez, mediante su entendimiento, con el Ser en cuanto Ser.
De este modo cabría decir que, para Brentano (que no se extiende explícitamente sobre estos asuntos), aún cuando la filosofía no aparece simultáneamente con el Homo sapiens de Linneo, tampoco puede decirse que en la aparición de la filosofía hayan intervenido factores prehistóricos o históricos, sin perjuicio de que de los mitos prehistóricos la filosofía haya podido tomar algunos materiales de construcción. Ocurre como si para Brentano la filosofía tuviese una génesis ahistórica, como producto de un impulso metafísico que aparece en los hombres en un tiempo (el siglo VI antes de Cristo) y en un lugar (la Grecia continental e insular) dados. Este impulso, es cierto, se desplegará en el tiempo y lugar históricos en coexistencia con otras realidades «en marcha»; pero el impulso metafísico y especulativo que mueve al hombre a abarcar todo lo que le rodea, y a él mismo, tendría un ritmo inmanente con independencia relativa de las circunstancias que rodean a su desarrollo histórico.
Este impulso puramente especulativo se habría mantenido durante las tres grandes épocas que convencionalmente se asignan a la historia (Antigua, Media y Moderna), con un desarrollo análogo en cada una de ellas, en cuatro fases. No habría ningún inconveniente (al menos Brentano no lo advierte, y rechaza a quien, como el rector Exner, augura que la filosofía ha terminado su ciclo, detenida por el desarrollo de las ciencias positivas) para que el impulso filosófico, siguiendo su ritmo inmanente, vuelva a recuperarse en la Edad Contemporánea y durante los siglos venideros despliegue sus cuatro fases previsibles, aunque con contenidos nuevos y acaso tan profundamente como lo hizo en las edades precedentes.
Brentano nos ofreció una ingeniosa teoría en la que suponía demostrado el carácter cíclico (en un ciclo de cuatro fases, establecidas según el criterio de la evolución de la intensidad del impulso filosófico) de la Historia de la Filosofía, mediante la vinculación de su contenido esencial (la teoría especulativa metafísica) con el impulso necesario para desplegar sus contenidos, según las cuatro fases que él deducía a priori de lo que hemos llamado la «lógica del músculo», puesta en correspondencia con la sucesión de hechos (convenientemente seleccionada o reinterpretada: por ejemplo, Kant o Hegel serán ya decadencia del impulso).
Cumplida la última fase de la última edad, Brentano, desde luego, no daba por terminado el curso histórico de la filosofía. Concibió sin duda el porvenir de la filosofía como el comienzo de un cuarto ciclo, inicialmente debido al mismo impulso esencial, una vez recuperado de su fatiga, el de la Edad Contemporánea, cuya primera fase creía ya poder reconocer en múltiples indicios constatados en los finales del siglo XIX. Un cuarto ciclo que reproduciría el mismo proceso tetrafásico de la actividad filosófica a lo largo de su historia.
En consecuencia, Brentano parecía dar por supuesto que en su nuevo cuarto ciclo la filosofía conservaría o reproduciría el mismo impulso especulativo original, el del primer ciclo del que surgió o por el que fue creada.
O, si se prefiere, para utilizar el esquema cartesiano: como si la conservación de la filosofía del porvenir hubiese que entenderla como una creación continuada, como un re-nacimiento del mismo impulso inicial, el afán de saber especulativo acerca de la realidad, de acuerdo con la etimología misma del término filo-sofía, amor al saber.
Más aún: a partir de esta concepción inmanente de la filosofía (como expresión de un impulso espiritual, o psicológico, para otros, que se reconocía como un postulado axiomático) Brentano pretendió también haber alcanzado la razón del propio «ritmo tetrafásico» de la Historia de la Filosofía. Una razón (que Brentano, por supuesto, no considera), como ya dijimos, que en realidad –y esto demuestra la naturaleza psicologista subyacente en la concepción de la filosofía de Brentano– era la misma que debía dar cuenta del ritmo tetrafásico del músculo que, rebosante inicialmente de energía –obtenida sin duda, se diría hoy, del medio, e incorporada al organismo musculado por el metabolismo del ATP mitocondrial– realiza un esfuerzo gigantesco (primera fase) al cual seguirá un cierto declive o decadencia relativa, debida a la fatiga (segunda fase), que lo relajará mediante una pérdida de tensión muscular, en un conjunto de movimientos desordenados o escépticos (la tercera fase) hasta degenerar en un sueño místico, sin duda, reparador (la cuarta fase).
Por ello nos hemos aventurado a decir que Brentano utilizó como razón o explicación del supuesto ritmo tetrafásico de la Historia de la Filosofía la misma «lógica del músculo» que utilizaban los fisiólogos; lo que no quiere decir que esta «lógica» no pueda mantener alguna semejanza o isomorfismo con la lógica, no ya psicológica, sino histórico-institucional, puesto que una institución nueva que inicia el curso ascendente de su expansión con gran ímpetu (no ya a escala psicológico individual, sino a escala grupal histórica) experimentará pronto una relativa caída de su curva de expansión, explicable, sin necesidad de acudir a la «fatiga interna», sencillamente por la resistencia que contra su expansión ejercerán las instituciones de su entorno.
En cualquier caso, el porvenir de la filosofía fue presentado por Brentano como el porvenir de un impulso presupuesto ya definido, un impulso asociado de algún modo al espíritu o a la mente (al modo de Hegel), y dotado de una ley inmanente de desarrollo (fatiga, duda, sueño místico reparador); por consiguiente, el porvenir se concibe como un porvenir abstracto del impulso filosófico original, que se desarrolla con relativa independencia de sus contenidos según su propia ley inmanente, es decir, por tanto, con relativa independencia de las circunstancias exteriores (tecnológicas, religiosas, políticas, científicas, artísticas...) capaces de condicionar no sólo la conservación del impulso, sino sus mismos contenidos. Por ello, el porvenir de la filosofía se le presenta a Brentano como si fuera un espacio vacío, pero abierto a ese impulso filosófico prístino, dispuesto a iniciar en tal espacio un nuevo ciclo. La filosofía, definida por Brentano como una creación del hombre para comprender al Universo, no tiene por qué encontrar dificultades insuperables en el porvenir. Su proyecto esencial se despliega históricamente en coexistencia con otras corrientes favorables o adversas; otro tanto podría decirse que ocurrirá en el futuro, y no hay por qué suponer que los nuevos contenidos adversos sean más poderosos que los que actuaron en épocas pretéritas. Dado el impulso filosófico esencial, la existencia de la filosofía en el futuro quedaría «garantizada» por su capacidad de coexistencia con otras corrientes muy variadas, adversas o favorables.
En realidad, Brentano ha «despojado» al hombre de todas sus «envolturas exteriores», y ante todo las que derivan de las exigencias pragmáticas prosaicas que actúan en él desde la prehistoria, y se ha quedado con el hombre desnudo, exento, en la pureza de su supuesta realidad espiritual, enfrentada al mundo, concebido también como una realidad total. La expresión de este proceso de denudación, ya desde dentro de la primera fase histórica, la habría ofrecido Sócrates cuando afirmó «sólo se que no se nada», es decir, la filosofía partiría de la ignorancia total.
Desde estas coordenadas, que son por decirlo así intemporales (hombre, realidad), que atribuimos a Brentano como implícitas en su pensamiento, Brentano creería poder definir a la filosofía como un impulso que brota del hombre, del espíritu humano, en lo que tiene de más esencial, que es el conocimiento de la totalidad del mundo en el que vive. La filosofía brotaría por tanto de un impulso ahistórico, por no decir eterno, lo que no significa que este impulso no haya tenido que esperar a surgir en un tiempo histórico, en un tiempo eje, el tiempo y lugar en el cual el hombre prehistórico ha podido despojarse de las circunstancias empíricas pragmáticas que le envuelven para poder enfrentarse al universo en su totalidad. Y tampoco esto significa que la condición metafísica de ese impulso prístino, que se ha establecido como si fuera un acto de creación, en una primera fase, se haya liberado de los condicionamientos pragmáticos e históricos, empezando por la fatiga que ha de experimentar ese hombre desnudo tras el estallido del impulso de su amor al saber y de la energía gastada en su primer vuelo soberano. Por ello, el desarrollo de la filosofía se verá sometido a las leyes históricas, a la ley de las cuatro fases, pero leyes de una historia inmanente, porque afectan al propio impulso en la medida en la que él queda sometido a los condicionamientos impuestos por esa lógica paralela a la «lógica del músculo». Por ello, y una vez que la energía del impulso filosófico prístino haya decaído hasta degenerar en el misticismo, pero sin aniquilarse, cuando recupere sus fuerzas, podrán reproducirse las condiciones originales de su creación. La primera fase de una nueva época podrá ser tan potente como la primera fase de épocas ya cumplidas. San Agustín o Santo Tomás podrán alcanzar en la segunda época alturas comparables con las que alcanzaron en la primera Platón o Aristóteles.
Bacon o Descartes, en la tercera época, representan alturas análogas a las de Tales de Mileto o San Agustín. Y en los finales del siglo XIX, en los cuales la filosofía parece adormecida definitivamente, Brentano advierte ya los indicios de un nuevo «estallido» del impulso filosófico, los indicios de una filosofía del porvenir tan poderosa como lo fue en la época de los grandes filósofos de las épocas pretéritas.
3. Un gran mérito «metodológico» cabe apreciar en la doctrina de Brentano sobre el porvenir de la filosofía, tal como la hemos interpretado: que comienza por una definición de filosofía que sea capaz de abarcar tanto a la filosofía en su comienzo como a la filosofía del porvenir. Pues parece evidente que no podrá plantearse la cuestión del origen, naturaleza, curso y función de la filosofía, sino sobreentendiendo de qué filosofía estamos hablando.
Pero la gran objeción que, inmediatamente, habrá que hacer a la forma como Brentano puso en marcha su método, será, sin duda, la denuncia de la «petición de principio» implicada en su definición de la filosofía por el «impulso» hacia un saber especulativo de carácter metafísico, es decir, «acerca del todo».
Porque entonces, la filosofía se explicaría por el propio impulso hacia la filosofía, por una virtus philosophandi, que actuaría a la manera como la virtus dormitiva del opio explicaba la capacidad del opio para adormecer a quien lo absorbe. Un impulso filosófico que, además, se postulará, o se sobreentenderá, como identificado con la misma naturaleza específica del hombre, en cuanto Homo sapiens (pues por esta definición habría que pensar que Linneo participó de ideas muy afines a las de Brentano). Por ello habría que decir que Brentano, como Linneo, adopta una perspectiva antropológico metafísica («el salto a la reflexión», para decirlo con las palabras que más adelante utilizaría con asombroso éxito el padre Teilhard de Chardin), más que histórica; es decir, una perspectiva que hiciera brotar a la filosofía a partir de determinadas circunstancias establecidas en el curso de un proceso prehistórico o histórico. Pero el impulso filosófico sigue siendo ahistórico, como derivado de otras fuentes.
Con el «agravamiento» de que el principio pedido está calculado (como si fuera una cantidad finita de energía susceptible de disminuir, de fatigarse y aún de degenerar) de suerte que pueda dar cuenta no sólo del origen de la filosofía, sino también de su «caída» en la historia, es decir, de los ritmos descendentes de su desarrollo y aún de su degeneración, antes de volver de nuevo a concentrarse y recuperarse para dar lugar a una nueva edad, mediante un acto fundacional, similar al que tuvo lugar en las épocas anteriores.
En todo caso esta objeción de petición de principio no ha de ser levantada únicamente contra Brentano, y no sólo porque la encontremos ya dada en Linneo, sino porque también la encontramos, de algún modo, ejercitada en las más antiguas tradiciones. Y, sin ir más lejos, en el mismo Aristóteles, quien en el principio mismo de su primer libro de los Metafísicos (980a), dice (como introducción a la cuestión sobre el origen de la filosofía): Πάντες άνθρωποι του ειδέναι ορέγονται φύσει, «Todos los hombres desean por naturaleza saber»). Y, después de Aristóteles, en la estela que su influencia trazó en las más diversas tradiciones, por ejemplo, entre los musulmanes (la hipótesis del hombre volante de Avicena, o el mito del filósofo autodidacto de Abentofail).
El impulso filosófico es postulado como algo que se da con el hombre exento, con el hombre separado no ya de los demás (cuando se le considera desde una perspectiva psicológico-personal) sino también con el hombre en cuanto separado de las influencias de los demás hombres (de la historia) o de la sociedad. Por ello lo que habría que explicar no sería tanto el origen del impulso filosófico, cuanto su decadencia o embotamiento. Por ello se recurrirá a razones inmanentes (la fatiga generada por el mismo esfuerzo que el impulso obligó a hacer al sujeto orgánico) o bien extrínsecas (la resistencia de las circunstancias adversas). Aristóteles ya había apuntado a la imposibilidad de que el universal impulso o deseo de saber, presente potencialmente en los hombres, pudiera manifestarse hasta tanto la perentoria atención a las necesidades básicas pudiera atemperarse por lo menos en algunos hombres y lugares, en aquellos que al menos comenzaran a disponer de un «ocio sacerdotal», que les permitiera desplegar libremente su impulso natural hacia el saber metafísico especulativo o puramente teórico.
Un impulso especulativo hacia el conocimiento que, sin embargo, no estaría desvinculado del impulso práctico, también común a todos los hombres, y tan metafísico como el primero, a saber, «el impulso que mueve a los hombres a buscar la felicidad». De hecho, la fórmula de Aristóteles para dar cuenta del origen del deseo de saber («Todos los hombres desean por naturaleza saber») ha sido comparada a veces, incluso en su estructura gramatical, con la fórmula que ofreció Séneca para dar cuenta del origen del deseo de felicidad («Todos los hombres, hermano Galión, desean por naturaleza la felicidad»). Es cierto que la igualdad, cuanto a su estructura gramatical, entre ambas fórmulas, no puede serle atribuida a Séneca, sino a quien tradujo su texto latino siguiendo ya la pauta de Aristóteles: la frase de Séneca (De vita beata, traducida por Julián Marías en Revista de Occidente, Madrid 1943, con el título Sobre la felicidad) suena así: Vivere, Gallio frater, omnes beate volunt.
Lo que sí es cierto es que, al margen de esta cuestión de la semejanza de Séneca y Aristóteles en el terreno gramatical, Séneca también incurre, al tratar de la génesis del impulso o deseo de felicidad, en una petición de principio similar a aquella en la que incurrió Aristóteles al tratar de la génesis de la filosofía. Y la semejanza no se queda ahí, si tenemos en cuenta la conexión esencial que el mismo Aristóteles, en el capítulo 8 del libro X de la Ética a Nicómaco, estableció entre el deseo de saber (del que había hablado en el libro primero de la Metafísica) y el deseo de felicidad: «Porque la felicidad no es otra cosa sino una contemplación» (Ética a Nicómaco, X, 8: ωστ' είη άν ή εύδαιμονία θεωρία τις). Una contemplación que sólo se cumple plenamente (dice también Aristóteles en el libro XII, 9, 1074b, 34 de sus Metafísicos) en la vida del Acto Puro, en su eterno progreso hacia el conocimiento pleno de sí mismo. Y a esta plenitud, satisfacción o perfección máxima insuperable de un ser viviente, como lo es el Acto Puro, es a lo que Aristóteles llama felicidad. De donde se deduce (aún cuando la conclusión no sea sacada por la tradición cristiana) la razón por la cual Aristóteles concluye, en su Ética a Nicómaco, que la felicidad no puede ser plenamente alcanzada por el hombre, que no es Acto Puro, sino ser móvil (me remito aquí a El mito de la felicidad, Ediciones B, Madrid 2005, págs. 205-ss.).
¿Habrá que seguir el paralelismo atribuyendo a Séneca la tesis de la imposibilidad de alcanzar la felicidad humana? Séneca no lo afirma explícitamente, pero sí modera la interpretación unívoca y simplista de su «principio universal de felicidad» en la continuación de su citada frase: Sed ad pervidendum quid sit quod beatam vitam efficiat [omnes] caligant. (Tras el curso que siguió, principalmente por obra de Santo Tomás, la conexión entre el deseo de saber, o filosofía, y el deseo de felicidad, habría que llegar a Hegel –§577 de la Enciclopedia, en el que precisamente cita el texto de la Metafísica de Aristóteles– para volver al planteamiento aristotélico, una vez identificado el Acto Puro con el Espíritu Absoluto que actúa en el hombre.)
4. Cuando nos proponemos, desde luego, evitar las peticiones de principio propias de la metafísica, en el momento de definir la filosofía en su origen (como condición indispensable para enfrentarnos con la cuestión de su porvenir en las sociedades democráticas del futuro), la simplicidad de la teoría de Brentano nos sirve también de contramodelo para marcar el camino. Reconocemos, sencillamente, que el modelo de Brentano nos ofrece el esqueleto, o esquema, de aquella petición de principio que queremos evitar.
Y como columna vertebral de aquel esqueleto o esquema consideramos al «hombre desnudo», in puribus naturalibus, exento en su naturaleza, despojado de cualquier aditamento prehistórico o histórico que pudiera empañar la pureza de su ser cuando se enfrenta al universo como totalidad. Ni el «Hombre», ni el «Universo», podrían ser tomados como principios, términos o puntos de partida para definir la filosofía, al modo como, por cierto, lo hacen regularmente los «antropólogos metafísicos» de nuestra más reciente tradición (Scheler, Cassirer, Ortega, Heidegger, Sartre...) –o como hacía la Psicología racional del siglo anterior, tal como se exponía en España en los tratados del padre Urráburu o de Zeferino González–. Tendremos que abandonar el punto de vista de la antropología metafísica que, en el momento de definir la filosofía del pasado o del porvenir, cree necesario partir del hombre en estado puro (por tanto, desconectado de todo cuanto le rodea, recuperada la ignorancia existencial cuando sabe, que sólo sabe, que no sabe nada) y enfrentándose con el Ser en su totalidad (del Universo y de Dios).
Es decir, tendremos que asumir el punto de vista de la Prehistoria y de la Historia, la perspectiva que nos presenta al hombre no como un ser exento, que vive en el vacío de su ignorancia, sino como un homínida lleno ya de saberes certeros, porque sabe tallar sílex, fabricar cepos, fundir metales, edificar cabañas o fortalezas, matar o domesticar animales, cercar poblados con murallas, organizar sociedades de familias... Saberes sin duda cruzados de representaciones a la vez ingeniosas y ridículas, fruto de la combinación de sus propios saberes («el arco iris es el arco del dios cazador que dispara rayos como flechas»).
En realidad ni siquiera podríamos partir del homínida o del hombre en estado de salvajismo o de barbarie, como si estuviésemos hablando de una unidad real, llamada humanidad o género humano primitivo. Tendremos que comenzar dejando de lado ese género humano primordial, porque lo que nos encontraremos no es con la humanidad dotada de metafísicos impulsos que buscan manifestarse, sino de un conjunto de bandas o tribus de homínidas o de hombres en estado de salvajismo o de barbarie, es decir, no ignorantes, sino llenos de saberes certeros, por nebulosos que sean, saberes y nebulosas sin duda afines entre sí, pero diferentes en cada caso y en mutua y constante confrontación. Y tampoco podremos partir del ser, como si se tratase de un primum cognitum común o del Universo como el «lugar» en el cual habría que poner a ese hombre exento, como su «morada». Sencillamente porque el hombre originario no es exento, tampoco se enfrenta al Universo, entre otras cosas porque ese Universo no existe para él (ni para nadie) como totalidad, porque ese universo, como casa del hombre, es una invención metafísica muy posterior, precisamente de la filosofía histórica que, para remontar el sustancialismo solipsista implícito en la Idea de hombre exento, de la «existencia desnuda», creerá que es suficiente añadir a su naturaleza, a título de «relación trascendental», el «estar en el Mundo» (in-der-Welt-sein).
Porque sencillamente, al menos desde las coordenadas del materialismo filosófico, puede afirmarse que el «hombre» no está en el Mundo (en el Universo), sino en su cueva y alrededores; el «hombre», es decir, la banda, la horda o el grupo, no está «en el Universo», sino en su selva o en su cueva, en su poblado y luego en su ciudad Estado, enfrentada a otras ciudades vecinas, o aliándose con ellas para poder mejor enfrentarse a terceras ligas o confederaciones de ciudades o de Imperios.
De todos estos saberes prefilosóficos, prácticos, tecnológicos, incluso científicos, habrá que partir para dar cuenta, sin peticiones de principio, del origen, naturaleza y función de la filosofía, es decir, del saber filosófico, en el pretérito y, por tanto, también en el porvenir. Porque la filosofía, o el impulso filosófico, no surgirá del hombre puro y exento, sino de unos hombres ya determinados prehistórica o históricamente por muy diferentes saberes y habilidades heredadas de otros saberes anteriores; habilidades y saberes diversos entre sí, aunque afines, en su escala institucional, pero en permanente conflicto; de unos hombres diversificados que consisten precisamente, no tanto en sus esqueletos anatómicos o en sus principios fisiológicos, sino en estos sus saberes institucionalizados, que son los que permiten sobrevivir a sus mismas anatomías y fisiologías, y que, por tanto, no son meros engendros de su ignorancia poblada por su fantasía mitopoiética, sino que se enfrentan por la mecánica analizadora y recombinadora de los saberes heredados con los cuales ha de contar para poder enfrentarse a las propias situaciones cambiantes, a veces de modo alarmante y terrorífico. En conclusión, la filosofía, o el impulso filosófico, no es un impulso hacia un saber que pueda proceder del «hombre exento» (de todo saber) enfrentado al Mundo como totalidad, sino que procede de otros saberes previos y de la dialéctica interna entre ellos.
Una dialéctica que puede ser planteada de modos muy diferentes, y muchos de ellos, por cierto, prisioneros de la sustantivación metafísica que tratamos de evitar. Por ejemplo, es frecuente suponer que la filosofía es el sustituto de algún saber previo que, por diversas circunstancias fue debilitándose y dejó un hueco suficiente para desestabilizar el sistema ideológico vigente. Así es como a Ortega se le ocurrió, en el prólogo a Brehier, que la filosofía había surgido a raíz «de la tremebunda herida que dejó la fe en los dioses al marcharse». Pero Ortega no dice por qué se marchó esa fe, ni menos aún nos indica quién padeció esa herida, que habría afectado –parece dar por supuesto– a los primeros filósofos, como si ellos hubieran experimentado, para decirlo con palabras unamunianas, la «agonía del politeísmo». Pero, ¿acaso no fueron precisamente los primeros filósofos quienes provocaron la huída de la fe en los dioses secundarios? Y entonces, la herida la habrían padecido no los filósofos (como hubiera pensado Unamuno), sino los sacerdotes o los chamanes de esos númenes o dioses, como Eutifrón. Porque los filósofos presocráticos, como Jenófanes, que habían comenzado el ataque a las religiones primarias y secundarias (al zoomorfismo y al antropomorfismo) no tenían por qué sentir la tremebunda herida de su agonía, que afectaría a los creyentes y a los sacerdotes, sino contento y entusiasmo, no por la pérdida de su fe, sino por la victoria de su razón. Más aún, ni siquiera tenían por qué tener la impresión de haber destruido en su raíz los mitos primarios o secundarios, sino acaso de haber visto en ellos, al confrontarlos con los númenes o los dioses de otros pueblos, algo abstracto común entre todos ellos, como acaso lo vio Tales de Mileto («todo está lleno de dioses»), o Empédocles (reinterpretando las divinidades griegas como elementos de la naturaleza), o el propio Aristóteles (al filósofo, al envejecer, le gusta lo maravilloso).
Y todo esto es lo que venimos expresando de un modo en exceso abstracto al decir que la filosofía es un saber de segundo grado, respecto de los heterogéneos saberes institucionalizados prefilosóficos que englobamos en la fórmula saber de primer grado. El primer grado sólo mantiene su sentido, como es obvio, por relación al saber filosófico, y en modo alguno pretende asumir un sentido de unidad unívoca entre tan heterogéneos saberes, que podrían también ordenarse según gradaciones propias.
5. El saber filosófico, el impulso filosófico, la filosofía, como un saber institucionalizado de segundo grado (en las escuelas presocráticas, pre-académicas), frente a los saberes también institucionalizados de primer grado, es un saber muy tardío, no es un saber propio del hombre primitivo (en el sentido de Paul Radin, que acaso llevaba en su educación rabínica la tradición bíblica de la ciencia infusa de Adán, en su libro El hombre primitivo como filósofo, Nueva York 1927), sino de algunos hombres que, tras las fases del salvajismo y de la barbarie, han alcanzado ya el «estado de civilización». Por tanto la filosofía presupone ya importantes saberes tecnológicos (por ejemplo, políticos) y científicos (por ejemplo, geométricos), así como las nebulosas mitológicas que los envuelven y, en consecuencia, sólo puede aparecer en el curso de la historia (que supone ciudades Estado y escritura) como consecuencia de la dialéctica inmanente entre los propios materiales dados en ese primer grado.
Una dialéctica muy rica, desplegada en diversos niveles, y resultante en todo caso de la confrontación de los saberes de primer grado, y no necesariamente de suerte que esta confrontación hubiera conducido a un escepticismo nihilista inicial, sino más probablemente a una reafirmación de los propios saberes frente a los demás, lo que habría ocurrido, desde luego, cuando los primeros teoremas geométricos demostrados hubieran podido funcionar como el canon del saber cierto, apodíctico y necesario, hasta el punto de atribuirlos al propio supuesto fundador del Universo (a un Dios matemático). Una reafirmación que, sin perjuicio de la crítica radical a las religiones primarias y secundarias, es una reafirmación de sus principios más abstractos (por ejemplo, la unidad de todas las cosas), ofreciendo esa floración de «sistemas metafísicos» que calificamos hoy, desde Panecio de Rodas, como presocráticos.
Y de la misma manera a como en las aletas de los peces podemos ver hoy prefiguradas las alas de las aves o los brazos de los primates, así también en los sistemas metafísicos de los presocráticos, enfrentados los unos a los otros, podemos ver hoy prefigurada la «polarización» de la realidad múltiple, tal como se ofrece en primer grado, en torno a los dos polos fundamentales, el del universo visible y tangible, lo que designaremos después por Mi, y el de un «trasmundo invisible», pero realísimo, como pudiera serlo el ser eleático, por ejemplo (lo que designamos por M), pero de forma que entre ambos polos se reconozca de algún modo, en ejercicio al menos, actuando al propio hombre que establece su conexión, al hombre en su función de ego trascendental (que designamos por E), y que no tiene que ver mucho con el ego diminuto psicológico, que se encierra en una anatomía individual, puesto que aquel llega a identificarse con el Nus capaz de «clasificar todas las cosas»; una conexión establecida según un orden obligado que hemos simbolizado en la fórmula I: ← (E ⊂ Mi ⊂ M).
Sólo tras el enfrentamiento de los sistemas metafísicos entre sí, a lo largo de tres siglos, y sin posibilidad de «liberarse» de la ordenación originaria, podría comenzar a entrar en crisis la propia «seguridad geométrica» de la sabiduría metafísica, con el escepticismo de los descendientes de Heráclito y de Parménides, a saber, con Cratilo o Gorgias y aún del propio Sócrates («Sólo se que no se nada»).
Ahora podrá comenzar a verse que el «saber de segundo grado» no era una especie más de saber de primer grado, un saber hacer entre otros (ver nuestra conferencia El papel de la filosofía en el conjunto del hacer –8 de abril de 2008– y el posterior debate nº 27 del programa Teatro Crítico –16 de abril de 2008–), sino algo diferente, acaso una técnica sistemática del saber deshacer lo que la tradición nos había dado ya hecho, junto con la técnica de su reconstrucción y ampliación permanente; una técnica sistemática que, dada la necesaria ordenación de la que partimos, ←(E ⊂ Mi ⊂ M), sólo tendría abierto el camino primero, no de una nueva ordenación, sino el de una invención «revolucionaria» en cuanto al modo de recorrerlo: →(E ⊂ Mi ⊂ M).
Dicho de otro modo, el papel de la filosofía en el conjunto del saber de primer grado consistiría, in principio, et nunc, et semper, en deshacer otros saberes básicos y previamente dados (la filosofía no es «la madre de los demás saberes», ni en particular la «madre de las ciencias»). Al menos este será un modo de definir la naturaleza crítica del saber filosófico, de un modo más específico del que se obtiene cuando se define más neutralmente como clasificación (y esto sin perjuicio de que una clasificación ya tenga mucho de destrucción del material amorfo o clasificado de un modo grosero o primario).
En cualquier caso, el deshacer filosófico, la «trituración crítica», podrá ser llevada a cabo según distintos grados de profundidad, cuyos límites podemos fijar de distintos modos. Por un lado, en el nihilismo, cuando el deshacer filosófico pretende alcanzar a la totalidad de las cosas negando su existencia separada (como las negó Parménides en su Poema acosmista), nihilismo que conduce a la devaluación de todos los valores vigentes, de los valores estéticos –la iconoclastia–, de los valores olímpicos –tema recurrente entre los filósofos griegos–, de los valores políticos –Crates: alcanzarás la sabiduría cuando puedas ver a los generales como conductores de asnos–, hasta los valores «humanos» –Plotino: el sabio no se inmuta ante el saqueo y mortandad que se produce en el asalto de las ciudades–).
Por otro lado, en el conservacionismo de lo que ya existe, cuando el deshacer filosófico se ejercita contra las propias tendencias destructoras, en nombre de una naturaleza eterna, en la cual todo lo real es racional, tal como la vio ya Aristóteles.
Según esto, y cuando tomamos como punto de referencia al mundo político, habrá en él «filósofos acomodaticios» orientados a deshacer la menor cantidad de instituciones posibles, o de partes de esas instituciones, a fin de conservar todo lo más que se pueda del status quo (en particular del status quo del poder político vigente), y habrá unos «filósofos destructivos» orientados a deshacer incluso los más firmes resultados del saber hacer político dominante (ya sea este poder el del Estado soviético, ya sea el poder partitocrático de los Estados de derecho democrático).
La Academia platónica y, con ella, la filosofía en sentido estricto, surgirá de este proceso de reordenación de los saberes de primer grado, tras la incorporación a su horizonte tanto de Protágoras como de Sócrates.
6. De este modo quedaría fijada, desde la Academia platónica, la función de la filosofía en el conjunto de los saberes de primer grado siempre cambiantes. Una función que será definida desde dentro (desde las propias autoconcepciones de los filósofos) de muy diversas maneras, pero dejando siempre a salvo la distinción entre la sabiduría y la filosofía, en la acepción que al término filosofía le diera Heráclides Póntico; evitando el retorno a la metafísica habrá que evitar también definir a la filosofía como un saber nuevo totalizador de contenidos positivos, porque este supuesto saber jamás podrá proceder de la filosofía, sino de alguna pretendida fuente, que clasificaríamos como de primer grado, es decir, de una revelación sobrenatural. Aristóteles, que había ofrecido, desde el platonismo, el sistema filosófico más compacto y acabado que la nueva filosofía (la antigua) pudo legar a la posterioridad, habrá también tenido presente que la filosofía no es sabiduría, ni geométrica (porque la Geometría no va referida al Universo en su totalidad) ni metafísica, porque el saber absoluto sólo corresponde al Acto Puro, y el Acto Puro no revela su saber, ni lo da a conocer al mundo, porque el saber de sí mismo (noesis noeseos) no desciende a conocer siquiera si el Mundo existe.
La función de la filosofía en el conjunto del saber (de primer grado) podría definirse, más bien, como orientada a la tarea de levantar un mapa mundi, por así decir, diamérico, de los saberes de primer grado, que no son fijos sino cambiantes; un mapa mundi en el cual estos saberes puedan ser clasificados (criticados), jerarquizados y limitados en sus pretensiones.
Esta función es la que correspondió al sistema aristotélico y a sus sucesores estoicos y epicúreos durante la época del Imperio de Alejandro y, después, durante la época del Imperio de Augusto.
Cuando la revelación judeo cristiana incorpore al Dios creador al Imperio romano de Constantino y de Teodosio, y la ordenación originaria I y II (E ⊂ Mi ⊂ M) resulte invertida de forma verdaderamente revolucionaria (una revolución que trazará el camino de aquello que Kant llamaría la «revolución copernicana de la filosofía»: remitimos a nuestra contribución a la conmemoración del segundo centenario de la muerte de Kant, «Confrontación de doce tesis características del sistema del Idealismo trascendental con las correspondientes tesis del Materialismo filosófico», El Basilisco, nº 35, 2004), el papel de la filosofía (en este caso, de la filosofía medieval) seguirá siendo proporcionalmente (analógicamente) el mismo, el de cambiar el mapa mundi heredado, distinguiendo cuidadosamente (como lo hicieron los escolásticos, y en particular Santo Tomás), los saberes de primer grado «racionales» y los «praeterracionales».
Y en la época moderna, cuando la revelación cristiana sigue ejerciendo su influjo, tras la inversión teológica, en el idealismo moderno (Descartes, Newton, Berkeley, Kant, Hegel, ...), y deje de ejercerlo en el materialismo, la función de la filosofía materialista podrá seguir definiéndose como la continuación de la tarea, proporcionada a las nuevas situaciones, de reformulación del mapa mundi envejecido de los tiempos pretéritos, ajustándose en lo posible al nivel de los nuevos saberes «de primer grado», aún a costa de tener que enfrentarse con las pretensiones de algunos de esos saberes, autoproclamados como saber absoluto, principalmente por el fundamentalismo religioso, pero también por el fundamentalismo democrático y por el fundamentalismo científico.
Final
La «realización de la filosofía» en las democracias fundamentalistas.
1. Las tareas del «levantamiento de un mapa mundi» de los saberes de primer grado vigentes que hemos creído asignar a la filosofía en sus diversas épocas históricas (Antigua, Medieval y Moderna) son tareas que hemos intentado formular desde una perspectiva etic. Es decir, desde una perspectiva no apegada a la autoconcepción específica (emic) de algún sistema determinado. Y esto por la razón de que suponemos que estas tareas (asignadas desde luego desde el sistema del materialismo filosófico), siguen ejerciéndose también por aquellas filosofías cuya autoconcepción se formula en términos totalmente distintos. Por ejemplo, no por definir el papel de la filosofía como «determinación de los preambula fidei» deja la filosofía escolástica de ejercer su papel de mapamundi de los saberes medievales de primer grado (incluyendo entre estos a los «saberes revelados»). No por asignar a la filosofía la tarea de establecer la doctrina que sirva para la preparación de las condiciones teóricas necesarias para llevar a cabo la revolución social, económica y política, a través de la cual surja el «hombre nuevo», deja la filosofía marxista de ejercer su papel de mapamundi de los saberes de primer grado vigentes «en las vísperas de la revolución».
Cuando nos enfrentamos con la cuestión de la filosofía del porvenir, parecerá evidente que, de acuerdo con nuestro planteamiento, tendremos que seguir asignando a la filosofía del porvenir tareas análogas –es decir, no unívocas– a las que le hemos asignado en el pretérito.
2. La cuestión que tenemos entre manos se centra, por tanto, en la determinación de la morfología del porvenir, es decir, del porvenir del espacio antropológico, tanto si lo consideramos en su eje radial (tecnológico, cosmológico) como si lo consideramos en el eje angular, o bien en el eje circular (y en particular, en sus «segmentos» políticos).
Desde luego, y en un plazo de radio no muy amplio, tendremos que dejar de lado las «posibilidades» de cambios radicales respecto de nuestro presente, como lo serían, mirando al eje radial, la destrucción del planeta Tierra, en cuanto «habitación del hombre», como consecuencia del impacto de algún meteorito gigante o –afectando también al eje angular– de una guerra nuclear que nos abriera a un porvenir similar al que describió A. Huxley, en los años de la explosión de las bombas atómicas en Japón, en su novela Mono y esencia. También dejaremos de lado la «posibilidad» (y ponemos las comillas refiriendo la posibilidad a la de la combinatoria sintáctica de las palabras) de una invasión de ejércitos extraterrestres o de la aproximación, como la que el entonces cosmólogo de vanguardia Fred Hoyle describió en su famoso relato La nube negra. Y, por supuesto, en el eje circular, y una vez que la caída de la Unión Soviética ha despejado la incógnita (para millones de personas) de la inminencia de una sociedad comunista universal, en la cual la desaparición de la lucha de clases comportaría, si no la desaparición de la filosofía en su estado actual, sí su «realización» o Verwirklichung («no se puede suprimir la filosofía sin realizarla», había dicho Marx en 1843, en su Contribución a la filosofía del Derecho, o bien, en la Ideología alemana, 1855-1856: «La filosofía no desaparecerá para ser sustituida por una existencia animal o por una política anarquizante, porque lo que desaparecerá será la filosofía independiente y especulativa»).
Supondremos, en relación con el eje radial, que el porvenir inmediato de nuestro Universo mantendrá una morfología muy similar, en sus grandes líneas, a la del presente: tecnologías cada vez más desarrolladas en el terreno productivo, informático, médico, de la mayor trascendencia; pero cambios poco importantes –sin perjuicio de las sondas espaciales cada vez más potentes– en el «horizonte visible» de nuestro universo, un horizonte fijado hoy en más de diez mil millones de años luz, una ampliación asombrosa, sin duda, respecto del «horizonte visible» de Aristóteles, Tolomeo o Copérnico, pero insuficiente, sin embargo, para alterar las relaciones de Mi con M.
Y, por lo que se refiere al eje angular, también dejamos de lado la «posibilidad» de invasiones de ejércitos extraterrestres que alterarían sin duda las relaciones entre Mi y E, que suponemos vigentes en nuestros días.
3. En cuanto al porvenir que esperamos en el eje circular, tampoco consideraremos, a pesar de la crisis económica global, la «posibilidad», a medio plazo, de una invasión en «Occidente» de alguna potencia tártara o mongólica, islámica o asiática en general, capaz de favorecer la penetración de ideologías con poder suficiente para disolver, para decirlo de un modo impresionista, las ideas cardinales Mi y E de nuestras coordenadas.
El porvenir al que vamos a referir el futuro de la filosofía es una transformación, «casi idéntica», de nuestra sociedad en otra sociedad más globalizada y organizada como una sociedad democrática de ciudadanos pertenecientes a grandes bloques o «Estados de derecho» confederados en unidades de escala continental. En esta sociedad cuasi universal las ideologías más radicales podrán acaso definirse por el fundamentalismo democrático, aliado profundamente con el fundamentalismo científico. El fundamentalismo religioso, o bien se habrá rendido a los principios del diálogo y de la tolerancia, o bien estará puesto a raya por las democracias avanzadas que mantendrán declarada la guerra a sus manifestaciones más extremistas, como puedan serlo las del terrorismo islámico.
4. En una «sociedad del porvenir», próxima a la que hemos tomado como referencia, ¿qué lugar podría corresponder a la filosofía?
Desde luego, los «contenidos» de su propio campo, o de su materia propia –lo que hemos llamado el porvenir de su esencia–, se verían incrementados asombrosamente, y ningún temor habría que tener procedente del supuesto «agotamiento de su materia». El desarrollo de las ciencias no estrecha su campo, sino que lo amplía. Por ejemplo, los problemas filosóficos en torno al espacio/tiempo son mucho más precisos y abundantes (después de Einstein, después de la teoría de la expansión del universo, después de la teoría del big bang) de lo que pudieron serlo en la época de Aristóteles, de Santo Tomás o de Kant. Las tareas filosóficas de levantamiento del mapamundi, y discusión con los heredados, son en el próximo porvenir más urgentes que hace un siglo.
5. Sin embargo, y en lo que se refiere a su existencia (a las condiciones de entorno o de coexistencia de la filosofía con otras corrientes sociales o políticas institucionalizadas), la filosofía perderá en el porvenir de referencia sus lugares de asiento tradicionales. Por así decirlo, el porvenir no ofrece ningún lugar definido para la filosofía. Y no porque sus tareas tradicionales hayan desaparecido, sino porque los planteamientos, cada vez más refinados de esta tarea que son exigibles, habrán dejado de interesar a la sociedad del porvenir en su gran mayoría. Y si han dejado de interesarle será porque, efectivamente, el levantamiento del mapamundi filosófico no interesará, desde luego, a los ciudadanos de la democracia, que harto tienen con consultar el mapa de los itinerarios que puedan conducirles a una playa del Caribe, a unas islas de Polinesia, o a algún lugar donde haya expectativas de negocios de interés, o de simple trabajo remunerado (o mejor remunerado). Y a los Gobiernos tampoco les interesará la filosofía, porque ellos, para resolver los problemas inmediatos, confían en la ciencia –los «políticos» profesan un fundamentalismo científico mucho más radical que los propios científicos–, en la armonía preestablecida, en la predicación, a cargo de profesores y periodistas, de las virtudes democráticas, de la tolerancia, la solidaridad, la paz, los derechos humanos, la libertad, la ciudadanía, la felicidad, la cultura, o la alianza de las civilizaciones.
Esto no quiere decir, sin embargo, que las democracias procedimentales del porvenir próximo sean enemigas de la filosofía. A lo sumo podría decirse que son enemigas de los filósofos tradicionales, en la misma medida en que son amigas de los músicos populares, de los escritores de novelas y cuentos, de los creadores de modas o de espectáculos, es decir, de todo lo que tiene que ver con la cultura circunscrita, extendida al pueblo, para entretener su ocio creciente y su aburrimiento.
Y esta enemistad procede probablemente del hecho mismo de que todos los ciudadanos de la democracia, lejos de considerarse como ajenos y aún enemigos de los filósofos, se consideran filósofos, ellos mismos, y no necesitan de otros filósofos, en tanto son ciudadanos libres, dotados institucionalmente del derecho de emitir su voto soberano sobre cuestiones tan filosóficas como pueden serlo una ley de plazos del aborto, un estatuto de autonomía nacional o una ley de abolición de la pena de muerte.
De hecho, ya en nuestro presente, es decir, sin esperar al porvenir inmediato, podemos advertir cómo la palabra «filosofía» aparece en boca de todos los demócratas. El ciudadano que ejerce como presidente de una asociación de sociedades de festejos declara en su discurso anual: «La filosofía de la dirección de esta Federación es clara y terminante: sumar para ganar.» El propietario de un restaurante de éxito de una ciudad andaluza dice con convencimiento: «La filosofía de mi negocio se resume en tres palabras: jamón, jamón y jamón» (una filosofía que sin duda entraría en conflicto frontal con la filosofía de sus potenciales clientes musulmanes). El entrenador de un club de fútbol de primera división afirma en una entrevista: «La filosofía que desearía adoptar para mi equipo quedaría expresada en la fórmula (3+2+2+3)», es decir, en lo que tradicionalmente se llamaba formación WM. O bien, las Bodegas B* de una villa de la Rioja alavesa, se anuncian en la red encabezando su propaganda con este rótulo: «Filosofía de las Bodegas B*»; una filosofía que consiste, al parecer, «en ofrecer un vino con la máxima ratio calidad/precio».
En realidad, las democracias homologadas occidentales podrían muy bien asumir, sin perjuicio de su eventual condición democristiana, la versión budista del Estado de bienestar que el Rey de Bután ofreció a sus súbditos en 2008, al impulsar la creación de un Parlamento cuya filosofía se fundase en la sustitución del concepto occidental del PIB (Producto Interior Bruto) por el concepto de FND (Felicidad Nacional Bruta).
Al ciudadano demócrata, en cuanto institución individual constituida como libre en el conjunto del pueblo soberano, o de la asamblea, el fundamentalismo le atribuirá la posesión de un juicio maduro en cualquier materia que no tenga la condición de «especialidad profesional» (diríamos: de saber de primer grado, como pueda serlo el saber del agricultor, del pescador, del armador, del arquitecto, del controlador aéreo, del médico). Es decir, a cada ciudadano la democracia le supone capacidad soberana para juzgar y decidir sobre materias comunes, no profesionales, sobre cuestiones comunes que intersectan, por no decir que se confunden, con las cuestiones filosóficas tradicionales.
Desde este punto de vista, a los ciudadanos libres de una democracia, al someter a su juicio estas cuestiones comunes, se les considera de hecho institucionalmente como sabios, más que como filósofos, puesto que lo que se pide de ellos en la Asamblea es una decisión firme filosófica, y no una abstención escéptica. Esto nos obligaría a revisar la tesis de Kelsen que pretendía establecer la diferencia entre la autocracia y la democracia asignando al autócrata evidencias dogmáticas, pero dejando para el demócrata la duda razonable, incluso el «sabio escepticismo» (la docta ignorancia). Pero, ¿acaso la tesis de Kelsen no es el resultado de una serie de malentendidos, de la mezcla de planos heterogéneos?
Aunque el dirigente autócrata sea dogmático (en el ejercicio de su actividad política institucionalizada, no ya en su fuero interno psicológico), no por ello deja de ser dogmático el ciudadano demócrata al atenerse a la disciplina de la decisión procedimental, a la sacralización de la mitad más uno procedimental, como canon objetivo indiscutible. Acaso la razón por la cual Kelsen veía indicios de sano escepticismo en la democracia tenía que ver sin duda con el procedimiento de decisión a partir de los votos libres de los ciudadanos. Al dar el mismo valor a los votos de signo incompatible la asamblea democrática manifiesta su escepticismo objetivo, la ausencia de dogmatismo. Pero este escepticismo es sólo la mitad de la cuestión: si los votos contradictorios estuvieran empatados, la democracia fracasaría; luego si hay mayoría, y esta se acepta, es porque la democracia procedimental, como institución, acepta dogmáticamente (aunque sea por motivos pragmáticos) los resultados de la votación, porque está sometida dogmáticamente a la ley de la mayoría, que no tiene mayor fundamento que el sometimiento a la voluntad del teócrata o del autócrata.
La conexión entre la democracia y la filosofía se advierte con toda claridad en las democracias parlamentarias de nuestros días: el pueblo es representado por sus diputados o senadores, y estos actúan como sabios al aprobar un proyecto de ley como pueda serlo una ley de plazos del aborto, aún desconociendo las diferencias entre la mórula y la gástrula. Quienes emiten su juicio objetivamente dogmático sobre esta cuestión, en lugar de abstenerse escépticamente, presuponen que lo fundan en razones objetivas. Sin embargo el pueblo (que todavía menos que sus representantes sabe distinguir entre la mórula y la gástrula), al emitir sus votos, no dudan, sino que actúan como sabios que dan su voto orientado unívocamente. Y lo que ocurre en las democracias modernas lo vio ya Platón con toda claridad en la democracia ateniense.
«Y observo, cuando [los atenienses, que al igual que todos los helenos son sabios] nos reunimos en asamblea, que si la ciudad necesita realizar una construcción, llaman a los arquitectos para que aconsejen sobre la construcción a realizar. Si de construcciones navales se trata, llaman a los armadores. Y así en todo aquello que piensan es enseñable y aprendible. Y si alguien, a quien no se considera profesional, se pone a dar consejos, por hermoso, por rico y por noble que sea, no se le hace por ello más caso, sino que, por el contrario, se burlan de él y le abuchean, hasta que, o bien el tal consejero se larga él mismo, obligado por los gritos, o bien los guardianes, por orden de los presidentes le echan fuera o le apartan de la tribuna. Así es como acostumbran a actuar en los asuntos que consideran dependientes de las artes. Pero si hay que deliberar sobre la administración de la ciudad, se escucha por igual el consejo de todo aquél que toma la palabra, ya sea carpintero, herrero o zapatero, comerciante o patrón de barco, rico o pobre, noble o vulgar; y nadie le reprocha, como en el caso anterior, que se ponga a dar consejos sin conocimientos y sin haber tenido maestro.»
6. Si la filosofía del pretérito –la del pretérito teocrático o autocrático– se definía como ancillae Theologiae o como ancillae Regis, la filosofía del porvenir democrática podría definirse como ancillae democratiae, y como ancillae scientiae. De otro modo: como filosofía vulgar, como ideología consagrada a defender los dogmas fundamentalistas de la democracia y de la ciencia. La lucha implacable contra la teocracia y la religión, en favor de la soberanía del pueblo y del estado de derecho (prácticamente, de la oligarquía de partidos), la representación del pueblo por sus parlamentarios, la libertad, la solidaridad, la tolerancia, la paz, el diálogo, el género humano, la alianza de las civilizaciones, el progreso gradual y el estado final de bienestar socializado. Nadie podrá suscitar en democracia duda alguna sobre estas ideas sublimes. Porque la única fuente de donde pueden manar estas dudas, dirá el demócrata, es el espíritu de la intolerancia, de la teocracia, de la autocracia o del terror. O, para decirlo con una palabra que hoy las abarca con la brocha gorda a todas, del fascismo.
¿Queremos decir con lo anterior que la tradición filosófica no puede esperar continuar en el porvenir de la sociedad democrática? No queremos decir esto. Sólo queremos decir que si la tradición filosófica continúa en el porvenir, no será por la asistencia que le proporcione el poder de un fundamentalista político o científico, sino por el espontáneo juego de los saberes de primer grado, confrontados en círculos antes privados que públicos, o acaso incidentalmente en algunas instituciones académicas que logren remontar las rutinas doxográficas. Nos declaramos incapaces para predecir cual sea el alcance que en el porvenir pueda tener la salida de los saberes de primer grado, suficientes para anestesiar las necesidades de la población, puesto que no vemos razón alguna para hablar de ciclos o de fases de su desarrollo.
(En nuestro libro de hace cuarenta años, El papel de la filosofía en el conjunto del saber, defendíamos todavía alguna posibilidad de una filosofía impulsada por las instituciones académicas; era la época en que la Unión Soviética, y multitud de analistas occidentales, mantenía todavía la tesis de que la filosofía era la expresión de la lucha de clases de una sociedad a punto de transformarse en un estado comunista, en donde la filosofía correría a cargo del Estado. Y aunque por nuestra parte manteníamos explícitamente un gran escepticismo sobre las previsiones soviéticas, sin embargo no podíamos contar con un argumento definitivo para rebatir la teoría de la filosofía como derivada de la lucha de clases, hasta que el proyecto soviético se derrumbase. Otra cosa es que muchas personas aún alimenten su memoria histórica de aquellos años y no den importancia al derrumbamiento de la Unión Soviética, y sigan razonando como si este derrumbamiento no se hubiera producido hace ya veinte años.)