 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 84 • febrero 2009 • página 22
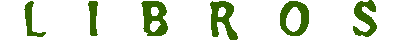
 La editorial ovetense Pentalfa, a través de su imprescindible «Biblioteca Filosofía en español» acaba de sacar a la luz en 2008 el libro El alma de los brutos en el entorno del Padre Feijoo de José Manuel Rodríguez Pardo, uno de los referentes más destacados (y más sólidos) de la llamada tercera oleada del despliegue del Materialismo Filosófico, además de colaborador –realmente muy asiduo– de nuestra revista desde sus inicios en marzo de 2002, y ello, al punto de que, de hecho, tal y como el lector puede comprobar con facilidad simplemente ojeando el índice de «autores y artículos», la suya se ha convertido, a lo largo de estos siete años en una de las firmas más insustituibles de El Catoblepas.
La editorial ovetense Pentalfa, a través de su imprescindible «Biblioteca Filosofía en español» acaba de sacar a la luz en 2008 el libro El alma de los brutos en el entorno del Padre Feijoo de José Manuel Rodríguez Pardo, uno de los referentes más destacados (y más sólidos) de la llamada tercera oleada del despliegue del Materialismo Filosófico, además de colaborador –realmente muy asiduo– de nuestra revista desde sus inicios en marzo de 2002, y ello, al punto de que, de hecho, tal y como el lector puede comprobar con facilidad simplemente ojeando el índice de «autores y artículos», la suya se ha convertido, a lo largo de estos siete años en una de las firmas más insustituibles de El Catoblepas.
Tal y como el propio Rodríguez Pardo nos lo recordaba recientemente en su trabajo «El alma de los brutos en el entorno del Padre Feijoo y otros asuntos involucrados» (El Catoblepas, nº 83, pág. 22), el libro objeto de la presente recensión constituye el resultado de varios años de laboriosas y fructíferas investigaciones realizadas bajo la supervisión de Gustavo Bueno Sánchez que, hace ahora cuatro años, cristalizaban en la tesis doctoral El alma de los brutos en el entorno del Padre Feijoo. Análisis desde el materialismo filosófico, defendida en la Universidad de Oviedo el 11 de junio de 2004. De hecho, el libro que ahora presenta Pentalfa condensa esencialmente y sin apenas variaciones (al margen, naturalmente, de las puramente estilísticas como suele suceder en estos casos), aquel magnífico «trabajo original de investigación» (para citar la fórmula al uso en la burocracia ministerial) consagrado al análisis sistemático –es decir: efectuado desde un sistema filosófico determinado– de la problemática concerniente al «alma de los brutos» y su tratamiento por parte del fraile benedictino Benito Jerónimo Feijoo particularmente en su discurso «Racionalidad de los brutos», incluido en el tomo III de su Teatro Crítico Universal. Un discurso en el que, como el lector que se acerque al libro de Rodríguez Pardo tendrá sobrada ocasión de comprobar, el fraile ovetense llegaría a afirmar, al menos como «probable», hipotéticamente, la tesis según la cual los animales «poseen alma más que sensitiva», tesis esta de la que, como se advertirá, parecía seguirse inevitablemente la afirmación de la «racionalidad» del alma de los brutos (incluso al mismo título que la humana, &c., extremo al que, sin embargo, nunca terminaría por llegar el benedictino), y ello, diremos, con todas las consecuencias que dicho aserto estaría necesariamente acarreando respecto a la problemática del «árbol predicamental» porfiriano en cuyo seno, como es sabido, el hombre siempre había venido siendo concebido, según la famosa fórmula de Aristóteles, como un «animal racional», como un animal dotado de logos, de discurso.
Y es que ciertamente el problema filosófico que Feijoo estaría destapando en pleno siglo XVIII (apenas dos siglos después de la publicación de la Antoniana Margarita de Gómez Pereira), no podía realmente resultar más agudo, a saber: si es que los animales son también, a su modo, «racionales», tal y como el Padre Feijoo estaba sosteniendo en su Teatro Crítico, ¿cómo salvaguardar entonces, sin poner en riesgo el propio «árbol porfiriano», la «diferencia específica» que la venerable maquinaria predicamental escolástica había venido reservando a hombre en la sabiduría tan aristotélica como tomista de que sólo él aparece como dotado de logos, de discurso frente, por ejemplo, a los restantes animales –no por nada calificados de irracionales– pero también frente a las inteligencias separadas angélicas o al propio Ipsum Inteligere Subsistens cuya naturaleza sería más bien de carácter praeter-racional o acaso supra-racional? Y si comienza por reconocerse la racionalidad del alma brutal, ¿cabrá acaso evitar la conclusión de que tales almas serán también tan espirituales y por ende inmortales como la humana, al menos, si es que no se pretende defender que la materia es capaz de razonar, cosa evidentemente absurda? Y todavía más: si es que son inmortales –cabrá preguntarse con sentido– ¿son capaces las almas de los animales de «merecer o desmerecer», de recibir «gracia santificante» y, en consecuencia, de participar en la visión beatífica? ¿No estamos, de la mano de este razonamiento, alcanzando precisamente aquellas conclusiones demasiado peligrosas que Gómez Pereira habría procurado bloquear drásticamente con su concepción mecanicista del «alma de los brutos»? En efecto lo que la afirmación de la racionalidad animal por parte de Feijoo estaba contribuyendo a poner en un compromiso realmente muy serio no era, como puede comprobarse otra cosa que la propia concepción tradicional acerca de la «naturaleza humana» en sus relaciones con la animal; algo que, bien se ve, explicaría la densidad de la controversia generada entre propugnadores e impugnadores de los filosofemas de Feijoo a lo largo del siglo XVIII lo mismo en el entorno español que en el contexto filosófico portugués.
* * *
Precisamente en este sentido puede entenderse muy bien el diagnóstico –a nuestro juicio evidentemente certero– del Padre Ventura Raulica que nos trasmite Eloy Bullón Fernández en su libro El alma de los brutos ante los filósofos españoles: «El alma del bruto es el centinela del alma humana, como dijo sabiamente el P. Ventura Raulica, y la doctrina que respecto de ella se enseñe no puede menos de influir muy de cerca en la doctrina que acerca del alma humana se explique.» Y es que de hecho, el añejo problema del «alma de los brutos», al que Rodríguez Pardo ha dedicado muchos otros estudios de gran interés, representa sin duda uno de los tópicos más decisivos en el desenvolvimiento de la temática psicológica tratada por la tradición que en el marco la filosofía escolástica pudo denominarse animástica (esto es: la tradición de los tratados De anima desde Aristóteles a Santo Tomás) y más tarde, a partir sobre todo de la entrada en escena de Rodolfo Goclenius y desde luego en autores como puedan serlo Leibniz, Cristiano Wolff y Manuel Kant, recibiría el nombre de Psychologia Rationalis en cuanto parte de la Metafísica especial de la que nos hablaba el propio Wolf y que Kant recoge en la Dialéctica Trascendental de la Crítica de la Razón Pura.
Ahora bien, si es obvio que la tradición «psicológica» que proviene del Peri-Psychés aristotélico y que se prolonga en la escolástica tomista había permanecido constantemente al margen de toda tentativa de disolución reduccionista de signo mecanicista del problema del alma de los animales no humanos, puesto que aquella tradición doctrinal siempre había propendido a reconocer la atribución a estos de un «alma sensitiva» con las potencias y facultades que le son propias (con lo que, ciertamente, cabe desde luego interpretar el tratado Acerca del Alma como un tratado «acerca de los vivientes», esto es, «de los seres naturales dotados de vida» tal y como lo sostiene juiciosamente Tomás Calvo Martínez{1}), también resulta indudable, ello no obstante, que esta misma tradición –principalmente ahora en su vertiente tomista– habría asignado al hombre, frente al resto de los animales (irracionales), un alma racional de naturaleza espiritual que, precisamente en virtud de su espiritualidad y de su simplicidad, resultaría inmortal precisamente al no poder, por ser su naturaleza enteramente simple, corromperse como les sucede a las sustancias compuestas, y que, según lo afirma dicha tradición tomista, habría sido creada por Dios ex nominatim con lo que, ya se ve, tampoco podría, al ser espiritual, generarse (educirse como decían los tomistas) desde la potencia de la materia como sucede con las formas sustanciales no espirituales{2}, es decir, las formas sustanciales sólo precisivamente inmateriales mas no positivamente inmateriales. Y puesto que solamente de los hombres, pero no en modo alguno de los brutos, puede predicarse esta alma racional de naturaleza espiritual, el carácter, diríamos, antropocéntrico de la perspectiva tomista quedaba, por lo tanto, enteramente servido por mediación de una suerte de «corte» efectuado, por vía psicológica o, si se quiere decir así, animástica, sobre la Scala Naturae aunque siempre, eso sí, sin necesidad alguna de negar en términos absolutos el alma de los animales, esto es, justamente, su condición animada.
Sólo que un tal «corte», esto es, una tal «discontinuidad» interpuesta en el seno de la «gran cadena del ser» quedaba si cabe reforzada, ahora por vía no tanto filosófica como teológico-dogmática, mediante la introducción en la discusión de la doctrina de las virtudes teologales (fe, esperanza, caridad) por cuanto que unas tales virtudes, sin perjuicio de ser desde luego accidentales, en cuanto hábitos, respecto a las facultades (principalmente la inteligencia y la voluntad) del alma racional (facultades que, en tal sentido, figurarán como substancia respecto de dichos accidentes), aparecerían, a la luz de la teología católica, como el resultado sobrenatural y gratuito (gratis data) sobrevenido de la infusión directa ejercida por Dios sobre dichas facultades por mediación de la Gracia divina. En esta dirección, resulta preciso reseñar que la perspectiva teológica católica siempre dio enteramente por supuesto –frente por ejemplo, a las premisas anglicanas– que los animales irracionales no podían en modo alguno participar de la gracia de Dios{3}. Cosa por cierto, en la que también concuerda Feijoo en su Teatro Crítico, por ejemplo en discursos como el titulado «Demoníacos».
Sin embargo, tiene el mayor interés hacer notar aquí que en la perspectiva agustiniano-nominalista{4} instaurada por Gómez Pereira en su Antoniana Margarita, comienza a contemplarse como un contrasentido el reconocer a los brutos alma sensitiva puesto que, entonces, y precisamente desde el momento en que no se reconoce, a fin de evitar la multiplicación de entes, la distinción real entre aprehensión y juicio –en este sentido: «juzgar en sentir»–, se seguiría que de atribuir «aprehensión» a los animales, habría que concluir que estos poseen también raciocinio y, por lo tanto, hasta un alma racional tan espiritual e inmortal como la humana, cosa que, como es natural, Pereira no estaba dispuesto a aceptar en modo alguno.
Pero entonces, si por supuesto, nos negásemos a admitir que los animales razonan, habría que comenzar, razonando por reducción al absurdo, por rechazar asimismo, ex consequentiis, que tales bestias puedan sentir y por ende, que estuviesen dotados de ningún tipo de «conocimiento» aunque fuese meramente sensible con lo que, bien se ve, parecerá posible concebir a la postre al hombre como «animal dotado de conocimiento» (y no sólo de juicio o logos) frente a la tradición aristotélica-tomista que, como hemos tenido ya ocasión de reseñar, nunca se negó a concebir a los animales como dotados de conocimiento sensible.
En resumen: bruta sensu carent (cosa por cierto, que se compadecía muy bien con la propia etimología de la palabra «bruto»: del latín brutus-a-um: inerte) con lo que, paradójicamente, Pereira, procediendo en todo momento desde las premisas propias del espiritualismo más radical{5}, termina por concebir a los animales como seres propiamente carentes de alma, es decir, como inanimados.
Sin embargo, es precisamente esta doctrina de la insensibilidad animal, también recorrida suo modo por Renato Descartes como es sabido (sin que por ello, dicho sea de paso, cumpla reputar en modo alguno a Pereira como su «predecesor»{6}), lo que Feijoo estaría impugnando a su manera en el discurso nono del Teatro Crítico Universal analizado por José Manuel Rodríguez Pardo en su libro. Un discurso donde, como hemos señalado, el fraile benedictino, sin perjuicio de adherirse formalmente a la «opinión comunísima» (es decir: a la «opinión» del Doctor Comunis), se arriesga a considerar como probable, al menos hipotéticamente, la atribución a los brutos de un principio anímico «más que sensitivo», o lo que sin duda es equivalente (al menos mientras no inventemos, como dice Feijoo, un nuevo árbol predicamental) un «alma racional», aunque, eso sí, no por ello directamente inmaterial, y menos aún espiritual («positivamente inmaterial») sino, por usar de la fórmula que emplea Feijoo, «adjetivalmente material» por depender esencialmente de la materia para el ejercicio operativo de sus potencias propias. Pero si ello es así, habrá que reconocer entonces, pese a la doctrina del automatismo animal defendida por autores como Pereira o Descartes, que los animales no sólo sienten –cosa que, por su parte, ya sabía el Angélico– sino que además, en efecto, poseen discurso, es decir, razonan tal y como se demuestra, por ejemplo, por medio de situaciones, por así decir «etológicas», tan interesantes como pueda serlo la contenida en el argumento del trivium recogido por el propio autor de las Cartas Eruditas y Curiosas. Expone en este sentido Benito Jerónimo Feijoo:
«En otra advertencia del perro, muy decantada sí, pero poco reflexionada hasta ahora, mostraré yo eficacísimamente que este bruto usa de discurso propiamente tal. Llega el perro siguiendo a la fiera, a quien perdió de vista, a un trivio, o división de tres caminos; e incierto de cuál de ellos tomó la fiera, se pone a hacer la pesquisa con el olfato. Huele con atención el primero, y no hallando en él los efluvios de la fiera, que son los que le dirigen, pasa al segundo; hace el mismo examen de éste, y no hallando tampoco en él el olor de la fiera, sin hacer más examen, al instante toma la marcha por el tercero.»
Y justamente mientras la ilustración francesa o inglesa (Hume, Voltaire, &c.) comience a efectuar sus primeras arremetidas contra la teoría del automatismo de las bestias, o, también, mientras que desde el llamado materialismo francés empiecen también a discutirse este género de cuestiones desde los principios de un materialismo primogenérico de carácter mecanicista que resultaba, a la postre, tan formalista o más como las doctrinas de Aristóteles, las posiciones de Feijoo al respecto del alma de los animales habrían generado una controversia profundísima a lo largo y ancho de la Península Ibérica. Una polémica constelada por nombres como los de Antonio Heredia Ampuero, Martín Martínez, Salvador Mañer, o, por supuesto, su propugnador Miguel Pereira de Castro Padrao, cuyos contenidos Rodríguez Pardo ha estudiado magníficamente, con un acopio documental sencillamente impresionante, en las páginas de este libro.
* * *
No obstante, es evidentemente cierto que como lo señala el propio Pardo, tanto Feijoo como sus polemistas estaban situando los términos de su controversia en torno al alma de los animales entre los límites de una concepción fijista de signo porfiriano-lineano en la que se dará constantemente por presupuesto que los géneros y las especies son inmutables, al menos fuera de los casos, desde luego muy raros, de hibridación entre diferentes animales. Obviamente, «el espiritualismo no permite una teoría de la evolución» como lo sostiene nuestro autor. Por ello, es de reseñar que la entrada en escena del darwinismo primero y de la etología después, obliga a replantear enteramente todas estas discusiones en la medida en que tales desarrollos científicos estarían poniendo bien a las claras de manifiesto la circunstancia de que unas especies se transforman –por así decir: plotinianamente– en otras por razón del contacto causal reproductivo entre sus miembros (esto es: merced a lo que Darwin conoció como la descendencia con modificación) según una lógica material pautada por el mecanismo de la selección natural. Lo que esto quiere decir es ante todo lo siguiente: Carlos Darwin, en obras como puedan serlo El origen de las especies por medios de selección natural (1859) y, ya de modo absolutamente explícito en El origen del hombre y la selección en relación al sexo (1872) habría puesto sobre la mesa la posibilidad constructiva de detectar vínculos muy determinados de identidad filogenética entre el hombre y los animales lineanos del pasado de suerte que al fin pudiese sellarse –sin resto alguno de especulación como era el caso de las versiones pre-darwinianas del transformismo– la continuidad genética del hombre con los animales pretéritos toda vez que el hombre provendría, al parecer, «del simio».
Pero será la etología, algunas décadas después de la «revolución darwiniana», la disciplina científica que a esa continuidad genética añada una innegable continuidad estructural, por vía conductual, del hombre no ya con los animales del pretérito paleontológico o geológico (in illo tempore: por ejemplo los animales del triásico o del jurásico, &c.) sino con los animales –por ejemplo los grandes simios– que en el presente histórico pueblan las selvas, las reservas etológicas o primatológicas, los parques zoológicos o los laboratorios de investigación bio-médica y farmacológica{7}; animales a los que no cabrá, a la luz de la etología, considerar como brutos por más tiempo, y menos aún reducirlos, desde el cartesianismo, a la condición de máquinas inanimadas insertas enteramente en lo que el materialismo filosófico denomina eje radial del Espacio Antropológico, puesto que en virtud del despliegue experimentado por la propia etología a lo largo del siglo XX, quedará claro ahora que en realidad tales autómatas constituyen sujetos operatorios dotados de una conducta muy sofisticada en la que cabe detectar tanto inteligencia como voluntad; sujetos conductuales dotados de vis apetitiva y de vis intelectiva, es decir, de un alma a la que, para más inri, cabrá calificar de racional a la manera de Feijoo, o al menos de raciomorfa (merece la pena destacar a este respecto experimentos como los de Wolfgang Köhler o los de Egon Brunswick) de donde, parecería que la etología y la psicología animal habrían terminado por consumar, a sensu contrario, precisamente el mismo circuito argumental –la misma ilación para decirlo en términos escolásticos– que Pereira había tratado de evitar por todos los medios de la mano de sus doctrinas automatistas, a saber: puesto que los animales sienten (cosa que ahora nadie podrá negar desde el darwinismo sin quedar terminantemente en evidencia), resultará innegable que también y en la misma medida, razonan.
En efecto: los animales habrían sido con ello, reivindicados por la etología en su calidad de animales, esto es, de sujetos animados, dotados de alma. Por eso aunque puede que sea en buena medida cierto que, según el mismo Pardo lo advierte, tanto Feijoo como Aristóteles o Santo Tomás estuviesen razonando con ideas metafísicas{8} y por tanto hipostasiadas, reificadas, sustancializadas, tales como puedan serlo las ideas de alma o de espíritu, y con ello, sin duda, incurriendo en una suerte de regressus sin retorno que haría imposible, por su formalismo, toda recuperación de los fenómenos en el progressus, de ello no se seguirá en modo alguno que un formalismo primogenérico como el ejercitado por Gonzalo Puente Ojea en su libro El mito del Alma pueda dar mucho más de sí ante el trámite de analizar este tipo de cuestiones. Al contrario: no es que doctrinas como las de Aristóteles puedan sostenerse sin más después de la irrupción del darwinismo (aunque sin duda muchos de sus tramos podrán ser reinterpretados e incluso reivindicados desde la etología{9}), pero desde luego también es indudable que el formalismo primario mecanicista presentado por el antiguo embajador parecerá, en nuestros días, forzosamente mucho más arcaico.
De hecho, no creo estar forzando demasiado las cosas si afirmo que una de las conclusiones que cabe extraer de la lectura atenta del estudio de Rodríguez Pardo es que un tal materialismo, en el fondo bien similar a las soluciones «cartesianas» y «atomistas» que hicieron furor en la España de Feijoo, muy en particular entre los novadores (Tomás Vicente Tosca, Juan de Nájera antes de su «reconversión» al tomismo, Jaime Servera, &c.), en la medida en que pretenda reducir el alma de los animales (humanos o no) como tal materialidad segundogenérica a las determinaciones primogenéricas a las que regresa, no será ciertamente capaz de volver, al término de tal reducción, no ya a las operaciones ejecutadas por los animales mismos en virtud de sus prolepsis (puesto que tales operaciones se habrán desvanecido ahora por vía maquinista, alfa operatoria), pero ni siquiera a las propias partes formales del canon corpóreo a cuya escala se realizaría el espíritu o alma racional{10}; y ello, puesto que tal morfología (necesariamente molecular diríamos) habrá quedado enteramente disuelta, difuminada en virtud de su reducción a las partes materiales atómicas que la integran y que como tales, desde luego, no operan. Esta es desde luego la principal consecuencia filosófica que cabe extraer desde el materialismo filosófico de polémicas, aparentemente bastante caducas, estudiadas con todo rigor por Rodríguez Pardo como la referente a la interpretación de las especies eucarísticas desde las premisas del atomismo moderno. Como expone José Manuel Rodríguez Pardo:
«Evidentemente, esta polémica sobre las especies intencionales en la Eucaristía, lejos de ser una cuestión puramente especulativa, tiene implicaciones muy importantes de cara a la filosofía moderna, y en especial de cara a la problemática del alma de los brutos. Al margen de la existencia o inexistencia real de Dios en la Eucaristía, cuestión que podría ser interpretable como más propia de la fe, lo cierto es que reconocer que Cristo toma forma corpórea tiene implicaciones inmediatas sobre todos los hombres, pues supone que el canon corpóreo donde se encuentra el espíritu o alma racional es el humano conocido por todos, mientras que, desde la perspectiva de las especies intencionales, ese canon queda disuelto y reducido a sus partes materiales, con lo que se recae en un formalismo primogenérico (M1). Así, sucede que quienes sostienen que el hombre no es un animal, prejuicio este puramente pagano, a decir de Descartes o Malebranche, no tendrán el más mínimo reparo en acogerse a esa explicación sobre los accidentes eucarísticos, reduciendo el alma de los brutos a una disposición de las partes átomas de los mismos, cuya causa está en la acción de los espíritus animales.»
De cualquier modo, quien pretenda acercase a estas problemáticas debe inexcusablemente leer con toda la atención debida las partes de esta obra que Pardo dedica a la reconstrucción –una auténtica «teoría de teorías»– de las ideas de alma y de espíritu desde el ejercicio sistemático, excepcionalmente fino, de las coordenadas ontológicas del materialismo filosófico.
* * *
Bien, pero, sea de ello lo que sea, importa entender bien en este contexto que la etología contemporánea ha dado un vuelco a las premisas cartesianas en este punto, contribuyendo, de hecho, a disolver, como lo señala Gustavo Bueno en El animal divino, la «presa antropocéntrica» que la religiosidad terciaria habría preparado de la mano de autores como Descartes o Gómez Pereira en su lucha con la piedad secundaria.
Y es que en efecto, el ingente desarrollo experimentado por la categoría etológica a lo largo del pasado siglo nos ayuda a comprender el grado, verdaderamente muy alto, en que los animales no humanos no sólo aparecerían en calidad de sujetos operatorios racionales sino que, además, desempeñarían capacidades emocionales extremadamente sofisticadas (como lo enseña la llamada etología cognitiva), mantendrían comportamientos estratégicos que algunos etólogos no dudan en denominar éticos o incluso políticos («la política de los chimpancés» de F. de Waal), estarían asimismo dotados de lenguaje doblemente articulado (según lo demuestran los hallazgos de los Gardner o los Fouts con Washoe, o de Susana Savage Ruambaugh con Kanzi, o de Francine Patterson con Koko, por no hablar de Irene Pepperberg y su loro gris Alex) e incluso de cultura lo mismo inter como extra-somática (tal y como lo atestiguan los descubrimientos debidos a Juana Goodall, pero también a Adrián Kortlandt o, entre nosotros, Jorge Savater Pi). Parecería seguirse de esto que a la luz de la etología y la psicología animal y comparada del presente, tiende enérgicamente a disolverse toda diferencia entre el hombre y el animal que no sea, a su vez, meramente intragenérica como la que pueda mediar también entre un chimpancé común y un bonobo (en el sentido de las especificaciones cogenéricas), o, acaso, entre una drosophila melanogaster y un lémur (en el sentido de las especificaciones subgenéricas respecto al género «animal»). En este reduccionismo intragenérico consiste, ciertamente, la respuesta que muchos etólogos y sociobiólogos han venido ofreciendo a la venerable pregunta kantiana sobre la idea del hombre, al problema de la relación del hombre con los animales. Sólo que, cuando tales etólogos (entre ellos, muy señaladamente, I. Eibl Eibesdeldt) o sociobiólogos (R. Dawkins, E. O. Wilson) razonan de este modo, lo hacen no tanto procediendo desde la etología, y menos aun desde la biología, que como tales categorías científicas poco podrán saber de dichos problemas filosóficos, sino desde una concepción filosófica que habrá que oponerse a otras posibles, a saber: desde el etologismo.
Así las cosas, al amor de tal etologismo que pareciera haber equiparado (ecualizado) a hombres y animales por razón de su pertenencia a un género común, a precio, eso sí, de efectuar necesariamente un doble movimiento reduccionista (descendente) consistente en desdibujar las diferencias y exagerar las semejanzas, podrá entenderse con facilidad la constitución de programas como los del Proyecto Gran Simio, precisamente propugnado por etólogos y biólogos de primerísima línea, que, al advertir, con toda razón a nuestro juicio, la inviabilidad de la reducción de los animales a su condición moderna y humanista de máquinas radiales, y manteniéndose enrocados en el ejercicio de un sistema antropológico de coordenadas plano, bidimensional, tratarán de convertirlos en personas del eje circular del Espacio Antropológico{11}, es decir, en algo muy parecido a «esclavos», víctimas del despotismo especieísta a los que habrá que «liberar» (Liberación animal) e incluso «manumitir», &c. Esto desde luego es absurdo, puesto, ante todo, que supone olvidar que la clave en el proceso de transformación de los individuos humanos en «personas» no reside tanto en la acumulación indefinida de características o atributos más o menos diferenciales respecto de los animales (características o atributos que por importantes que puedan parecer no desbordarán por sí mismos los contornos propios de los rasgos autotéticos-distributivos), cuanto en las relaciones (por ejemplo etológicas, pero también, y muy señaladamente, históricas, políticas, &c.) de dominación o de control mediante las cuales los individuos personalizados lograrán controlar, en virtud de su racionalidad institucional, la libertad operatoria de terceros individuos (sean humanos sean animales) a los que no cabrá, en este sentido, considerar como «personas» fuera de la ficción jurídica o teológica. Y no es que los dominen por ser «personas», sino que, antes al contrario serán «personas» (y personas, dotadas como tales de derechos) precisamente en la medida misma en que puedan llegar a dominarlos{12} históricamente.
En esta dirección tiene el máximo interés llamar la atención aquí sobre el modo cómo José Manuel Rodríguez Pardo ha conseguido demostrar, entre otras cosas movilizando para ello una apabullante cantidad de documentación referente a la historia de Portugal, que las discusiones sobre el alma de los brutos, muy lejos de constituir problemas meramente eruditos o acaso, al límite, simplemente arqueológicos como si ellos mismos se agotasen en la inmanencia puramente especulativa de las polémicas que son propias de la Psicología Racional, estaban en realidad, a la altura del siglo XVIII, alimentándose constantemente, como no podía ser menos, de contenidos muy concretos de su presente en marcha. Un presente en el que, por hacer uso de la metáfora empleada por Gustavo Bueno en El mito de la Derecha, la «placa tectónica imperial» representada por el ortograma católico universal del Imperio Hispánico estaba colisionando directamente en muchas fallas constructivas o destructivas del continente americano (agresiones de los bandeirantes paulistas a las misiones jesuitas del Paraguay, «Tratado de los límites», &c., &c.) con los planes y programas, esencialmente depredadores sacados adelante por Portugal el momento del auge comercial luso en el Atlántico. Unos planes y programas que como lo señala Bartolomé Bennassar en su libro La América española y la América portuguesa (Akal, Madrid 1985), parecían no poder contemplar las vastas extensiones selváticas de Brasil de otra manera que como un reservorio, acaso particularmente nutrido, de madera y de ganado parlante (es decir: de esclavos) a los que desde luego, y sin perjuicio de reconocérseles el alma racional, no cabría considerar como «personas» a mismo título que los propios bandeirantes que incursionaban en las reducciones jesuitas para cazarlos{13}. Así las cosas, tal y como subraya Rodríguez Pardo con toda contundencia, si es verdad que el autor de la Antoniana Margarita tuvo ocasión de conocer el abundante flujo de ganado parlante desde la atalaya privilegiada de la feria de Medina del Campo, ¿no resultará entonces igualmente obvio que el cartesianismo o incluso versiones del automatismo animal como la manifestada por el propio Gómez Pereira (autor al que, dicho sea de paso, se reivindicará como luso desde el Portugal del XVIII) aparecerá como una filosofía particularmente ajustada, proporcionada a las exigencias de este tipo de organización imperial depredadora?{14} No creemos que sea accidental en este sentido que justamente en Portugal la controversia sobre la afirmación feijoniana de la racionalidad animal se hiciese especialmente aguda bajo el reinado de José I en plena competencia imperial con España. De hecho, bajo el gobierno del Marqués de Pombal, los jesuitas fueron expulsados del país vecino, un movimiento por parte del déspota ilustrado que sin duda no podía dejar de beneficiar a la orden del Oratorio de San Felipe Neri, los grandes competidores de la Compañía de Jesús en este momento según una particular dialéctica de clases, y, justamente frente a ellos, consumados defensores de las novedades introducidas por la filosofía moderna (por ejemplo, y muy señaladamente: el cartesianismo) en calidad de alternativa doctrinal apropiada a la escolástica tradicional sea en sus versiones tomistas, escotistas o suaristas.
Frente a ello, el ortograma universal de un Imperio Católico como el hispano, sin duda, no podrá dejar de contemplar con recelo toda ruptura de la igualdad entre los diferentes grupos humanos puesto que todos ellos, al menos en principio, aparecerían como susceptibles de recibir la gracia de Dios. «Todos los hombres pueden salvarse», esta es en efecto la consigna que, según lo señala certeramente Ramiro de Maeztu{15} podía haber figurado en el frontis del Concilio de Trento a modo de uno de sus leit motiven más centrales, sin duda; pero ello, ¿no resonará inevitablemente en la concepción que se mantenga sobre los animales al menos si es verdad que «el alma del animal es el centinela del alma humana»? Tal lo que, según nos dice José Manuel Rodríguez Pardo, vendrían a corroborar de la manera más diáfana los contenidos filosóficos del discurso nono de la III parte del Teatro Crítico Universal. Tampoco debe perderse de vista en este sentido la circunstancia, muy relevante, de que la propugnación de la racionalidad del alma animal, lejos de aparecer como una tesis más o menos pintoresca sostenida por Feijoo o por partidarios suyos como pueda ser el caso de Miguel Pereira de Castro Padrao en su Propugnación de la racionalidad de los brutos de 1753, llegó incluso a ser aceptada por la Santa Sede a modo, diríamos, de doctrina vaticana. Buen testimonio de esta aceptación oficial por parte de la Iglesia Católica Romana en su condición de organización social totalizadora «secretora» de filosofía{16} lo proporcionan obras como Anima brutorum secundum sanioris philosophiae canones vindicata (Nápoles, 1742) que el propio Pereira de Castro pudo conocer y que José Manuel Rodríguez Pardo toma muy en cuenta a lo largo de su exposición. Y es que, en resumidas cuentas, si los hombres son iguales entre sí por razón de su participación en la gracia divina, o de otro modo, si de ningún hombre se puede decir literalmente que es «un desgraciado» al que resultara lícito estabular o acaso, directamente, exterminar en calidad de representante de Satanás en la tierra tal y como lo hacían los pioneros del Mayflower («siempre que un indio se enfrenta a un puritano es Satán quien se enfrenta a Dios»{17}) no se entiende entonces demasiado bien por qué razón iba a sostenerse, frente a evidencias tan firmes como las consignadas por Feijoo, la consideración de los animales como partes impersonales y, por así decir, reguladas por una racionalidad de signo alfa operatorio de la naturaleza inanimada. Como lo advierte José Manuel Rodríguez Pardo:
«De hecho, ¿cómo entender si no la política de exterminio realizada por los colonos del Mayflower o por los rapaces holandeses en América, sin que la corona británica o la Compañía de las Indias Occidentales interviniesen para frenarla? Para poder entender estos fenómenos, que no se produjeron en la América española, ha de suponerse que esos pueblos exterminados, al no poseer tales dones gratis data, pueden ser segregados de la esfera humana, a pesar de que, en lo genérico (φ) hayan de ser contemplados como iguales. De nuevo vemos cómo la igualdad genérica y abstracta de la humanidad es de carácter utópico, al margen de unos contenidos culturales concretos (π).»
Desde luego este tipo de consideraciones teológicas («por Dios hacia el Imperio») jugaron un papel principal al «servicio» del desenvolvimiento de las diferentes razones de estado durante la modernidad como cualquiera puede comprobar simplemente repasando sumariamente la historia de la biocenosis darwiniana que llamamos Europa a lo largo de los últimos cuatro siglos. De hecho, este proceso de acuerdo al cual la perspectiva teológica propia de la cristiandad medieval se subordina a las estrategias políticas de los diversos imperios enfrentados a muerte unos con otros, revirtiendo de este modo sobre tales contenidos mundanos es lo que el materialismo filosófico ha denominado Inversión Teológica{18}. Y no es, nos parece, en manera alguna casual que un filósofo como Benito Espinosa con su Tratado teológico-político aparezca en este contexto como un estricto coetáneo de dicho proceso. Al respecto de tal Inversión habría que mencionar episodios, desde luego enteramente decisivos, como pueda serlo la célebre controversia de Valladolid sobre los títulos legítimos de conquista imperial así como las controversias entre Vitoria, Sepúlveda, Las Casas, &c., que Pedro Insua ha estudiado con gran brillantez desde el materialismo filosófico{19}, un debate que no tiene parangón en otras plataformas imperiales. Y no es que el imperialismo generador que asociamos al Imperio español excluya por sí mismo la esclavitud, más bien es que esta misma, cuando finalmente termine por desaparecer en contextos protestantes (Inglaterra, EUA, &c.) en nombre del igualitarismo abstracto más alejado de las premisas del materialismo histórico, sólo se abolirá por las exigencias de un sistema de producción de mercancías que no podía pasarse sin que un grupo particular de individuos, estableciendo «libremente» unas relaciones sociales de producción muy determinadas con terceros grupos (con respecto a los cuales habrán de considerarse jurídicamente «iguales»), figurasen como propietarios de su fuerza de trabajo, a fin de que fuesen libres para venderla al propietario privado de los medios de producción a cambio de un salario que equivaldría, aparentemente, a su propio valor como mercancía. Es decir, el modo de producción capitalista exige proletarios benthamianamente iguales a los capitalistas y libres de vender su pellejo en el mercado... para que se lo curtan en la fábrica como formula muy expresivamente Carlos Marx en El Capital.
A este respecto, creemos que uno de los méritos principales del extraordinario libro al que tratamos de hacer justicia en esta recensión es la pulcritud tan sobresaliente con la que sigue la pista a esta importantísima panoplia de cuestiones empleando para ello, de modo admirable, las herramientas sistemáticas que ofrece el materialismo filosófico a la manera de cedazo crítico del análisis. Y no se trata de que los ortogramas depredadores del imperialismo portugués puedan dar cuenta exhaustiva de los contenidos doctrinales de la controversia sobre el alma de los brutos (diagnóstico que no desbordaría por sí mismo los estrechos límites de un sociologismo bastante trivial) puesto que en realidad, tal como lo demuestra Bueno en libros como La metafísica presocrática en relación al esclavismo de Aristóteles, es sólo a través de polémicas como las del alma brutal que nos resulta posible, ordo cognoscendi, hacernos cargo de la marcha imperial del Portugal de Pombal en sus enfrentamientos –dialéctica de estados– con el Imperio Universal Hispánico. En este preciso sentido, como nos lo muestra José Manuel Rodríguez Pardo a lo largo de su abundante análisis, nada de lo que sucediese en la polémica sobre la racionalidad de los brutos podía permanecer ajeno a dicha tectónica de plataformas imperiales.
* * *
No tiene sentido, en el formato que cuadra a una reseña por amplia que esta pueda ser, tratar de hacer justicia a la riqueza de análisis involucrados por un libro tan importante como El alma de los brutos en el entorno del Padre Feijoo. Menos aún podríamos en la presente ocasión acercarnos detenidamente a la profusión, realmente sorprendente, de referencias eruditas (ahora sobre la historia de España y Portugal, ahora en lo referente a la historia de la filosofía en diversas etapas y contextos, ahora en lo tocante a la historia de las ciencias, &c.) o de hilos doctrinales que el estudio de Rodríguez Pardo incorpora a sus cauces argumentales o dar razón de la finura crítica con la que el instrumental sistemático extraído de la filosofía de Gustavo Bueno se aplica en todo momento a los embrollados problemas considerados, despiezando y recomponiendo tales problemas «por sus junturas naturales» sin desfigurar su fisionomía en ningún momento. Ello no obstante, no nos gustaría concluir estas páginas sin felicitar efusivamente a nuestro buen carnicero platónico –si ciertamente joven, en manera alguna un mero aprendiz como podrá ratificarlo cualquier lector que se acercase a su libro– por la publicación de una obra sencillamente magnífica.
Notas
{1} Consúltese la introducción de Tomás Calvo Martínez a su traducción del De Anima de Aristóteles, Gredos, Madrid 1994, pág. 99.
{2} Para un resumen de estas cuestiones muy ajustado a nuestros intereses véase Antonio Álvarez de Linera, «Los componentes del hombre a la luz de la muerte y la resurrección», en Revista de Filosofía, 43 (1952), págs. 601-630. Del mismo autor, resulta recomendable asimismo el siguiente trabajo: «Las relaciones del alma y el cuerpo en Descartes y Santo Tomás», Revista de Filosofía, 20 (1947), págs. 115-122.
{3} Sin embargo, también es verdad que puede detectarse en el seno mismo de esta tradición católica la presencia de heterodoxias varias, por así decir «animalistas», en las que aquí no podemos entrar sin perjuicio de su interés. Véase Gustavo Bueno Sánchez, «Animales virtuosos y animales científicos», El Basilisco, nº 2 (1978), págs. 60-66.
{4} Sobre este «contexto metafísico» de signo agustiniano-nominalista en el que siempre pudo moverse Gómez Pereira, sin duda que como resultado de sus estudios en Salamanca, &c., debe acudirse a la tesis doctoral de Teófilo González Vila, La Antropología de Gómez Pereira, Universidad Complutense, Madrid 1974.
{5} Insistimos: un espiritualismo de raíz netamente agustiniana, y en el fondo «franciscana», como lo era también el del nominalismo occamista según el diagnóstico de Sergio Rábade en su libro Guillermo de Ockham y la Filosofía del siglo XIV.
{6} Anacronismo de lo más grosero –en cierto modo un punto ridículo– que, sin embargo, constituye ya un tópico repetido una y otra vez por la mayoría de los historiadores de la filosofía española. El libro de Rodríguez Pardo que comentamos desactiva con toda limpieza esta clase de lugares comunes hermenéuticos de la historia de la filosofía. Lugares comunes por lo demás, enteramente negrolegendarios puesto que parecieran apreciar algún «interés», por mínimo que sea, en Pereira sólo en cuanto este pudiera haberse «adelantado», aunque fuese de manera más bien «torpe» y asistemática (como corresponde a una «figura menor»), a lo que el «Padre de la modernidad», que por supuesto era francés (c´est-á-dire, suponemos que razonarán tales papanatas: Europeo) sostuvo después... sólo que por supuesto «mucho mejor».
{7} Seguimos en este punto a Gustavo Bueno, «Sobre la verdad de las religiones y asuntos involucrados», El Catoblepas, revista crítica del presente, nº 43 (Septiembre 2005), pág. 10.
{8} Entendemos en este contexto por «metafísica» toda aquella construcción doctrinal, todo discurso o idea, &c., que, sin perjuicio de partir de un fundamento empírico que en este sentido haría las veces de «fulcro», lo desborda en el regressus hacia una unidad abstracta (ello, diremos, frente a las construcciones mitológicas que se definen, por así decir, por su dramatismo, esto es, por su prolijo dramatis personae) de carácter sustancialista tal que hace imposible, bloquea, la recuperación racional de los fenómenos de partida en la línea del progressus. Consúltese, a modo de ejemplo, la voz «metafísica» en el Diccionario Filosófico puesto a punto por Pelayo García Sierra en cuyos contenidos hemos basado nuestra apretada exposición.
{9} Aristóteles sigue siendo ciertamente clave. ¿Acaso no puede verse por ejemplo en el programa naturalista de estudio –etológico– de las «emociones» a través de las «expresiones» que Darwin inaugura en el siglo XIX, una suerte de reanudación de la tradición aristotélica tras el colapso de concepciones mecanicistas como la de Descartes? Decimos esto dado ante todo que si la «psicología» no es otra cosa, en el aristotelismo, que la ciencia de los cuerpos naturales orgánicos que en potencia tienen vida, tampoco será descabellado interpretar la zoología darwiniana como la ciencia de los cuerpos orgánicos que tienen alma (es decir: de los animales) siendo el alma, en este sentido, algo que no puede realizarse sino a la escala de las «expresiones», esto es, de la conducta. Pedro Insua ha insistido con claridad en este punto capital, vid su trabajo «Animalia» en El Catoblepas, nº 5, pág. 10.
{10} Pueden encontrarse páginas importantes en relación a esta morfología canónica del individuo corpóreo humano en Gustavo Bueno, ¿Qué es la bioética?, Pentalfa, Oviedo 2002, págs. 104 y ss.
{11} El libro que contiene la Declaración sobre los Grandes Simios de 1993 así como las contribuciones de los autores que se adhirieron a la misma es el siguiente: Peter Singer y Paola Cavalieri (eds.), El Proyecto Gran Simio. La igualdad más allá de la humanidad, Trotta, Madrid 1998. Hemos estudiado esta iniciativa y los problemas filosóficos que acarrea con mayor detalle en nuestra Tesis Doctoral, El Proyecto Gran Simio desde el Materialismo Filosófico, defendida en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oviedo el 11 de junio de 2007, exactamente tres años después de la de José Manuel Rodríguez Pardo.
{12} Nos basamos en Gustavo Bueno, «¿Por qué es absurdo “otorgar” a los simios la consideración de sujetos de derechos?», El Catoblepas, nº 51 (mayo de 2006), pág. 2. Sobe la «racionalidad institucional» y la «teoría antropológica de las instituciones», verdaderamente clave para los problemas que nos ocupan, debe consultarse otro relevante trabajo de Gustavo Bueno, nos referimos obviamente a: «Ensayo de una teoría antropológica de las instituciones», El Basilisco, nº 37, 2005, págs. 33-52 en el que el autor de El animal divino concluye que no es propiamente la «racionalidad» simpliciter la diferencia específica que separaría a los hombres de los restantes animales, puesto que siempre habrá que reconocer muy ampliamente los resultados de la etología más reciente acerca de la «racionalidad zoológica», pero sí la «racionalidad institucional».
{13} Esta clase de episodios, desempeñados curiosamente entre los contornos del eje angular del Espacio Antropológico (en tanto que incluyen como trámite esencial suyo la «caza del hombre» visto qua animal), son desde luego del mayor interés: «Las misiones de Guaira atravesaron una terrible crisis de 1628 a 1631. Cuando las 13 reducciones prósperas reunían algo más 100.000 indios, sufrieron el ataque de los bandeirantes paulistas lanzados a la caza del esclavo. Únicamente consiguieron resistir las misiones de Loreto y San Ignacio: decenas de miles de indios fueron convertidos en esclavos. Entonces, acompañados de 10.000 indios, los jesuitas inician una larga marcha hacia el sur y el oeste, para ir a establecerse entre el Alto-Paraná y Paraguay. Los bandeirantes lanzan entonces expediciones contra los nuevos centros misioneros. Para organizar la resistencia, los jesuitas deciden armar y entrenar a los indígenas bajo la dirección de los que, entre ellos, habían combatido en Europa (por ejemplo el padre Domingo de Torres, veterano de las guerras de Flandes), De esta forma, los indios de las misiones ganaron en 1641 la gran batalla de Mboreré contra una poderosa bandeira formada por 400 portugueses y miles de auxiliares indios. A partir de esta fecha, el ejército guaraní será considerado, con razón, la fuerza armada más sólida del continente. En el siglo XVIII tendrá ocasión de demostrarlo.», cfr. Bartolomé Bennassar, op. cit., págs. 178-179. Acontecimientos muy similares a este, cruzados por la dialéctica de estados entre el imperio español y el portugués, nos los relata magistralmente la película La Misión (The Mission) dirigida en 1986 por Ronald Joffé. Película que, si se nos permite declararlo así, habría que contraponer por razones teológico políticas a tantos relatos cinematográficos sobre «la conquista del oeste», &c. Véase infra.
{14} Nos basamos en la distinción entre Imperios generadores y depredadores establecida por Gustavo Bueno en España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999.
{15} Nos remitimos aquí a su libro, interesantísimo desde muchos puntos de vista, España y Europa, Austral, Buenos Aires 1947. Se trata de una colección de pequeños ensayos recopilados por la hermana del filósofo vasco, María de Maeztu, cuyo título (pero no sólo el título) hará, sin duda alguna, recordar a muchos lectores otra obra, esta vez de Gustavo Bueno, cuyos contenidos resultan esenciales para el tema que estamos tratando. Nos referimos evidentemente a España frente a Europa, Alba, Barcelona 1999.
{16} Sigo en este punto la exposición de Bueno en El papel de la filosofía en el conjunto del saber, Ciencia Nueva, Madrid 1972. Atiéndase en particular al excurso titulado «El sistema “organización social totalizadora”-“Filosofía”», págs. 29-63, en el que se leen párrafos como este: «Sólo puede haber filosofía en el marco de una organización totalizadora, o en los subproductos de esta organización. La Filosofía, como forma de conciencia, no es una ocurrencia “individual”, un chispazo de Tales de Mileto. Supone convulsiones sociales y políticas y, en particular, choques entre círculos culturales diferentes –Mileto–, imperios universales que hacen posible la “trituración” de los mitos y las pautas heredadas que hacen posible la trayectoria del “logos”. Pero las organizaciones totalizadoras, a su vez producen necesariamente, casi como una secreción la Filosofía, porque la Filosofía es precisamente la dirección que toma el pensamiento cuando va siendo desbloqueado de sus determinaciones mitológicas» (pág. 43).
{17} Esta piadosa consigna reformada llegó a ser, al parecer, un lugar común muy recurrido entre aquellos Pilgrim Fathers dispuestos a convertir, ad maiorem Dei gloriam, el yermo páramo que ofrecían las salvajes extensiones vírgenes norteamericanas en un jardín pacificado, labrándose con ello, por medio del éxito individual, la certitudo de su salvación eterna a todo lo largo de un viaje de conquista hacia el oeste en el que los «indios» se tomaban en el mejor de los casos a beneficio de inventario, en el peor, literalmente, como «perro muerto» (Sheridan: «el único indio bueno es el indio muerto»). Hemos entresacado el lema que citamos, del libro, absolutamente recomendable, de Juan Dumond, La Iglesia ante el reto de la historia, Encuentro, Madrid 1987. Se trata de una obra de extraordinario valor historiográfico sobre todo por el modo tan limpio al tiempo que poderoso desde el punto de vista categorial como logra desactivar multitud de tópicos que circulan en los relatos negro-legendarios característicos de la «basura historiográfica» al uso.
{18} Véase Atilana Guerrero y Pedro Insua, «España y la inversión teológica», El Catoblepas, nº 20 (octubre de 2003), pág. 19.
{19} Remitimos al lector interesado a dos artículos de Pedro Insua (uno de ellos escrito al alimón con Atilana Guerrero) que constituyen sendas referencias inexcusables a este respecto: Pedro Insua & Atilana Guerrero, «España y la inversión teológica», El Catoblepas, nº 20 (octubre de 2003), pág. 19, y Pedro Insua, «Quiasmo sobre Salamanca y el nuevo mundo», El Catoblepas, nº 15 (mayo de 2003), pág. 12. Ambos trabajos son aprovechados fructíferamente por José Manuel Rodríguez Pardo en el libro que comentamos.