 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 73 • marzo 2008 • página 2
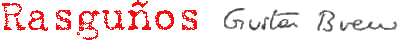
1. Sobre los déficits de la democracia de 1978
El 9 de marzo de 2008, a los treinta años de la Constitución de 1978, se celebraron limpiamente en España elecciones parlamentarias, en las cuales el Partido Socialista, encabezado por Rodríguez Zapatero, obtuvo la victoria con una «mayoría suficiente» (no absoluta), y el Partido Popular obtuvo una «derrota dulce», porque aunque vio frustradas sus expectativas de victoria, logró sin embargo un incremento de casi 400.000 sufragios más que en las pasadas elecciones de marzo de 2004. También hubo victorias y derrotas para otras formaciones políticas: victoria para CIU, derrota para Izquierda Unida.
Sin embargo, los partidos mayoritarios (los que obtuvieron más de diez millones de votos, y entre ambos el 93% de los 350 escaños del parlamento) insistieron en que la verdadera victoria de estas elecciones habría que adjudicarla a la democracia misma, que consolida así su eficacia en el treinta aniversario de su nacimiento. Y la mejor prueba es que ninguna de las formaciones políticas de entre las que obtuvieron escaños se considera derrotada, y todas ellas se preparan para triunfar de algún modo en las elecciones del año 2012. Podemos suponer que en los escrutinios de tal año 2012 los partidos políticos actuales, cualquiera que sean sus resultados en las urnas, se prepararán para avanzar en las elecciones del año 2016... Con razón puede afirmarse, por tanto, que es en esta supuesta recurrencia indefinida en la que, de un modo positivo y no metafísico, puede hacerse consistir la «victoria de la democracia», de su capacidad para autorreproducirse, de algún modo, para mantener la eutaxia. La virtud propia de la democracia no consiste en ser la mejor forma de organización política (incluso la forma sublime de esta organización), ni tampoco en ser la menos mala; tiene su virtud propia, y esa puede hacerse consistir en su funcionalismo, medido por su recurrencia efectiva.
Y, sin embargo, y sin empañar su victoriosa trayectoria hasta la fecha, la democracia española ha demostrado adolecer de notorios déficits democráticos de los cuales sería responsable la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (5/1985, de 19 de julio), que muchos esperan poder reformar ya durante la próxima legislatura. Déficits constatados en resultados que sin embargo se derivan de la más escrupulosa aplicación de la ley electoral vigente, tales como la asignación de dos escaños a Izquierda Unida, correspondientes a casi un millón de votos (963.040) frente a la asignación de tres escaños a ERC, con 296.473 votos; o como el aún más escandaloso resultado de la asignación de un diputado a UPyD, que obtuvo 303.535 votos, frente a la asignación de seis diputados a EAJ-PNV que obtuvo 303.246 sufragios.
2. La supuesta raíz de los déficits de la democracia de 1978
Es frecuente poner el origen de estos déficits democráticos en una raíz considerada parásita, en el fondo, al sublime tronco de la democracia: raíz parásita cuyas ramificaciones van envolviendo al propio tronco, vigoroso y sano por sí mismo. Una democracia cuya Constitución «se dió a sí mismo» el pueblo español en 1978. La Ley Electoral, en sus sucesivos desarrollos, que establece listas cerradas y bloqueadas de los candidatos, que distribuye los votos de acuerdo con la llamada Ley d’Hondt, que permite, una vez constituido el Parlamento, la formación de coaliciones, a veces contra natura (es decir, contra los propios programas de cada partido), que permiten a los partidos minoritarios asumir un poder de bisagra capaz de controlar o bloquear el giro hacia un lado o hacia otro de la enorme masa encuadrada en los partidos mayoritarios y minoritarios.
Al interpretar el Parlamento como la auténtica sede de la soberanía, es decir, al sustituir el «pueblo» por sus «representantes parlamentarios» (lo que constituye el mayor escándalo para los clásicos de la democracia), habría que interpretar también los pactos, coaliciones o alianzas entre partidos o grupos parlamentarios, aunque estos pactos, coaliciones o alianzas se establezcan contra natura (contra el Pueblo, por ejemplo, las coaliciones entre separatistas y estatalistas) como pactos, coaliciones o alianzas que el Pueblo, o la voluntad general, establece consigo misma.
Los déficits se consideran, en suma, como derivados de raíces que en el fondo son parásitas a las raíces del tronco mismo de la democracia, y que tienen que ver antes con asuntos «procedimentales», en realidad «accidentales» (relativos a la organización de las elecciones, de las listas, de las circunscripciones, de la asignación de escaños...) y a la distribución de los elegidos, que a la «esencia misma» de la democracia. Se reconoce, sin embargo, la posibilidad de que las ramificaciones derivadas de estas raíces parásitas puedan distorsionar la orientación del curso natural de la voluntad del pueblo en la elección, es decir, pueda desviar este curso, a veces de modo escandaloso, de su línea recta. Y esta es la razón por la cual –se dice– los déficits democráticos derivados de estas desviaciones pueden ser corregidos; porque no se trata de atribuir estos déficits a la condición humana en general (a errores humanos, accidentes imprevisibles –enfermedades, atentados terroristas–, o incluso a corrupciones planificadas o eventuales), sino a instituciones muy precisas y controlables, en este caso, la Ley electoral. Corrigiéndola nos acercaremos a las condiciones propias de una democracia perfecta.
En todo caso parece evidente que si podemos hablar de desviaciones o distorsiones que el curso de la democracia puede experimentar en uno de sus tramos más importantes (aquellos –decían los clásicos– en los cuales el Pueblo recupera por sí mismo su verdadero pulso constituyente, que es lo que hace que el día de las elecciones parlamentarias pueda ser visto como la más genuina manifestación de la vida democrática) es porque presuponemos la efectividad de una línea recta fundamental con respecto a la cual pudiéramos medir las desviaciones. Esta línea recta fundamental de la cual habría de ser posible obtener un canon directivo para la reforma, podría compararse con lo que en la mecánica clásica representa la línea inercial de una masa en movimiento respecto de los efectos de aceleración determinados por una fuerza exterior que desvía o altera la línea inercial, ya sea según su dirección o sentido, ya sea según su celeridad. La línea inercial no se identifica casi nunca con la trayectoria o curso empírico de la masa en movimiento; sin embargo debemos reconocer su condición de realidad fundamental (aunque sea virtual y no empírica) si queremos hablar de desviaciones o de distorsiones. Por lo demás, la línea fundamental no es sólo una entidad metafísica, es expresable en el espacio práctico mediante una regla o una línea gráfica capaz de funcionar como canon para medir los ángulos de desviación o las distancias recorridas por la masa en movimiento desviado de su línea inercial.
Cabría redefinir el fundamentalismo democrático como la doctrina clásica de la democracia que reconoce la necesidad de establecer un curso recto suyo, distinguiéndolo de los cursos desviados. Y, en consecuencia, reconocerá también la posibilidad de habilitar cánones democráticos prácticos para medir los ángulos de desviación (en dirección, en sentido o en celeridad) de un curso democrático concreto respecto de la línea fundamental, es decir, la línea trazada por el fundamentalista democrático.
En cualquier caso, para el fundamentalismo democrático la democracia empírica («realmente existente») habrá de ser siempre entendida desde la democracia fundamental, evaluada desde el canon pertinente. El Montesquieu del Espíritu de las Leyes, y sobre todo el Rousseau de El Contrato Social, podrían tomarse como los clásicos del fundamentalismo democrático (sin olvidar los precedentes, principalmente Locke), a la manera como Galileo, y sobre todo Newton, suelen tomarse como los clásicos de la Mecánica.
La línea fundamentalista clásica de la democracia parlamentaria pasa por la distinción entre el cuerpo electoral y el cuerpo de diputados elegidos por él, para constituir el Parlamento, y su rectitud implica, además de la fraternidad o solidaridad entre los que intervienen en la elección (evitando la violencia, las algaradas u otras formas de presión capaces de desviar el curso natural del proceso), la libertad de los electores en el momento de elegir a los diputados (sean considerados como delegados o como representantes) y la igualdad, tanto la igualdad de oportunidades de los candidatos ante los electores, como la igualdad de proporcionalidad entre la cantidad o peso que los electores tienen en el cuerpo electoral y la cantidad o peso que a estos electores se les atribuye en la asamblea.
Podemos clasificar las desviaciones o distorsiones que afectan a la rectitud de la democracia según tres tipos, relativamente independientes unos de otros, aún cuando puedan darse juntos en muchas ocasiones:
(1) Desviaciones que afectan a la fraternidad o solidaridad de los electores y elegidos.
(2) Desviaciones o distorsiones que afectan a la libertad misma de los electores, es decir, de los individuos o átomos racionales que constituyen el cuerpo electoral.
(3) Desviaciones o distorsiones que afectan a la igualdad de oportunidades que los candidatos han de tener (a) ya sea en el momento de hacer públicos sus programas a los electores, (b) ya sea en el momento de mantener la igualdad de proporcionalidad entre la fuerza o peso que los elegidos han obtenido en el cuerpo electoral y la fuerza o peso que pueden mantener en la asamblea, es decir, la proporcionalidad entre la cantidad de fuerza o de sufragios obtenidos por cada candidato y la cantidad de fuerza que se le asigna en el parlamento, tal como son medibles mediante al canon presupuesto.
Detallamos con algo más de pormenor estos tres tipos de desviaciones:
(1) Cabría afirmar que la desviación más importante que afecta a la fraternidad o solidaridad democrática (más importante aún que las que derivan de la violencia o de la presión en el proceso electoral) tiene que ver ante todo con el índice de abstención (o con las prácticas del «juego sucio» entre los partidos).
El déficit más grande de la democracia realmente existente es seguramente el que se refleja en el grado de abstención, porque este grado demuestra el de la fraternidad democrática (a partir de Pedro Leroux, solidaridad), de la solidaridad del Pueblo en el tramo más importante del proceso democrático. Sin embargo se toleran abstenciones de hasta el 50% (a veces se han dado por buenas elecciones autonómicas con abstenciones del 70% o más), y se consideran como excelentes participaciones superiores al 70%. Parece evidente que algún determinado grado de abstención pueda convertir la democracia, incluso la democracia procedimental, en una democracia ficción, sin perjuicio de que el sistema mantenga su recurrencia. Alguien ve como único remedio sistemático de la abstención el establecimiento del voto obligatorio; en cuyo caso sería el voto en blanco o nulo el mejor índice de desviación deficitaria de una democracia parlamentaria en función de la fraternidad.
La participación, frente a la abstención, puede interpretarse sin duda como índice del grado de solidaridad entre los individuos que constituyen el cuerpo electoral. Quien se abstiene no se siente solidario, en la práctica, con quien vota; o en todo caso su negligencia demuestra la debilidad de su solidaridad. También por supuesto los juegos sucios (calumnias, desprestigios, informaciones tergiversadas, noticias alarmantes) son índice de un determinado grado de insolidaridad entre quienes se consideran comprometidos con la democracia. Por supuesto, también faltan a la solidaridad quienes rompen urnas o practican cualquier género de pucherazo.
(2) Como raíz de la desviación, distorsión o déficit de la democracia que afecta a la libertad de los ciudadanos, cuando asumen la función de electores, cabría poner a la organización de las elecciones parlamentarias por el sistema de las listas cerradas y bloqueadas. En efecto, la elección de candidatos registrados en las listas cerradas (para que ningún otro nombre pueda salir de ellas; ni siquiera alterando el orden) y bloqueadas (para que ningún otro nombre de los que figuran en el censo electoral pueda entrar en ellas como candidato), coarta efectivamente la libertad de los electores en la medida en la que esta libertad del electorado pueda orientarse a elegir a otros individuos del censo distintos de los que figuran en la lista. Incluso la libertad de tachar a alguno o a todos, o la libertad de elegirlos pero en distinto orden jerárquico, sabiendo que los nombres que figuran en las cabeceras de la lista tienen más probabilidades de llegar a ser diputados. Por supuesto, sólo las cabeceras de listas son candidatos conocidos por la mayoría de sus electores potenciales; el resto son totalmente desconocidos para esa mayoría, lo que significa que la elección no se funda en el conocimiento directo de los electores, sino en la fe en la cúpula del partido que hizo las listas.
Vistas así las cosas, los expertos propondrán diversos remedios para este tipo de déficits democráticos. Los más moderados (que no consideran prudente abandonar la regla de la «lista cerrada y bloqueada») sugieren que al menos se permita alterar el orden de elección; incluso tachar algún nombre. Los más radicales luchan por abrir las listas y desbloquearlas, lo que equivaldría prácticamente a proponer que sean las listas las que desaparezcan, y que sea cada elector quien tenga libertad para proponer su propia lista.
(3) Hemos distinguido dos subtipos de desviaciones, respecto de la rectitud democrática fundamentalista, que dan lugar a significativos déficits democráticos:
(3a) La desviación que afecta a la igualdad de los candidatos en el momento de ejercer su derecho a comunicar sus planes y programas al cuerpo electoral. Los candidatos, una vez proclamados como tales, no suelen disponer de la misma capacidad para hacer públicos sus planes y programas durante la campaña electoral (y también durante el periodo inter electoral). Pero la desigualdad no sólo se produce de hecho, sino también muchas veces de derecho, desde el momento en que se conviene en que la tasa de presencia oficial en los medios (prensa, radio, televisión) se establezca en función de la proporcionalidad directa de la cantidad de votantes reconocidos al partido o grupo al que pertenece el candidato. Sin duda este criterio tan gratuito procede de la contaminación de la propaganda electoral con el criterio ordinario para establecer el rango de un programa de radio o de televisión, que es el criterio de la proporcionalidad directa: a mayor audiencia más cuota de pantalla y privilegio en el horario; a menor audiencia menor cuota de pantalla y de privilegios horarios. Se supondrá que el partido con mayor electorado determinará una mayor audiencia y por tanto una mayor cuota de pantalla, &c.
Sin embargo cabría argumentar que la igualdad sólo se alcanza en este punto acogiéndose al criterio de una proporcionalidad inversa. Un partido minoritario, que se supone por tanto poco conocido, necesitaría, para explicar sus planes y programas, una tasa en los medios mucho mayor que un partido mayoritario, cuyos planes y programas ya se suponen conocidos. Una reforma de la ley electoral en este sentido podría corregir este déficit democrático que podría considerarse, por tanto, como un déficit coyuntural, que no afecta a la esencia de la democracia.
(3b) El segundo subtipo de desviaciones de la norma fundamental que afecta a la igualdad (o equidad, a veces se dice, a la justicia) de la democracia, en el momento del proceso electoral, tiene que ver con la igualdad de proporcionalidad entre el peso (o «fuerza gravitatoria») que los elegidos han tenido en el cuerpo electoral y el peso o fuerza que se les atribuye en la asamblea según la ley. Y es aquí donde la responsabilidad se hace recaer en el sistema de organización establecido (cociente Droop, sistema d’Hondt).
En nuestro caso (que se regula por la llamada ley d’Hondt), la falta de igualdad de proporcionalidad (o de equidad, o de justicia) sería patente en resultados como los siguientes: que un candidato por Soria puede ser elegido diputado con 30.000 votos, mientras que un candidato por Madrid necesita 140.000 votos; o bien que Izquierda Unida, con cerca de un millón de votos en 2008, sólo haya obtenidos dos diputados, mientras que Esquerra Republicana de Cataluña, con 300.000 sufragios, haya obtenido tres escaños. O más aún, que el «partido de Rosa Díez», con 300.000 sufragios sólo haya obtenido un escaño, mientras que Convergencia y Unión, con el doble de sufragios, haya obtenido once diputados.
Muchos expertos en aritmética electoral (entre ellos se ha distinguido Victoriano Ramírez, y su equipo de la Universidad de Granada) confían en que una reforma de la ley d’Hondt (sin necesidad siquiera de sustituirla por otra) podría lograr que estos resultados escandalosos dejen de producirse en lo sucesivo y que, por tanto, la democracia alcance en este punto al menos «niveles de equidad y de justicia» prácticamente insuperables.
Esto obligará, por supuesto, a analizar la estructura misma del sistema d’Hondt. Como resultados más importantes de este análisis destacaríamos, por nuestra parte (por incidir directamente en la argumentación utilizada en este rasguño), que las raíces de las desviaciones o distinciones no se atribuyan únicamente a la metodología o algoritmo que marcan los cocientes reiterados, sino sobre todo a las circunscripciones para asignación de votos (las provincias en las elecciones parlamentarias nacionales, las comarcas provinciales en las elecciones autonómicas).
Pero sobre todo, a nuestro juicio, las correcciones al sistema d’Hondt que suelen proponerse tienen que ver más que con una corrección de parámetros, que con una corrección a las funciones mismas de la ley, que en general se considera «justa y adecuada», al menos en sus líneas centrales, y que resulta ya probada durante varias elecciones nacionales y autonómicas.
Pero, a nuestro juicio, el sistema d’Hondt, tal como se aplica en España, no sólo se desvía del canon democrático por sus procedimientos algorítmicos relativos a la distribución de los votos, sino también por la intersección entre el criterio de distribución de electores por partidos y el criterio de distribución de electores por circunscripciones (según unos parámetro determinados). Estas particiones del cuerpo electoral en partidos y en circunscripciones constituyen una verdadera fractura del mismo en tales partes, que atentan a la propia naturaleza del canon democrático fundamental.
En cualquier caso no deja de ser paradójico que se propongan correcciones, aunque sólo sea de parámetros, a una Ley electoral que ha sido consensuada y que ha constituido una norma práctica y perfectamente conocida a la cual todos los candidatos podrían adaptarse mediante alianzas, compensaciones o procedimientos de cualquier otro tipo durante los cuatro años interelectorales.
3. Una versión, en esbozo, del canon fundamentalista de la democracia
Según la tesis que aquí presuponemos (expuesta con más detalle en Panfleto contra la democracia realmente existente, La Esfera de los Libros, Madrid 2004), la mayor parte de lo que se denominan déficits de la democracia no son tanto desviaciones o distinciones de una sociedad política democrática respecto de su estructura funcional efectiva, sino desviaciones de una sociedad política democrática realmente existente respecto de un canon fundamental de naturaleza metafísica que jamás ha existido ni puede existir.
Como canon fundamentalista de las democracias realmente existentes tomaremos, para abreviar, la versión cristalizada en la Revolución Francesa en torno a los célebres tres principios de la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad; principios que habían ido decantándose a lo largo de los siglos XVII (Locke) y XVIII (Montesquieu y, sobre todo, Rousseau). Estos tres principios o axiomas revolucionarios, respecto del Antiguo Régimen, no habría que considerarlos como una mera enumeración o yuxtaposición de lemas, sino como un sistema de axiomas equiparables a otros sistemas de axiomas de las ciencias modernas y, en particular, al sistema de axiomas expuestos en los Principia de Newton: el principio de la inercia, el principio de la fuerza y el principio de la acción recíproca (sobre el cual se edifica la ley de la gravitación universal).
El principio de la libertad de espontaneidad atribuido a cada individuo humano, o átomo racional, se correspondería con el principio de la inercia, que establece la espontaneidad (innata) del movimiento inercial de las distintas unidades de masa; libertad de espontaneidad del movimiento inercial de cada masa (al margen de cualquier impulso o fuerza extrínseca), que sin embargo no envuelve igualdad o uniformidad «clónica» en los átomos racionales, a los que ha conducido el proceso de racionalización por holización de la sociedad política del Antiguo Régimen: los movimientos inerciales, representables en un espacio vectorial, tienen lugar a diferentes celeridades, y según diferentes direcciones (incluso en la misma dirección pero en sentido contrario).
El principio de la fuerza, que determina la aceleración, se correspondería con el principio de la igualdad, porque los individuos, sometidos a fuerzas exteriores diversas, se desvían sin embargo de la inercia proporcionalmente a su masa, es decir, la aceleración de cada individuo o átomo racional es proporcional a la misma, es decir, igual.
Por último, el principio de la acción recíproca, o gravitación, se corresponderá con el principio político de la fraternidad, o de la solidaridad (después de P. Lerroux; remitimos a El sentido de la vida, lección 3, capítulo 10, Pentalfa, Oviedo 1996, y a El mito de la izquierda, capítulo 2, págs. 105-150, Ediciones B. Barcelona 2003).
Los axiomas de un sistema gozan de una peculiar independencia relativa y, en el límite, cada axioma podría sustituirse por su contrario sin que se rompa la consistencia del nuevo sistema.
En todo caso cabe discutir cual de los tres principios es el más significativo para la democracia.
Para unos la esencia de la democracia reside en la libertad (Aristóteles, Kelsen). Para otros en la igualdad (Babeuf, Bobbio), a pesar de que muchos teóricos (Kelsen, entre ellos) subrayan que la igualdad económica tiene poco que ver con la democracia (el concepto de «estado democrático y social» sería una construcción postiza; de hecho las democracias parlamentarias homologadas, en cuanto están vinculadas a la sociedad de mercado pletórico, favorecen la desigualdad económica; sin menospreciar el incremento promedio del bienestar social de estas sociedades, también es cierto que las desigualdades económicas en la democracia española de 2008 son mucho mayores que las que existían en 1978).
Para unos terceros en la fraternidad (San Agustín, Marx: «De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades»). En cualquier caso, los axiomas de la democracia revolucionaria no son exteriores los unos a los otros, sino que se complementan y codeterminan unos a otros. Una sociedad holizada, regida por el principio de la libertad, tenderá a dispersarse (como se dispersarían las masas inerciales en el espacio euclidiano sin límite); el principio de fraternidad (como el de gravitación en Mecánica) mantiene a los individuos holizados en cohesión o solidaridad mutua.
En El Contrato Social de Rousseau podría constatarse, casi en estado puro, el sistema de estos tres principios (aún cuando las contradicciones e incoherencias de esta obra fundacional sean muy considerables). En efecto, Rousseau parte de un «estado originario» en el cual los individuos deciden integrarse por el pacto social originario, pacífico y no violento, como partes de un todo armónico: «Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la dirección suprema de la voluntad general, y recibe además a cada miembro como parte indivisible del todo. Este acto de asociación produce al instante, en lugar de la persona particular de cada contratante, un cuerpo moral y colectivo compuesto por tantos miembros como votos tiene la asamblea, que recibe de este mismo acto su unidad, su yo común, su vida y su voluntad. Esta persona pública que se forma así por la unión de todos los demás recibía en otro tiempo el nombre de ciudad, y ahora recibe el de república o el de cuerpo político, al que sus miembros llaman estado cuando es pasivo, soberano cuando es activo y poderoso al compararlo con sus semejantes» (Contrato Social, libro I, cap. 6).
Sin perjuicio de lo cual, en otros lugares de su obra, Rousseau pone a la familia como primera forma de socialización, o bien habla de las ciudades griegas, regidas por la democracia, diciendo que en ellas el pueblo «estaba constantemente reunido en la plaza, porque disfrutaba de un apacible clima, no era ansioso, los esclavos hacían su trabajo y su interés constante era la libertad» (libro III, cap. 15). El canon democrático, en la versión de Rousseau, tiene como referencia obviamente las democracias directas: la soberanía no puede ser representada, por la misma razón no puede ser enajenada... Los diputados del pueblo no son, pues, ni pueden ser sus representantes [institución que, dice, procede del gobierno feudal], no son más que sus delegados, no pueden acordar nada definitivo (libro III, cap. 15). Advertimos cómo contrasta el canon de Rousseau con la práctica de la democracia española de 1978 que considera, desde luego, transferida la soberanía del pueblo a la Asamblea de los diputados, que dejan de ser delegados del pueblo para convertirse en sus representantes. En representantes que lo sustituyen, incluso cuando practican coaliciones que ni siquiera fueron anunciadas en la campaña electoral.
Por lo demás, el canon de Rousseau exige democracias de poco volumen, para que el pueblo pueda estar presente en la plaza pública, o al menos pueda asomarse a los tejados de las casas que la circundan, como ocurrió en tiempos de los Gracos (libro III, cap. 15).
Ahora bien: ¿cómo puede mantenerse, después de la Revolución Francesa, la tesis roussoniana (defendida, aún sin necesidad de haber leído a Rousseau, por los fundamentalistas, pacifistas y ecologistas de nuestros días) del origen de la democracia como forma prístina de un estado originado por un contrato social, pacífico y armónico? La tesis de una democracia originaria es una pura ficción, porque la democracia fue la resultante de la transformación de sociedades preestatales o estatales muy jerarquizadas, tiránicas, despóticas o aristocráticas. La república democrática moderna fue el resultado de una sangrienta revolución que destruyó el Antiguo Régimen: no procedía de una situación original preestatal o estatal democrática, sino de un Estado ya constituido, el que conocemos como Antiguo Régimen.
Tampoco la democracia española de 1978 surgió directamente del pueblo, «que se hubiera dado a sí mismo su Constitución», sino del Estado constituido en la época franquista, cuando las mismas Cortes de Franco proclamaron como Rey, al día siguiente de su fallecimiento, a don Juan Carlos de Borbón, que Franco había nombrado sucesor a título de Rey; y sólo tres años después don Juan Carlos fue reconocido como tal por la nueva democracia (lo que sin duda no se hubiera producido si don Juan Carlos no hubiera estado ya seleccionado y formado, desde la época de Franco, como candidato). Y la Constitución española de 1812 tampoco surgió pacíficamente del pueblo español, sino de las guerras de la independencia que terminaron por arruinar al Antiguo Régimen.
4. Las «fuentes estructurales» de los déficits democráticos de las elecciones del 9 de marzo
El entusiasmo con el cual el fundamentalismo democrático reinante ha acogido no ya solo los resultados de las elecciones del 9 de marzo, sino el proceso mismo de la campaña electoral (la vicepresidenta Fernández de la Vega decía en televisión: «Puedo decir que experimento en estos días una auténtica emoción democrática»; Zerolo llegaba a decir: «He experimentado, con el triunfo del Partido Socialista, un verdadero orgasmo democrático») va acompañado de la intención de perfeccionar la democracia corrigiendo, al menos eso han dicho sus líderes, sus déficits más escandalosos, que en el fondo se consideran como «déficits coyunturales».
Pero estos propósitos son vanos, porque los déficits democráticos de los que se habla no son siempre coyunturales, sino que se derivan de déficits estructurales, por tanto, de déficits que no son tales déficits, sino limitaciones estructurales. Porque estos límites ya no pueden corregirse, dado que su rectificación equivaldría a destruir la propia democracia realmente existente. Porque un «déficit estructural» sencillamente no es un déficit, sino un hierro de madera.
En efecto, la diferencia entre un déficit (coyuntural) y una limitación (estructural) es la diferencia que media entre la privación y la negación: un ciego por accidente tiene un déficit coyuntural (no genético), después de que el accidente le privó de la vista; pero una piedra no tiene ningún déficit ocular, porque nadie le ha privado de una visión que tenía negada por estructura. Yo no puedo considerar a un pentágono regular como deficitario de un lado menos del que posee el hexágono regular: si intento corregir ese déficit tendré que descomponer el pentágono y transformarlo en hexágono. Ni tampoco puedo decir que un piano o un clavicordio conlleve, en el mundo del arte, el déficit de la vista, del olfato o del gusto, y en consecuencia que las obras del Clavecín bien temperado puedan llamarse incoloras, inodoras e insípidas, como si fuesen defectos o déficits suyos. Por tanto, la corrección de estos supuestos déficits del clavecín, y los intentos en esta dirección, se reducen a un proceso de disimulo similar a los que procuraba aquel clavicordio ocular inventado por el padre Castel, un sabio jesuita que lo describió en 1725, y más ampliamente en 1735.
Las correcciones a los déficits de la democracia española, denunciados tras las elecciones del 9 de marzo, no tienen acaso más entidad de la que pudieran tener las correcciones a los «defectos en color» del clavecín implicados en el proyecto de clavicordio ocular del padre Castel. Brevemente:
(1) Constituye una petición de principio (del principio de la democracia como resultante de un pacífico y armónico contrato social) interpretar a la tasa de abstención como un déficit coyuntural, como una desviación, acaso como una enfermedad transitoria de la sociedad democrática. Porque esto equivaldría a dar por evidente que el deber de votar procede de un contrato social originario. En realidad la interpretación de la abstención como una desviación sólo tiene sentido en función del canon fundamentalista que se presupone a priori, y según el cual todos los individuos que constituyen un cuerpo electoral están obligados, por la ética sublime del contrato social, a votar, en nombre de su solidaridad democrática, en las elecciones parlamentarias.
Pero desde el momento en el que suponemos que la constitución democrática no es una resultante de una forma de organización política prístina, sino el resultado de profundas revoluciones políticas derivadas de los conflictos entre grupos, clases y estamentos sociales, entonces habrá que concluir que es la propia forma democrática la que también encierra una desviación de otras situaciones sociales y políticas previas o prístinas, no democráticas. Por tanto, que el deber de votar es en realidad el resultado de una obligación impuesta por los vencedores a los vencidos (de hecho, la obligación de votar fue siempre vista por el anarquismo como una imposición al supuesto fondo libertario originario de la sociedad. Por ejemplo, en las elecciones de febrero de 1936 –antesala del 18 de julio–, el órgano de la CNT, Solidaridad Obrera de Barcelona, en su número del 12 de febrero, decía: «La suerte del pueblo español no se decide en las urnas, sino en la calle.»).
Desde la perspectiva de una idea no fundamentalista de democracia, la abstención no constituye necesariamente una negligencia cívica, una enfermedad social, un vicio o una anomalía, porque también puede considerarse como una virtud, el poder de rebelión que procede del fondo libertario del pueblo (o del fondo aristocrático de la sociedad) que se agita en la sociedad como una rebelión contra las superestructuras impuestas por quienes quieren ejercer el control social de los individuos.
¿Cómo corregir entonces ese «déficit de la abstención»? Los fundamentalistas dirán: sólo mediante una ley coactiva, o también mediante la educación para la ciudadanía. Pero, sobre todo, retirando la institución misma de las elecciones parlamentarias, y buscando otros procedimientos de elección de los diputados. Muchas veces se ha considerado al sorteo como el procedimiento de elección más connatural a la axiomática de la sociedad democrática. Si todos los ciudadanos son políticamente iguales, ¿por qué elegir a algunos de ellos como delegados? ¿No equivaldría esta elección a reconocer que los ciudadanos no son iguales? Montesquieu (Espíritu de las leyes, II, 2) lo vio así: «El sufragio por sorteo es natural a la democracia. El sorteo es una forma de elegir que no aflige a nadie; deja a cada individuo una esperanza razonable de servir a las leyes.» (Quienes se rasgan las vestiduras ante ciertas prácticas relacionadas con la división de poderes, exclamando: «¡Montesquieu ha muerto!», debieran releer estos pasajes de su obra y sobre todo los que se refieren a la división de poderes, y a la práctica anulación de la independencia del poder judicial que Montesquieu propone.)
Sin embargo Rousseau (Contrato Social, IV, 3) no suscribía el corolario de Motesquieu, aunque contradiciendo una vez más a sus propios principios: no se ve, viene a decir, una contradicción con el principio de igualdad, sino con el supuesto de que una magistratura no sea una carga gravosa. ¿Cómo Rousseau, después de haber expuesto (en el capítulo 6 del libro I) su doctrina del pacto social («al unirse cada uno a todos [y darse cada uno por entero] no obedece más que a sí mismo y queda tan libre como antes») puede decir, en el capítulo 4 del libro III, que «encontramos que es contrario al orden natural que gobierne el mayor número que sea gobernado el menor y que no puede imaginarse que el pueblo permanezca constantemente reunido para ocuparse de los asuntos públicos».
Mediante el proceso del sorteo, además, quedaría neutralizada la «ilusión democrática» del elector que llega a creer que con su voto personal está participando activa y personalmente en el proceso de elección, como si su voto fuera estadísticamente determinante y como si la razón por la cual vota fuera su propia persona que elige libremente y no su condición de parte de un partido o de una circunscripción, mejor aún, de parte de ambas cosas a la vez.
Y, sin embargo, el proceso del sorteo es imprudente, porque la responsabilidad de una magistratura sorteada podría recaer sobre un ciudadano incompetente, pero capaz de poner en peligro la república; pero si se admitiese la mera probabilidad de este peligro de imprudencia, habría que admitir también que el axioma de la igualdad política (y no ya económica, o intelectual, o fisiológica) de los ciudadanos es una pura ficción, y que no todos los ciudadanos que eligen tienen capacidad para ser elegidos. Es decir, que habría que retirar el axioma de la igualdad política, o, para decirlo con palabras del propio Rousseau: «Si hubiera un pueblo de dioses, se gobernarían democráticamente, pero no conviene a los hombres un gobierno tan perfecto» (III, 4).
(2) ¿Puede hablarse de déficits coyunturales en todo lo que se refiere a la libertad de elegir, por parte de los electores, a los ciudadanos que a cada cual le parezcan más capacitados? Es decir: ¿cabe interpretar como un déficit (coyuntural) a las listas cerradas y bloqueadas?
En sociedades políticas mínimamente desarrolladas hablar de déficits coyunturales está siempre fuera de lugar; porque no es un déficit, sino una limitación estructural, el que cualquier pueda ser elegido como diputado. Si todos los electores se presentasen como candidatos, el caos producido por la dispersión de votos sería inevitable. Pero aunque sólo se computen los ciudadanos que efectivamente se presentan como candidatos (y la educación para la ciudadanía debiera atender a que cada individuo pudiera ser capaz de convertirse en diputado del pueblo y de desear serlo) el caos amenazaría de nuevo, sería necesario hacer varias vueltas en las elecciones, para ir seleccionando a los más votados, y en todo caso, la selección obtenida, si no se ajustaba con la propia de los electores, equivaldría siempre a una imposición a su libertad de elección de estos electores como tales.
(3) En cuanto a los déficits que afectan a la igualdad democrática:
(3a) Ante todo, ¿pueden considerarse como déficits coyunturales las limitaciones que afectan a la igualdad de comunicación (de sus planes y programas) de los candidatos, es decir, las limitaciones a su isegoría? No, porque estamos ante limitaciones estructurales.
Ante todo, porque la presentación y defensa de los proyectos, planes y programas en una sociedad determinada desarrollada requieren mucho más tiempo del que conviene a un mitin, o a un debate «cara a cara» televisado. Estos debates no tienen más remedio, por un lado, que ajustarse al formato de un debate académico: de hecho los contendientes exhiben curvas, tablas, estadísticas, como si de una discusión científica se tratase. Pero sería preciso que explicasen al pueblo el significado de estas tablas o curvas, y su veracidad, confrontándolas con otras. Pero esto es imposible, aunque solo haya dos candidatos en el debate. El público, en general, en su inmensa mayoría, no puede enterarse del fondo de las cuestiones económicas, demográficas, de política exterior, de emigración, &c. debatidas. Los candidatos deberían convertir sus debates en cursos académicos y además pedagógicos. Pero si esto es prácticamente imposible para dos candidatos contendientes, es absurdo para seis, doce o doscientos cuarenta candidatos. Luego la limitación de la igualdad en lo tocante a la isegoría de los candidatos es estructural, no es un déficit coyuntural. Como es un déficit estructural, aunque derive de los parámetros, y no coyuntural, el proyecto de hacer una zanja de 13 por 3 por 2 metros en dos minutos empleando a 250.000 trabajadores a la vez. El proyecto es aritméticamente posible, pero es físicamente ridículo.
En consecuencia, no cabe hablar de un debate o de un diálogo efectivo entre los candidatos que haya sido sometido al juicio de los electores. Ningún candidato reconocerá jamás que las objeciones del adversario son válidas, recurrirá a la retórica, a la sofística, y el elector no podrá distinguir casi nunca si el candidato actúa como experto que domina la materia o como sicofante redomado. Luego el pueblo, los electores, no eligen a los candidatos que logran exponer en público sus proyectos en función de un juicio fundado sobre sus argumentaciones, sino sólo en función de criterios diferentes, de carácter etológico, psicológico o ideológico, que juzgan en función de dicotomías groseras y míticas, tales como por ejemplo la dicotomía izquierda/derecha, o la dicotomía progresistas/conservadores, o la dicotomía proletarios/burgueses, o la dicotomía pobres/ricos. Tales dicotomías, en función de las cuales de hecho se elige, son hoy por hoy metafísicas. Quien vota a un candidato «porque es de izquierdas», frente al adversario considerado de la derecha, supone que sabe qué es la izquierda o qué es la derecha (una distinción, dicho sea de paso, que no figura en la Constitución de 1978, a pesar de que se emplea masivamente por analistas, tertulianos, periodistas y políticos en las campañas electorales). Pero también es hoy excesivamente burdo equiparar a la izquierda con el progresismo y a la derecha con el reaccionarismo, porque los candidatos considerados como de derechas pueden ser tan progresistas o más (en política tecnológica, en política social, en política científica) que los candidatos considerados de izquierdas, sobre todo si al mismo tiempo estos son incapaces, ignorantes o utópicos (por no decir ladrones). Ni cabe decir que la llamada derecha de hoy sea diferencialmente «carca», clerical o apegada a tradiciones arcaicas cuando la gran masa de quienes asisten a las procesiones de Semana Santa está constituida en Andalucía y en otras Autonomías por sindicalistas o votantes del Partido Socialista o de Izquierda Unida (porque la gran mayoría de las derechas prefieren ir a la playa). Sin embargo es evidente que estas críticas a las dicotomías referidas (derecha/izquierda, progresistas/conservadores...) serán rechazadas de plano por todos aquellos que las utilizan ordinariamente; el «diálogo» en este punto es prácticamente imposible.
(3b) En cuanto a los déficits que afectan a la igualdad de proporcionalidad entre el peso que un candidato obtiene (medido en número de votos) y el peso que obtiene en el parlamento, hay que decir que tampoco son coyunturales; derivan de limitaciones estructurales.
Limitaciones que proceden de la necesidad de partición del cuerpo electoral en partidos políticos y en circunscripciones: la ley d’Hondt combina ambas particiones (la clave del sistema electoral, tal como se aplica en España, no consiste sólo en establecer circunscripciones, sino en intersectar estas circunscripciones con la partición en partidos). Estas particiones fracturan realmente la unidad atribuida, en el canon democrático, al cuerpo electoral; constituyen una desviación o fractura irreversible de su unidad. Si por ejemplo hubiera una circunscripción única para España, cada elector votaría como español, y cada elegido sería votado por su programa que él hubiera elegido (si hubiera tenido ocasión de hacerlo en condiciones de isegoría, y de proponerlo como proyecto personal y no como elemento de un partido). Pero las circunscripciones y las particiones de partidos borran por completo la individualidad del elector y del elegido, que la holización les había atribuido, y la transforman en un elemento estadístico del colectivo al que pertenecen: se votará como soriano o como malagueño, por ejemplo, en las elecciones al Senado.
Además, aunque la unidad de circunscripción sea la provincia, suelen ser consideradas como verdaderas unidades las Autonomías, en la interpretación de los hechos; al menos éstas se consideran más significativas por los medios y por los analistas. Se supone, por ejemplo, que el Senado debe llegar a convertirse en cámara de representación territorial, según la constitución. Pero, ¿por qué esta representación territorial ha de ser precisamente la autonómica? ¿Por qué no podría ser provincial, cuando la provincia es la unidad básica de las circunscripciones territoriales, y por qué no municipal? Sin duda, porque planea el proyecto de un Estado federal, el proyecto de transformación de la España de las autonomías en la España de 17 estados federales. Pero en todo caso el análisis de los resultados electorales en términos de Autonomías es engañoso. Por ejemplo, en los mapas electorales en los que aparecen las dos Españas, coloreadas en azul o en rojo (algún comentarista del PSOE mirando a Valencia ha escrito: «una de las dos Españas ha de helarme el corazón»; algún otro comentarista del mismo ramo, mirando a Andalucía: «una de las dos Españas me calienta el corazón»). Apariencia engañosa, porque los colores rojos no corresponden a autonomías rojas, puesto que casi siempre en las autonomías están empatados rojos y azules, y a veces incluso hay provincias incluidas en una autonomía coloreada que deberían tener diferente color. En todo caso, los candidatos elegidos tampoco son elegidos en virtud de sus planes y programas, sino en virtud del partido o marca que los presenta.
Parece evidente que estas distorsiones estructurales poco tienen que ver con el sistema de d’Hondt o con el cociente de Droop. Por mucho que los expertos afinen los sistemas de asignación y distribución, y la neutralización de los déficits, las divergencias respecto del canon fundamental proceden de fuentes más profundas, a saber, de la fractura misma del cuerpo de los electores y de los elegibles.
5. ¿Cabe extraer alguna consecuencia práctica de los análisis precedentes?
Sin duda cabe extraer muchas conclusiones. Constriñéndonos a las que consideramos más importantes, diremos ante todo que no cabe confiar en que los argumentos sólidos utilizados en una campaña electoral (o en los mítines, o en el propio curso inter electoral), garantizarán el éxito al partido que las utilice. Constatamos ahora, como siempre, que la retórica y la sofística son tan efectivas, por no decir que lo son mucho más, que las argumentaciones verdaderamente dialécticas y aún científicas. Pero en cualquier caso, la eficacia de una argumentación dialéctica dada, o la de una argumentación sofística, dependen de las realidades mismas que ellas pueden remover, es decir, del estado de las diferentes capas sociales a las cuales los candidatos se dirigen, y no sólo a la «fuerza mágica» de las palabras de los dialécticos o de los sofistas.
Ni siquiera una crisis económica fuerte pondría en peligro la fidelidad de un electorado a un partido dado, porque la aversión arraigada a otros prevalecerá sobre el temor a la crisis, que siempre es problemática. Lo que sí puede tener valor de movilización a más largo plazo es el adoctrinamiento, tenaz y continuo, más que el marketing propio de una campaña electoral. Porque este adoctrinamiento prepara a los electores para interpretar los argumentos, sean retóricos, sean dialécticos, que se le ofrezcan, en un sentido o en otro. Y en este punto el partido en el poder dispone de recursos mucho más potentes. Un ejemplo evidente, la catarata de películas y programas de televisión, encomendados a «artistas e intelectuales», sobre temas de memoria histórica, orientadas como crítica continuada, subliminal o explícita, al partido de la oposición.
Me arriesgaría a decir que no son en ningún caso las palabras las que mueven por su verdad o por su poder embaucador a los electores. Es la disposición de las diferentes capas del pueblo a dejarse convencer, o engañar (ya sea esta disposición fruto de la biografía personal, ya sea fruto de un adoctrinamiento eficaz). Los candidatos derrotados suelen decir que no han sabido explicarse bien, «que se necesita más pedagogía». Pero este balance tiene mucho de recurso de adulación al pueblo, acusándose ante él del fracaso con falsa humildad. En realidad el pueblo se ha enterado perfectamente de lo que quería enterarse y ha interpretado y seleccionado lo que escucha según su disposición. No es el candidato, o el grupo de sus asesores, el responsable de una derrota o de una victoria. Es la facción ya preparada del pueblo que le vota, del mismo modo que es el público el que alimenta un programa de telebasura, y no los programadores, el responsable de su éxito.
Y sin embargo, de aquí no cabe concluir exclusivamente algo así como la «miseria de la democracia». Aunque en unas elecciones salga victorioso un electorado que se deja convencer por un «pensamiento Alicia» y por la aversión visceral «a una derecha» (que es un fantasma ad hoc construido por el adversario), sin embargo, la «grandeza de la democracia» se dejará también ver en el simple hecho de la recurrencia de los procedimientos. En el momento de la recurrencia toda la «miseria» se transforma en «grandeza», porque ésta no es otra cosa sino la capacidad funcional del sistema para autosostenerse y preparar la victoria para las elecciones en la próxima legislatura. Para decirlo con Mirabeau: cada pueblo tiene el gobierno que se merece.
Si, por ejemplo, el partido victorioso, en coalición con partidos nacionalistas, logra avanzar pasos significativos en el proyecto del mantenimiento de la unidad de España entendida como unidad propia de un estado federal, compuesto de 17, 12 o 7 Estados; si estos pasos nos llevan a una situación tal en la que algunos de los Estados federados, como puedan serlo Cataluña o el País Vasco, deciden, en virtud de su derecho de autodeterminación, confederarse con Francia o con Inglaterra y consumar la fractura real de la unidad de España, no podrá decirse que ellos habrán atentado contra la democracia, puesto que tan demócratas serán los futuros Estado vasco confederado con Irlanda, como lo será el Estado catalán confederado con Francia. Atentarán no contra la democracia, sino contra España y contra la democracia española (como también atentarían contra la aristocracia española). Y si la situación se consolida, ella se hará irreversible durante décadas o siglos.
No será, por tanto, defendiendo la democracia en abstracto, sino a sus «parámetros», como podrá hacerse eficazmente la oposición a los partidos nacionalistas o federalistas, porque todos ellos proyectan, en el contexto actual de la sociedad europea y de la sociedad de los estados democráticos homologados, es decir, en el contexto de la sociedad de mercado pletórico, la formación de sociedades democráticas. Desde la perspectiva de los «parámetros» lo primero que los demócratas españoles (mejor aún: los españoles demócratas) habrán de determinar es cuál es el enemigo exterior de la democracia española en cada momento, el enemigo que se opone no ya a la democracia en general, sino a España en particular. Enemigo que ya no es Europa, que es un puro fantasma político, pero sí acaso ciertos Estados que son capaces de confederarse con los futuros Estados que se hayan emancipado del Estado español, en la segunda fase de la evolución del estado federal (que acaso está perfectamente planeada por los secesionistas). Y si al «pueblo español» actual le tiene sin cuidado ahora que esto ocurra en un futuro más o menos próximo, es porque la unidad real de España está ya en trance de disolución, y ha sido reducida a la mera situación de reivindicar las libertades individuales, en realidad, a los ideales que buscan la felicidad del consumidor satisfecho. Este es el peligro de orientar la política de un partido español que se oponga al federalismo hacia la defensa de las libertades individuales y de la igualdad de los ciudadanos en una sociedad democrática, porque estas libertades individuales o esta igualdad democrática, o un nivel de bienestar determinado, pueden ser vistos como objetivos más fáciles de conseguir por un elector de una autonomía aspirante a un Estado emancipado que a un elector que se considera ante todo parte de la democracia española.