 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 65 • julio 2007 • página 2
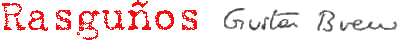
§7. Los procesos de concatenación circular de lisado y conformado como procesos de racionalización de un campo
1. Los procesos de lisado (o de conformado), si se consideran desde la perspectiva holótica, es decir, como transformaciones que tienen lugar en el ámbito de una totalidad definida que sea indisociable de sus partes formales átomas, deberán atenerse a la estructura de la propia totalidad y, en especial, a su estructura mínima ternaria. La relación de parte a todo, en efecto, no es binaria, sino n-aria; es decir, las partes átomas de la totalidad de referencia (partes átomas formales, no ya partes materiales homogéneas, según determinados criterios de homogeneidad) no se relacionan con el todo directa o inmediatamente, sino a través de partes intermedias (vid. TCC, tomo 2, §52, II; «Predicables de la identidad», El Basilisco, nº 25, 1999, §5.). De donde resulta que partiendo de una totalidad morfológica dada (atributiva o distributiva, considerada como totalidad inicial), la transformación lisado podrá orientarse en dos sentidos opuestos: el que procede de las partes morfológicas «intermedias» y se dirige hacia la multiplicidad de partes átomas de esa totalidad morfológica, es decir, el que podemos denominar sentido del lisado atomístico, y el que procede en el sentido inverso, en el sentido de lisado holístico, desde las partes intermedias de origen hasta la unidad holótica global. Si la totalidad T es un organismo viviente, cuyas partes intermedias, diferenciadas «anatómicamente» tales como tejidos, vísceras, órganos, &c., y cuyas partes atómicas sean, por ejemplo, las células, el lisado atomístico equivaldrá a la transformación del organismo en un conjunto de billones de células «totipotentes», en el límite, un conjunto en el que se borran las vísceras, los tejidos y los órganos; en cambio, el lisado holístico equivaldría a la eliminación de las «partes intermedias» (consideradas como resultados artificiosos de la ana-tomía) en beneficio de la unidad de continuidad holística (sin «junturas naturales» entre los órganos) del organismo viviente (en el sentido de Kurt Goldstein).
2. Nos limitamos aquí a indicar, además, la posibilidad de distinguir, dentro de las coordenadas establecidas, dos tipos de concatenaciones circulares de las transformaciones que, en principio, podrán servir para definir los tipos de «racionalidad» de un campo, que podremos denominar «racionalismo circular abierto» y «racionalismo circular cerrado» (o no abierto).
3. El primero tendría lugar cuando elegimos como terminus a quo a un campo que, tras el lisado de su estado morfológico («anatómico») previo, ha alcanzado un estado lisológico en su terminus ad quem, que a su vez pueda ser «encadenado» como terminus a quo de un proceso ulterior de conformación, cuyos términos no tienen por qué reproducir exactamente el estado conformado inicial, y aún hay razones de principio por las cuales habrá que pensar que los resultados de la transformación se desviarán significativamente de la transformación de partida. El proceso de holización, al que antes nos hemos referido, es el mejor ejemplo que podemos ofrecer al respecto, cuando tomamos como campo inicial de referencia la «sociedad política del Antiguo Régimen».
4. El segundo tipo de racionalización circular, el del «racionalismo cerrado», tendrá lugar cuando elegimos como terminus a quo de la transformación un campo en estado lisológico que, en una transformación conformativa, encadene este proceso de lisado, que eventualmente reproduzca el estado morfológico originario. Este tipo de racionalización es el que encontramos en la explicación científica convencional del curso de evolución de los organismos vivientes: la explicación comenzará por el estado lisológico de la «sopa biogénica» –o bien, por el «cigoto lisológico» previo a la conformación morular, y a la morfogénesis ulterior– y continuará en el análisis del desarrollo del organismo hasta su descomposición y putrefacción, es decir, por el retorno al estado lisológico.
El mejor ejemplo, en cualquier caso, que podemos ofrecer de este tipo de racionalización sería acaso la teoría del big bang, cuando ella se encadena con la teoría del big crunch. La teoría del big bang parte, en efecto, de un estado del mundo físico lisológicamente definido. Al menos, las hipótesis de un campo primitivo, considerado como un vacío cuántico, como un «éter de Planck», sugieren el estado lisológico; y aún la singularidad del «punto» inicial de la «Gran Explosión», que ocurre en la «nada» de un espacio vacío, puede interpretarse como un estado lisológico llevado al límite. En cualquier caso, el estado lisológico originario subsistirá todavía, según algunos (Steven Weinberg) «al cabo de un centésimo de segundo aproximadamente, que es el momento más primitivo del que podemos hablar con cierta seguridad, en el que la temperatura del universo fue de unos cien mil millones (1011) grados centígrados».
En ese centésimo de segundo inicial el universo era una «sopa cósmica» compuesta de electrones, positrones, neutrones y fotones, partículas creadas continuamente a partir de la «energía pura», y después de una corta vida eran aniquiladas nuevamente. «La densidad de esta sopa cósmica, a una temperatura de cien mil millones de grados, era de unos cuatro mil millones (4×109) de veces mayor que la del agua». El proceso de conformación [a partir de este estado lisológico], comienza en segundos, y de modo acelerado. Trascurridos 0,11 segundos la temperatura de la sopa cósmica ha bajado de 1011 grados a 3×1010 Kº, es decir, a treinta mil millones de grados; el pequeño número de partículas nucleares aún no se hallan ligadas a núcleos, pero con la caída de la temperatura es mucho más fácil (al cabo de los 0,11 segundos) que los neutrones más pesados se conviertan en neutrones más ligeros, que no al revés. Cuando han pasado 13,82 segundos el universo está a tres mil millones de grados Kelvin (3×109 Kº). Ya está bastante frío para que se formen [se conformen, en el curso del proceso de conformado] diversos núcleos estables, como el helio. A los tres minutos y dos segundos, el universo está a mil millones de grados Kelvin: en él ya se mantienen unidos los núcleos de tritio y helio 3. Poco después los núcleos del deuterio ya pueden mantenerse unidos… El universo seguirá expandiéndose y enfriándose, pero durante setecientos mil años no ocurrirá nada de mucho interés… Después de otros diez mil millones de años «aproximadamente», dice Weinberg (las comillas son nuestras), los seres vivos comienzan a aparecer por el horizonte.
Una vez conformado el universo, aunque nunca enteramente, nos enfrentaremos con el gigantesco proceso de su lisado, ya sea por la continuación de una expansión que vaya «diluyendo» cada vez más en el espacio inmenso sus materiales morfológicos en un polvillo inapreciable, ya sea por la iniciación de una fase de contracción que terminará en un gran «despachurramiento» (big crunch), que borrará también todas las formas, reproduciendo de algún modo el momento inicial del big bang.
Es difícil determinar en qué pueda consistir el racionalismo de este encadenamiento de transformaciones abiertas en su límite, es decir, enmarcadas por la Nada. Cuando la serie de transformaciones se continúa, y sobre todo si la continuidad es cíclica (modelo Anaximandro), el racionalismo, como racionalismo material, acaso pueda ser identificado formalmente con la misma recurrencia indefinida invariante de las transformaciones. (La tesis del eterno retorno, tal como la formuló Nietzsche, no es necesariamente cíclica.) Sin duda, este racionalismo cosmológico abierto, en su caso límite («enmarcado por dos vacíos, o Nadas») sigue siendo un racionalismo por su circularismo formal; pero constituye la negación de la racionalidad cuando se le considera desde un punto de vista material (materialista), lo que nos inclina a concluir que las teorías del big bang y del big crunch sólo pueden interpretarse como una «transformación virtual» resultante del encadenamiento de las transformaciones de los tipos (2) y (7).
5. Dos muestras tomadas del mundo ideológico del pensamiento utópico político, que gira en torno a las «relaciones» entre el individuo con la sociedad política (o el Estado), cuando se sobreentienden estas relaciones como relaciones de la parte al todo. El punto de partida de estas corrientes ideológicas es la «estructuración anatómica» de la sociedad política o económica del presente. El pensamiento utópico, como crítica de esta «sociedad empírica», organizada en estructuras que a su juicio son deformaciones («alienaciones») de una supuesta realidad, procede por la vía de un lisado ideológico de esas partes empíricas intermedias, ya sean en el sentido de un lisado atomístico, ya sea en el sentido de un lisado holístico que, sin embargo, tienen en común (al pretender borrar todas las partes intermedias entre los individuos o átomos políticos o económicos y el Estado) el dejar frente a frente al individuo real (no utópico) frente al Estado real (no utópico).
En el terreno político, la totalidad morfológica de partida, o totalidad intermedia, sería la sociedad política realmente existente, cuya morfología está organizada como un sistema jerárquico de entidades políticas intermedias, legales o fácticas (sujetos de poderes intermedios, como puedan serlo los concejos aldeanos, los municipios o cantones, los gremios o sindicatos, los estados feudales, las provincias o parlamentos, los tribunales de Justicia, &c.). El lisado político utópico, pero en el sentido del lisado político holístico, procederá mediante un proyecto de lisado de estos organismos económicos o políticos intermedios. Y podría asumir los dos sentidos opuestos que hemos señalado.
Ante todo el sentido de un lisado atomístico, propio del pensamiento liberal más extremado, que parte de la crítica a todas las formaciones económicas o políticas intermedias, como puedan serlo las sociedades anónimas, en nombre de la libertad de iniciativa económica o empresarial, que el liberalismo radical atribuye en exclusiva a las personas individuales (frente a cualquier hipóstasis de las corporaciones o sociedades, entendidas como «personas jurídicas»). Es la crítica que un filósofo liberal, como A. W. Dicey, dirigía contra las sociedades mercantiles, en cuanto precursoras del colectivismo; porque, por culpa de estas sociedades anónimas, la posible gestión de las personas reales individuales pasaría de hecho a manos de las empresas, controladas a su vez por el Estado. El lisado atomístico de estas sociedades mercantiles intermedias tenderá en el límite no ya a la eliminación de toda sociedad anónima, sino a la transformación de esas sociedades en millones de sociedades anónimas unipersonales. Un límite al que llegó, por vía literaria (a raíz de la ley británica de Sociedades Anónimas de 1862), la opereta con libretto de William S. Gilbert y música de Arthur Sullivan, Utopia Limited (traducido al español por Utopía S.A.) o Las flores del Progreso, estrenada en Londres el 7 de octubre de 1893 (que volvió a ser representada, por ejemplo, en 1988, por The Gilbert & Sullivan Very Light Opera Company de Minneapolis, Minnesota). En esta opereta aparece como personaje un Mr. Goldbury, promotor mercantil que llega una isla Utopía de los Mares del Sur para convertir a los nativos en sociedades mercantiles. No se habrá llegado todavía a cumplir este objetivo, pero la fecha no está lejana. Los utopianos cantan (apud Micklethwait & Wooldridge, La empresa, Mondadori, Barcelona 2003, pág. 16, traducción de Enrique Benito):
¡Todos aclamamos
el sorprendente hecho
todos aclamamos el nuevo invento
la Ley de Sociedades Anónimas
la ley del sesenta y dos!
Y en cuanto al lisado económico político, en sentido holístico, cabría decir que fue previsto por Marx, que vio en el incremento de las sociedades anónimas, y en la fusión mutua y progresiva de estas sociedades, una vía hacia el socialismo de Estado, que se enfrentaba a las tendencias del capitalismo individualista y salvaje. Cabría decir que la Unión Soviética, en su primera época, había sido proyectada como un lisado holístico de las empresas capitalistas existentes en su dominio, para reabsorberlas en el Estado como empresa única. Un Estado que a través de la planificación del Gosplan, controlase las diferentes divisiones de la producción y distribución. Otra vez el lisado, ahora holístico, dejaba frente a frente a los individuos, como partes átomas, frente al Estado. La integración del individuo en el Estado requeriría la educación de estos individuos o ciudadanos en los principios de la «ética socialista», objetivo de la educación del ciudadano soviético.
§8. Estados lisológicos y morfológicos en el terreno de la conceptuación científica y técnica
1. Las distinciones, muy familiares en la literatura científica o técnica, entre «exposiciones globales» (o conspectivas, o sintéticas, o «generalistas»), que asumen casi siempre el papel de exposiciones introductorias, preliminares o preambulares, y de «exposiciones particulares» (detalladas, analíticas) suelen implicar muchas veces la distinción entre la escala lisológica y la escala morfológica.
La denominada «visión global» de un campo gnoseológico, suficientemente complejo, puede en efecto lograr determinar unas líneas estructurales que acaso se desdibujan necesariamente cuando mantenemos una escala de detalle en ese campo. Por ello la formulación de la distinción ordinaria entre «visión global» (o generalista) y «visión detallada» es inadecuada, y no recoge la verdadera naturaleza de la distinción expresada mediante la diferencia entre el estado lisológico y el estado morfológico. Esto ocurre por ejemplo en el caso de las visiones conspectivas o globales de la evolución de los animales, o bien en las visiones globales o conspectivas de la historia humana, o en las visiones globales o conspectivas del organismo humano. Lo que significa que las visiones globales o conspectivas no son propiamente «generalistas», al menos en el sentido sentido de lo que es previo, introductorio, preambular, meramente pedagógico o trivial, que suelen dar a este término los «especialistas». El bosque aparece a escala lisológica y ésta desaparece desde la morfología de cada árbol, es decir, del conjunto distributivo de todos los árboles del bosque: «El árbol no deja ver al bosque.»
Es evidente que las grandes fases de la evolución, proceso o desarrollo de un campo dado, se refieren a las líneas globales y funcionales de la estructura, por ejemplo, de un organismo, que no pueden dibujarse a escala de detalle morfológico, y requieren precisamente una escala lisológica, por relación a los detalles morfológicos (no pertinentes), porque ella misma sólo puede quedar fuera del campo uniforme, sin «relieves».
Una «prueba» de que la escala lisológica no puede confundirse, sin más, con las «generalidades» supuestas por los «especialistas», podemos sacarla del hecho de que muchas veces la escala lisológica es diferente de otra que presupone la perspectiva morfológica, como estructura trivial.
2. La oposición entre el estado lisológico y el estado morfológico parece estar presente en muy diversas oposiciones «conceptualmente establecidas» en las técnicas positivas o en las artes, y referidas a un mismo campo. Unos cuantos ejemplos, casi al azar.
(a) La oposición entre el estado sólido de la materia y todos los demás estados (líquido, gaseoso, plasmático, condensado) tiene que ver con la oposición entre el estado morfológico y el estado lisológico. En efecto, solamente al estado sólido (el de las piedras; ver «Filosofía de las piedras», El Catoblepas, nº 58, diciembre 2006) se le atribuye una figura o forma propia, dentro de límites adecuados de temperatura, presión, &c. El estado líquido, aún ocupando, dentro de unos límites, un volumen fijo, sólo alcanza la figura que recibe del recipiente; el gas en cambio no recibe la figura del recipiente. El «privilegio» atribuido ordinariamente al estado sólido –en el contexto, por ejemplo, de la teoría de los grupos de transformaciones– tiene que ver, sin duda, con su (relativo) estado morfológico.
En el proceso de solidificación de sustancias que han sido expuestas a altas temperaturas se distinguen dos alternativas: la que conduce a los cuerpos amorfos, y la que conduce a los cuerpos cristalinos. Los cuerpos denominados «amorfos» (por contraposición a las formas cristalinas) asumen la condición propia del estado lisológico, por su isotropía relativa, derivada del hecho de que sus átomos no están orientados, y de que carecen de ejes de simetría; en cambio los cuerpos cristalinos asumen la condición propia del estado morfológico: son anisótropos (la acción que se ejerce sobre cualquier parte de su masa ya no se propaga igualmente en cualquier dirección) y asumen también, al solidificarse, morfologías poliédricas que «eligen» entre los seis sistemas consabidos (regular, hexagonal, cuadrático, rómbico, monoclínico y triclínico).
El estado lisológico de los gases, líquidos y cuerpos amorfos, aunque asume su condición lisológica como «negación» del estado morfológico cristalino, no se reduce a la condición de un estado meramente negativo. Tiene caracteres positivos propios (la isotropía está vinculada a múltiples propiedades, que tienen que ver con la dirección de la elasticidad, propagación del calor, conductividad eléctrica, &c.).
(b) Las características termodinámicas de un sistema dado, tal como se establecen por los físicos (presión, volumen, temperatura, funciones de entropía o de entalpía), son de orden lisológico, al menos cuando se contraponen a las características de sistemas termodinámicos tales como los que tratan los ingenieros (termostatos, máquinas de vapor, frigoríficos), o por su lado, los biólogos. Se diría que en Termodinámica los físicos se mantienen a escala lisológica, y los ingenieros a escala morfológica. Son dos tratamientos de los sistemas termodinámicos que se realimentan, no son perspectivas meramente yuxtapuestas. Sin embargo, acaso el estado morfológico ha ido aquí por delante, en el proceso de descubrir las leyes y funciones físicas llamadas «empíricas», cuando en realidad son morfológicas (basta recordar las experiencias con cañones de Rumford, o la Memoria de Carnot sobre la potencia motriz del fuego); y esto sin olvidar que la termodinámica física ha abierto nuevos campos y ha cerrado otros inviables a la ingeniería. Pero también es verdad que los «ingenios termodinámicos» no son deducibles de las leyes físicas (implican asentarse en un campo beta operatorio, que no puede ser segregado más que por abstracción).
(c) La fabricación industrial de «productos genéricos» (laminados, perfiles siderúrgicos, pasta de papel, bobinas de hilo de acero, madera chapada, &c.) se mantiene, comparativamente, a escala lisológica, frente a la llamada fabricación propia de la «industria transformadora» (automóviles, libros, muebles, edificios). Sin embargo el carácter lisológico propio de las «industrias generalistas» no puede hacerse consistir en su generalidad distributiva, porque ésta también es compartida por las industrias de «piezas», destinadas a las cadenas de montaje.
(d) La «descripción física» del Universo desde los principios de la teoría de la gravitación galileana y newtoniana (distancias en el espacio absoluto, tiempos métricos como expresión del tiempo absoluto, equiparación de manzanas y planetas…) es de orden lisológico, por lo menos en la medida en que se enfrenta, por ejemplo, con la descripción morfológico astronómica kepleriana (que reconocía, con nombres propios, planetas, órbitas planetarias o cometas) de naturaleza morfológica y cuasi empírica. También aquí la ley de la gravitación newtoniana (lisológica, porque se establece entre puntos o porciones abstractas de masa) presuponía los resultados morfológicos de Kepler, aunque los rebasó y logró no ya deducirlos, pero sí reducirlos a la condición de casos particulares de los campos gravitarorios. El propio Newton, para poder aplicar sus leyes, tuvo que apelar a unas «condiciones iniciales» –la existencia del Sol y de los planetas, creados por Dios– de orden inequívocamente morfológico, que no hubiera podido deducir de sus principios lisológicos. Lisológico es el universo vacío, de curvatura nula, de Minkowski, redefinido como vacío cuántico (E. Gunzig y P. Nardone, I. Prigogine…).
(e) Las ideas físicas que Newton propone como primeras en sus Principia (espacio absoluto y tiempo absoluto) o las intuiciones que Kant proponía como primeras en su Estética trascendental (las formas a priori de la sensibilidad, espacio y tiempo) son nociones lisológicas, frente a los conceptos o percepciones morfológicas de los cuerpos del «mundo sensible» y práctico.
(f) Como ilustración del papel desempeñado en Citología por los estados lisológicos y morfológicos nos limitaremos a citar la utilización por N. Rashevsky, de ciertos conceptos lisológicos (tomados de las Matemáticas) para plantear y resolver determinados problemas morfológicos, en su libro Progresos y aplicaciones de la Biología matemática (Espasa Calpe, Buenos Aires, 1947). Rashersky subrayaba cómo la consideración de ciertas uniformidades [lisológicas] tratadas mediante sistemas de ecuaciones diferenciales, permite llevar a cabo análisis más precisos que los que se inspiran en descripciones morfológicas empíricas. Pero el principal mecanismo de transporte de sustancias que tiene lugar en el metabolismo celular es la difusión (un concepto de indudable cuño lisológico). La esfera se convierte de este modo en la única forma para la cual las ecuaciones diferenciales generales de los procesos de difusión pueden ser exactamente resueltas. Ahora bien, la estructura interna [morfológica] de cada célula puede ser inhomogénea. «Omitimos esas inhomogeneidades [es decir, nos replegamos al estado lisológico] que diferencian en detalle una célula de otra. Los detalles de las variaciones de la velocidad media de una sustancia producida dentro de tal célula constituyen a su vez características individuales. Lo que medimos y observamos son sólo valores medios [resultantes de una abstracción formal antes que de una abstracción total] y sólo por ellos podremos encontrar algunas regularidades generales.»
(g) En su artículo «Las bases químicas de la morfogénesis» (Phil. Trans. Royal Society, Londres 1952), Alan Turing sugería que la diversidad de motivos [morfológicos] de la piel de los mamíferos (por ejemplo, las manchas de los leopardos) podría ser el resultado de una inestabilidad de reacciones-difusiones [conceptualizadas en un plano comparativamente lisológico] que se desarrollaba a nivel de los tejidos (apud Patrick de Kepper, «Manchas, rayas y laberintos», en un especial de Mundo científico dedicado al origen de las formas, nº 188, marzo 1998).
(h) Partiendo de la biosfera fenoménica (fenotípica), en estado morfológico (organizada en especies, géneros, clases, &c.), llevamos adelante un regressus lisológico postulado por algunos genéticos mediante el concepto de «masa global de genes individuales distribuidos aleatoriamente» en agregados susceptibles de acoplarse con otros afines, aunque no con todos. Pero la transformación de esa masa aleatoria en las morfologías efectivas («cimas adaptativas» y «valles adaptativos» de S. Wright), no es un proceso de redistribución real, sino sólo lógica o gnoseológica, que implica el dialelo (es decir, supuesto que la «diversidad orgánica y la discontinuidad de la variación orgánica pueden percibirse por observación directa» y experimentación, como dice T. Dobzhansky en su Genética y el origen de las especies, traducción de Faustino Cordón, Madrid 1955, pág. 6), desde el momento en el que sólo apelando a las morfologías fenotípicas ya dadas, será posible redefinir las redistribuciones lógicas estadísticas. «Nada puede ser más cierto (añadía Dobzhansky, op. cit., pág. 265) que sólo una fracción infinitésima de las posibles combinaciones [lógicas por tanto] de genes podrá llegar a realizarse nunca en organismos cuyos genotipos constan de centenares o millares de genes. No obstante, las combinaciones de genes potencialmente posibles [lógicamente posibles, por tanto] constituyen el ‘campo’ dentro del cual pueden producirse cambios de evolución.»
Lo que por nuestra parte queremos subrayar es que de la «combinatoria potencial [lógica] de genes» y, por tanto, de la perspectiva lisológica, no es posible derivar las morfologías fenotípicas reales, porque a la conformación de estas morfologías contribuyen factores de entorno que están segregados de la combinatoria lisológica, la cual, sin embargo, habrá tenido que partir del análisis genético de las morfologías «empíricamente» dadas. Y es a escala morfológica cuando cabe limitar las consecuencias aleatorias que se derivaban de las combinaciones lisológicas, es decir, cuando cabe reintroducir el determinismo morfológico. «Por tanto el mundo viviente no es una masa informe de genes y de caracteres combinados al azar, sino una gran ordenación de familias de combinaciones de genes semejantes, agrupados alrededor de un número grande pero finito de cimas adaptativas. Cada especie viviente puede imaginarse ocupando una de las cimas disponibles en el campo de las combinaciones de genes» (pág. 8). Cada combinación de «genes disponibles» (al introducir combinaciones lisológicas puras, respecto de los factores de entorno) habrá que ponerlas en correspondencia con morfologías empíricamente delimitadas.
(i) Las ideas relativas a los derechos humanos, tal como quedaron fijadas en la Declaración de la ONU de 1948, se mantiene a la escala lisológica propia de la perspectiva ética; los conceptos que tejen el sistema de los códigos civiles, penales o mercantiles de los diversos ordenamientos jurídicos que proclaman sin embargo atenerse a los derechos humanos, están dados a escala morfológica, pero no se deducen de aquellos.
§9. Estados lisológicos y morfológicos en el terreno de la ideación metafísica y filosófica
1. Nos limitaremos aquí a sugerir la posibilidad de establecer una correspondencia entre las ideas tratadas por la Metafísica (u Ontología) general tradicional (desde Domingo Gundisalvo a Francisco Suárez o Christian Wolff) por un lado, y las ideas tratadas por la Metafísica especial, por otro, con las ideas ajustadas a un estado lisológico, por un lado, y con las ideas ajustadas a un estado morfológico, por otro. La «Metafísica general» se ocupaba, en efecto, de ideas tales como la idea de Ser, Realidad, Unidad, Identidad, Totalidad…, que son ideas lisológicas «trascendentales»; a la «Metafísica especial», en cambio, se les asignaban los tratados acerca de la idea de Dios, del Mundo y del Hombre, que son ideas morfológicas (cada una de estas ideas «ocupa», se supone, una «región» de la Realidad o del Ser).
2. El sistema de Hegel –prototipo reconocido del sistematismo filosófico– está dividido en tres partes: Lógica, Filosofía de la Naturaleza y Filosofía del Espíritu. Muchas interpretaciones se han dado acerca de esta división primaria, cada una de cuyas partes va desplegándose también en triadas, a su vez desplegadas en otras triadas de rango subordinado.
La triada primaria –Lógica, Naturaleza, Espíritu– puede ponerse en cierta correspondencia con la división tradicional (estoica o epicurea) de la filosofía en las tres partes consabidas: Lógica (Canónica), Física y Ética, que Kant todavía aprobó. Pero la correspondencia, si atendemos a los contenidos, es superficial, porque aunque Hegel recibiese su influencia, lo cierto es que entendió las partes del sistema de un modo enteramente distinto. La única correspondencia, cuanto a la materia, se produce en la segunda parte de la enumeración, la Física, sin perjuicio, obviamente, de que la «Filosofía de la Naturaleza» de Hegel, no solamente sea muy distinta, en sí misma, de la filosofía de la naturaleza de los estoicos y de los epicureos, sino sobre todo por su posición relativa en el sistema. La Física estoica (o epicúrea) desempeña el papel de la Metafísica general, dada su orientación materialista-corporeísta («si todos los seres fueran corpóreos, la física sería la filosofía primera», dijo Aristóteles); la Lógica (o Canónica) tiene un carácter instrumental, «metodológico»; y la Ética un carácter práctico «aplicado». De este modo, cabe reconocer actuando, de algún modo, en la división ternaria estoica y epicúrea, el dualismo entre Naturaleza y el Hombre, puesto que tanto la Lógica (o la Canónica) como la Ética están referidas a la praxis humana (Kant asumió este dualismo sin perjuicio de su «aprobación» de la división estoica, en su proyecto de división de la filosofía en Filosofía de la Naturaleza y Filosofía de la Libertad).
Pero en el sistema de Hegel, aunque se mantiene el dualismo Naturaleza/Libertad, no se corresponde enteramente con el dualismo kantiano (Naturaleza/Hombre), sino con el dualismo Naturaleza/Espíritu propio del espiritualismo («la piedra es grave como el espíritu es libre»). La Naturaleza deja así de «envolver» al Hombre, al quedar subordinada al Espíritu: la Naturaleza es el preludio del Espíritu, o del Hombre como Espíritu. (En las décadas posteriores, este preludio, que en Hegel actúa ya como «evolución ideal», tomará la forma de un evolucionismo transformista que, en manos del monismo de Engels, o del monismo de Haeckel o de Ostwald, vendrá a constituir una suerte de retorno al materialismo naturalista estoico.) En el sistema de Hegel, en cambio, la Filosofía del Espíritu deja de ser una ética práctica (includens prudentia) y se ocupa precisamente del espíritu y de la historia (delimitando por cierto precisamente el campo que muy pronto sería cultivado por el materialismo histórico de Marx; véase Gustavo Bueno, «Sobre el significado de los Grundrisse en la interpretación del marxismo» y «Los Grundrisse de Marx y la Filosofía del Espíritu objetivo de Hegel», en Sistema, nº 2, mayo 1973, págs. 15-39, y nº 4, enero 1974, págs. 35-46).
Por su parte, la Lógica, en el sistema de Hegel, abandona también el carácter de organon práctico (al servicio del hombre) que mantenía en el «sistema estoico», y asume en el proyecto más o menos explícito de su autor, el papel que los editores de Aristóteles asignaron a la Metafísica, como «Filosofía primera», es decir, como Tratado del Ser, de la Nada, del Devenir…, por tanto, según Hegel, de Dios. La Lógica de Hegel es la expresión de su Metafísica.
Y esto es lo que ha suscitado la cuestión más importante desde la perspectiva de la distinción entre el estado lisológico y el estado morfológico que estamos exponiendo: ¿de qué trata, en realidad, la Ciencia de la Lógica de Hegel, en cuanto Metafísica? ¿a qué van referidas las Ideas que en aquella ciencia se encadenan? ¿acaso sus referencias se mantienen próximas a las referencias, intencionales al menos, de la metafísica trascendente de los aristotélicos?
No, porque damos por descontado que la Teología de Hegel constituye la culminación del proceso de «inversión teológica» iniciado en la época moderna (véase Gustavo Bueno, Ensayo sobre las categorías de la economía política, Barcelona 1972, pág. 133). No cabe, según esto, interpretar a Hegel –como lo han hecho tanto teólogos «post-conciliares», siguiendo las huellas de Rahner– como el punto de partida para la resurreción de un tomismo filosófico.
Pero entonces, ¿cuáles son las referencias de la Ciencia de la Lógica de Hegel? ¿Cuáles son las referencias del Ser, de la Esencia, del Concepto, de Dios… expuestas en esta ciencia?
En vano se intentará, a nuestro juicio, entender la Ciencia de la Lógica de Hegel como una ciencia autónoma, con referencias propias, en su calidad de primera parte del sistema. Desde esta perspectiva la Ciencia de la Lógica no es otra cosa sino un galimatías ininteligible, el galimatías con el que se encontró A. Schopenhauer, pero también J. Piaget o K. Popper. Pero ni Schopenhauer, ni Piaget, ni Popper, al no advertir cuáles podrían ser las referencias de esta Lógica, pudieron entender ni una sola palabra de la Ciencia de la Lógica de Hegel, a pesar de que les intrigase esa «logomaquia» que parecía ir derivando ideas muy «compactas» a partir de ideas tan abstractas como «Ser», «Esencia» o «Concepto».
Pero todo cambia si advertimos acaso que las referencias de la Ciencia de la Lógica de Hegel son los mismos contenidos que figuran en su Filosofía de la Naturaleza y en su Filosofía del Espíritu.
Y en eso haríamos consistir esa culminación de la inversión teológica que Hegel habría llevado a cabo. Hace casi cuarenta años, en las clases sobre Hegel que me correspondió dar en la Universidad de Oviedo, como profesor de Historia de los Sistemas filosóficos, ensayé la reinterpretación de la Lógica de Hegel en este sentido «mundanista» (no acosmista) y, para hacer visible esta interpretación, me servía de la siguiente tabla, que ayudaba a hacer plenamente inteligible la Lógica de Hegel y, de paso, permitía refutar a los críticos de su supuesta logomaquia, y también a quienes, sin tener en cuenta estas referencias y fascinados por el sistema hegeliano, se entusiasmaban con los galimatías, que se aprendían de memoria, y aún los erigían en sillares de la «ciencia de la revolución».
La tabla, que requiere amplios comentarios que no son de este lugar, quiere representar de qué modo la Lógica de Hegel, lejos de la condición que algunos le atribuyen de «prólogo en el cielo» a la obra de la creación de la Naturaleza y del Espíritu (el «prólogo en el cielo» representado por la concepción de la Lógica como conjunto de leyes «válidas para todo mundo posible», de Leibniz, Scholz o Hasenjaeger) está enteramente vuelta a esta Naturaleza y a este Espíritu («inversión teológica»). Las correspondencias son tan puntuales (por ejemplo, la correspondencia entre la última «celdilla» de la Filosofía de la Naturaleza, «Naturaleza animal», y la última «celdilla» de la Filosofía del Espíritu, «Reino animal del espíritu») que a veces nos sorprenden, si dejamos de lado el supuesto de un Hegel que ya hubiera utilizado una tabla semejante, al formalizar su sistema (principalmente en la Enciclopedia de las ciencias filosóficas), que luego hubiera preferido destruir, como destruye los andamios el arquitecto una vez terminada la obra. Sin embargo, y aún reconociendo estas correspondencias, quedaría abierta esta cuestión: ¿cuál es entonces el estatuto de la Ciencia de la Lógica de Hegel respecto de la Filosofía de la Naturaleza y de la Filosofía del Espíritu? Es decir: ¿qué es lo que la Lógica puede decir, si la Naturaleza y el Espíritu han «agotado» la realidad? (presuponemos que la Fenomenología del Espíritu se mantiene en la inmanencia del mundo, como sugiere la diagonal representada en la tabla).
Estructura matricial del Sistema de Hegel
[ ver e imprimir desde el pdf adjunto ]
1. La expresión «Derecho objetivo», como traducción del término Sittlichkeit de Hegel, que figura en la celdilla 6 de la primera fila, sustituye al término que comúnmente viene utilizándose en español, «eticidad», un italianismo extravagante que arrastra, entre otras, la ideología kantiana de una ética formal autónoma y subjetiva, pero que tergiversa la orientación objetiva moral (mos, moris = costumbre; Sitte = costumbre) del término hegeliano.
2. Los rótulos correspondientes a las «celdillas diagonales» que representan a las figuras de la Fenomenología del Espíritu están tomados de los rasgos estimados como más distintivos de estas figuras.
*
Las respuestas que podrían darse a esta cuestión las encontramos acaso precisamente en la distinción entre el estado lisológico y el estado morfológico, que es el objeto de este rasguño. La Ciencia de la Lógica de Hegel se ocuparía (como referencia) de aquello mismo de lo que se ocupan la Filosofía de la Naturaleza y la Filosofía del Espíritu (cuyas referencias fenoménicas son ya enteramente «normales»: sensibilidad… deseo… movimiento… organismo…). La Ciencia de la Lógica de Hegel se mantiene, según esto (frente a la orientación meta-física de Kant o de Schopenhauer), en la más estricta inmanencia mundana, la inmanencia del «mundo haciéndose»: el Ser o Dios no tiene como referencias entidades que pudieran encontrarse «más allá del mundo». Por ello Hegel puede decir que Dios no existe, que es la Nada, pero la Nada que, en el Devenir, se transforma en el Ser («todavía no existe Dios», dice Hegel, con acentos sabelianos).
Sin embargo, si a pesar de esta identidad de referencias, la Lógica de Hegel no se confunde con la Filosofía de la Naturaleza, con la Filosofía del Espíritu y con la Fenomenología del Espíritu, esto será debido (cuando utilizamos la distinción lisológico/morfológico objeto del presente rasguño) a que la Ciencia de la Lógica reexpone, a escala lisológica, aquello mismo que la Filosofía de la Naturaleza, la Filosofía del Espíritu y la Fenomenología han expuesto a escala morfológica. Y esto no significa necesariamente que, desde el punto de vista de la composición del sistema hegeliano, la Filosofía de la Naturaleza y la Filosofía del Espíritu (y la Fenomenología), es decir, la parte morfológica de ese sistema, hayan debido estar acabadas anteriormente a la Ciencia de la Lógica, porque las fases que fueron alcanzándose desde la perspectiva lisológica, también hubieran podido influir en las fases morfológicas, así como recíprocamente. No cabe hablar, según esto, de «inducción» (desde los «resultados» de la Filosofía de la Naturaleza y la Filosofía del Espíritu, y de la Fenomenología, hasta los resultados de la Lógica) ni tampoco de «deducción» recíproca. Y ello debido a que las ideas de la Lógica de Hegel no son meramente generalidades distributivas respecto de las especificidades representadas por la Filosofía de la Naturaleza y la Filosofía del Espíritu, y la Fenomenología. Habría que recurrir más bien a la dialéctica que media entre el despliegue morfológico de partes atributivas del sistema y el despliegue lisológico del todo (atributivo) que las envuelve: la Lógica como Metafísica.
3. En el sistema del materialismo filosófico, tanto las ideas de materia ontológico general (M) como las ideas ontológico especiales de los géneros de materialidad (M1, M2, M3) y la misma idea de ego trascendental (E) se mantienen a escala lisológica. Los géneros de materialidad y E proceden, cabe decir, de un lisado de las morfologías del mundus adspectabilis; la materia ontológico general M procede de un lisado de los lisados ontológico-especiales previos.
En cambio son morfológicas las ideas de las categorías, entendidas como totalidades atributivas (tales como «campo gravitatorio» o «campo electromagnético», de la Física; «sistema de los elementos», de la Química; «biosfera», de la Biología; asimismo son morfológicas las categorías tecnológicas y artísticas tales como «arquitectura», «música»..., sin perjuicio de que estas categorías morfológicas, en relación con las lisológicas de rango trascendental, admitan también un tratamiento lisológico de rango categorial). También son morfológicas las plataformas categoriales constitutivas de la Scala Naturae. (No se considerará impertinente subrayar en este lugar hasta qué punto el materialismo filosófico mantiene, en su ontología, una perspectiva diametralmente opuesta a la del sistema hegeliano: la Materia ontológico general, en efecto –que, desde el punto de vista «sintáctico», podría coordinarse con el Ser de la Lógica hegeliana–, no tiene como referencia el Mundus adspectabilis –la Naturaleza y el Espíritu de Hegel–, aunque sólo pueda llegarse a ella a partir de este mismo mundo, y aunque pueda volverse al Mundo a título de «límite revertido».)
Acaso el criterio más preciso que pueda ofrecerse para determinar, en el materialismo filosófico, cuándo prevalece la perspectiva lisológica y cuándo la morfológica, sea el criterio hilemórfico: cuando se tratan cuestiones que implican internamente el hilemorfismo (la posibilidad de distinguir, en cada caso, entre materia y forma) la perspectiva es inequívocamente morfológica; cuando esto no ocurre, la perspectiva es lisológica.
Por supuesto, el hilemorfismo del que hablamos no es el hilemorfismo tal como lo concibió Aristóteles, quien lo formuló sistemáticamente y, por cierto, sobre modelos artificiales (la estatua, como «ejemplo» escogido para exponer la teoría de las cuatro causas). El hilemorfismo de Aristóteles puede ser interpretado como un análisis positivo (no metafísico) de las transformaciones que tienen lugar (en el terreno de la técnica, de la tecnología, del arte) en las instituciones; el sesgo metafísico que el hilemorfismo aristotélico tomó en seguida (y que es el que ha prevalecido como consecuencia de la metafísica escolástica de la sustancia) deriva de la aplicación de la doctrina de las cuatro causas a las transformaciones naturales, como consecuencia de la consolidación de la doctrina de las formas sustanciales (orgánicas o inorgánicas) y de la consideración de la sustancia como categoría primera (para el materialismo filosófico la sustancia no es una categoría separable de los accidentes, sino un invariante de las transformaciones, en el sentido del actualismo). La materia y la forma, interpretada desde la perspectiva de la conjugación de los términos no se corresponde con la idea de «compuesto sustancial» o sistema hilemórfico natural, resultante de la aplicación del «esquema de fusión», en tanto éste pueda considerarse como uno de los esquemas alternativos dados en la conjugación de conceptos (vd. Gustavo Bueno, «Conceptos conjugados», El Basilisco, nº 1, 1978, págs. 88-92).