 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 56 • octubre 2006 • página 2
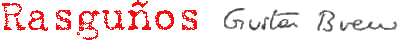
Últimamente el autor ha sido requerido, a veces en son de reproche, a precisar las relaciones entre lo individual y lo idiográfico, relaciones que al parecer resultan mantener una ambigüedad excesiva en algunos de sus escritos
1
Suponemos desde luego la afinidad entre los adjetivos individual e idiográfico, incluso la equivalencia, en diversas situaciones, entre la «condición individual» y la «condición idiográfica», que permitiría intercambiar un adjetivo por el otro. Sin embargo, conviene establecer una distinción, teniendo en cuenta otras muchas situaciones, que tiene que ver con las relaciones de identidad, la distinción entre la «condición individual» y la «condición idiográfica», según criterios que parezcan más ajustados.
2
En la tradición aristotélico escolástica, lo que es individual (como «condición o calidad de individuo») se opone, por oposición correlativa, a lo que es universal (ya sea a escala de especie, ya sea a escala de género, de orden, de clase de tipo…). De acuerdo con esta oposición quedaba estructurada la doctrina porfiriana de la predicación: los universales (especies, géneros…) se consideraban predicables de los individuos numéricos (simbolizado en las Summulae por «Pedro»), según los cinco modos consabidos de identificación entre el predicado y el sujeto: género, especie, diferencia, propio y accidente (quinto predicable, para diferenciarlo de los nueve accidentes predicamentales). El individuo, en cambio, no era predicable de ningún otro sujeto (salvo que «individuo» se tomase en el sentido formal-universal recogido en el concepto de «individuo vago»).
La doctrina aristotélica de la ciencia (la doctrina del silogismo científico, expuesta en los Segundos Analíticos) negaba a los individuos la posibilidad de asumir la condición de sujetos objetivos de la ciencia, de las proposiciones científicas (hablamos de sujetos objetivos –en un sentido que se conserva en francés, el de tema o asunto de una disertación– para contraponerlo al sujeto operatorio de las ciencias). El silogismo requiere que el término medio sea tomado, a lo menos una vez, universalmente; pero el individuo no puede tomarse jamás universalmente, y por ello quedaba excluido, en cuanto tal individuo, de las ciencias positivas.
El individuo, según esta tradición, no es un asunto que competa a las ciencias, pues éstas se verán forzadas a borrarlo, desde su abstracción. El individuo es asunto propio de la percepción sensible, del arte o de la prudencia.
En consecuencia, si la Historia quiere asumir la estructura de la ciencia, tendrá que renunciar a los nombres propios. Hasta cierto punto será obligado recordar lo que Aristóteles escribió en su Poética (1451b): «… y, por este motivo, la poesía es más científica y esforzada empresa que la historia, ya que la poesía trata sobre todo de lo universal, y la historia, por el contrario, de lo individual. Y háblase en universal cuando se dice qué cosa verosímil o necesariamente dirá o hará tal o cual, por ser tal o cual, meta a la que apunta la poesía, tras lo cual impone nombres a personas; y en singular, cuando se dice ‘qué hizo o le pasó a Alcibíades’» (la expresión «más científica y esforzada empresa» referida a la poesía requiere un amplio debate que está insinuado en El individuo en la Historia, Universidad de Oviedo 1980, pág. 5 y ss.).
3
La doctrina de Aristóteles sigue influyendo fuera de los terrenos acotados tradicionalmente por la escolástica. Ante todo, en la cuestión del papel del individuo en la Historia y en la historia, cuestión a la vez gnoseológica y ontológica. Muchos de quienes propugnan una Historia científica –marxistas, estructuralistas– se acogen de hecho a Aristóteles, declarando que la historia debe eliminar los nombres propios (tales como Alcibíades, Alejandro o Napoleón) a fin de atenerse a las estructuras o procesos supraindividuales, sociales, por ejemplo. «Si el teniente Bonaparte hubiera muerto el Tolón, otro teniente hubiera sido Primer Cónsul.»
Constatamos, ante todo, que el individuo del que aquí se habla es el individuo sustancia primera (en sentido aristotélico) de Porfirio; pero que no es éste el único significado que el individuo tiene en los debates en torno a las ciencias históricas. «Individuo» no sólo alude a los términos de una clase (uniádica), o a los miembros de los pares de una clase diádica, &c. «Individuo» alude también a las totalidades atributivas que constan acaso de múltiples individuos porfirianos, tales como un organismo pluricelular, o como la humanidad, cuando se la considera como sujeto de la Historia universal. «Lo individual de la historia –decía J. A. Maravall– no está en el dato aislado, sino en la conexión irrepetible de lo que se da. Lo individual es el conjunto; el hecho histórico no es un dato, es un encadenamiento. La singularidad de la Historia es la singularidad del conjunto…» (véase El individuo en la Historia, pág. 75).
4
En cualquier caso, el individuo, tanto si se toma en sentido elemental (como individual numérico), como si se toma en sentido total atributivo, no es una entidad simple, sino compleja, compuesta de múltiples partes formales y materiales, aunque éstas partes no se consideren en situaciones no pertinentes, en las cuales el individuo elemental se toma globalmente, con abstracción de sus partes o de su separabilidad («individuo» es el calco latino, debido a Boecio, del término griego «átomo»).
Y dadas las intersecciones entre las ideas de identidad y totalidad (y, por supuesto, las intersecciones de las ideas de unidad y multiplicidad con las de todo y parte) advertiremos de inmediato las intersecciones de la idea de identidad con la idea de individuo. Las modulaciones de la idea de individuo se corresponden a modulaciones de las ideas de identidad y de unidad (en nuestro artículo «Predicables de la Identidad», El Basilisco, nº 25, págs. 24-28, hemos analizado diversas modulaciones de la identidad en su intersección con las ideas de parte y todo).
En determinados contextos (de teoría política o de la práctica policial, por ejemplo) cabe seleccionar, sin necesidad de que esta selección asuma pretensiones normativas, un conjunto de acepciones de la unidad que tiene que ver con la idea de totalidad (en su relación con las partes) así como un conjunto de acepciones de identidad que tienen que ver con la idea de parte, en relación con el todo (la relación de las partes entre sí se manifestarán unas veces bajo la forma de la unidad y otras veces bajo la forma de la identidad). Hablamos, en efecto, de la identificación de una mezcla de sustancias químicas que aparecen en un registro policial –la identificación de una sustancia detectada en las viviendas de terroristas etarras, como pudiera serlo el ácido bórico– tiene el sentido de la determinación de una parte de esa mezcla de sustancias con el ácido bórico; la identificación de un árbol tiene, ante todo, el sentido de la determinación de su especie y género, dentro de una taxonomía botánica, más que el sentido de la identificación individual numérica.
La identificación numérica de un individuo, sin embargo, va referida en otras ocasiones a la totalidad de ese individuo. Identificar significa ahora, ante todo, identificarlo sustancialmente o numéricamente (no esencialmente, específica o genéricamente), aún cuando esta sustancia la interpretemos en el sentido del actualismo, y no en el del sustancialismo. La identificación del barco de Teseo, del que habla, entre otros, Pausanias (II,31,1), tiene el sentido de una identidad sustancial numérica, aunque obviamente el barco de Teseo no es una sustancia que subsista debajo de sus accidentes, sino la misma concatenación de partes de las piezas que se han recambiado (la identidad del barco de Teseo es del mismo tipo que la identidad numérica de los organismos vivientes, cuyo metabolismo implica un recambio total de sus partes materiales en determinados intervalos de tiempo).
Resulta prácticamente imposible, desde la teoría aristotélica de la ciencia (fundada en la distinción entre lo individual numérico y lo universal), reconocer gnoseológicamente el desarrollo de las ciencias históricas, y sus consiguientes pretensiones de convertirse en ciencias positivas. No faltaban sin embargo recursos en la tradición para dar cabida a las ciencias históricas en la teoría de la ciencia aristotélica. Los más radicales tenían que ver con la reinterpretación de los individuos numéricos atribuyéndoles el formato de un universal (en el silogismo sería el caso de un sujeto individual interpretado como término tomado en toda su extensión), o bien el formato de una clase unitaria. (Alcibíades o Napoleón Bonaparte serían conceptos clase, pero de clases con elementos únicos.)
La vía que siguieron Windelband y Rickert para incorporar a las ciencias históricas, consideradas como ciencias de lo individual, a la «República de las Ciencias», comenzaba negando la doctrina aristotélica según la cual la ciencia es de lo universal.
Dejando de lado, desde luego, la concepción silogística de la ciencia, y aún reconociendo que efectivamente había ciencias que se mantienen en el terreno de lo universal, defendían la realidad de las ciencias (no silogísticas) de lo individual, y entre ellas principalmente la Historia (aunque también algunas partes de las ciencias físicas o naturales). Acuñaron así su famosa distinción entre las ciencias nomotéticas (ciencias de los universales, aunque no necesariamente de naturalezas silogística) y las ciencias idiográficas (ciencias de lo individual).
Una distinción que arrastraba el gran inconveniente de romper la unidad de la idea de ciencia positiva, sin olvidar que tampoco ofrecía una teoría de la ciencia capaz de desplegarse internamente en los dos tipos de ciencias postulados. La distinción de Windelband-Rickert tenía que apelar a criterios extragnoseológicos, tales como la «comprensión» o la «intuición» de lo individual. Sin embargo acaso intentaron asegurar la unidad de la idea de ciencia considerando a las ciencias idiográficas como la realización más genuina de la idea de ciencia, de suerte que las ciencias nomotéticas pasasen a ser ciencias de segundo orden que, lejos de llevarnos «a las cosas mismas», nos alejaban de ellas con su abstracción (vd. El individuo en la Historia, pág. 47).
En cualquier caso, y sin perjuicio de que la doctrina de la ciencia de Windelband-Rickert contradiga a la doctrina aristotélica, presupone su distinción fundamental entre lo individual y lo universal, y aún depende de ella.
Las singularidades individuales (Alcibíades, por ejemplo) pueden ser instituciones. Alcibíades podría considerarse como una institución ateniense, una singularidad que mantiene su identidad sustancial actualista en el curso de todas sus «ocurrencias» o apariciones fenoménicas (en Atenas, en Sicilia…). Por respecto de estas ocurrencias, o apariencias, o apariciones, la identidad sustancial actualista de Aristóteles se comporta análogamente a como se comportan las identidades esenciales respecto de los individuos numéricos. El Escorial es una institución idiográfica, una singularidad individual, que, sin embargo, se manifiesta a través de un indefinido número de fenómenos ópticos, como un universal noético, en la retina de los miles de personas que lo visitan, o en las miles de fotografías, o imágenes televisadas formalmente de su misma singularidad. (Vid. «Ensayo de una teoría antropológica de las instituciones», El Basilisco, nº 37, pág. 48.)
En esta analogía puede basarse la coordinación de las singularidades sustanciales con las singularidades específicas. La identificación de un individuo numérico puede consistir en determinar la singularidad específica que le ha sido asignada en el DNI: identificamos (numéricamente, como sustancia primera) a este cadáver cuando le hemos puesto en correspondencia con el número 7.604.825, que es una singularidad específica (en el sentido de Husserl). La identificación sustancial, en las singularidades individuales, ya no se resuelven en la determinación de una parte esencial del individuo (común, específica o genéricamente a otros), sino en la totalización de la cadena de las ocurrencias, fenómenos o partes de ese individuo; totalización que va orientada a descartar las apariencias falaces dadas en el curso de los fenómenos, por ejemplo, el caso de los impostores que adoptan durante un intervalo de tiempo el fenotipo de los individuos a quienes suplantan, como ocurrió con Gaumata, el hermano de Cambises, suplantando a su otro hermano Esmerdis; o a los Demetrios del siglo II antes de Cristo; o a Boris Godunov, el valido de Fedor, hijo de Iván el Terrible, que se hizo pasar, después de asesinarlo, por el gran duque Demetrio, hermano de Fedor.
En efecto, la identidad sustancial de una singularidad idiográfica está vinculada al problema de la sustituibilidad de esta singularidad por otras singularidades, en las líneas de un proceso histórico, lo que nos introduce en la cuestión de la contribución de cada sujeto al trazado de esas líneas y, por tanto, a la cuestión de su responsabilidad. Lo que constituye una petición de principio es presuponer que estas líneas históricas han de ser tratadas como si estuvieran dadas al margen de los propios individuos idiográficos, considerados como meras comparsas que ejecutasen papeles de un drama preescrito. Aquí habría que distinguir (tal como se hizo en «Sobre la imparcialidad del historiador…», El Catoblepas, nº 35, pág. 2) dos situaciones bien diferenciadas:
(1) La situación en la cual los sujetos operatorios son sustituibles por otros equivalentes dentro de un contexto-k dado, a una escala histórica determinada (por ejemplo una batalla, un ejército, un Estado). El oficial, muerto en una trinchera, acaso es perfectamente sustituible por otro oficial de condiciones análogas: en situaciones de sustituibilidad el esquema de reducción es posible.
(2) Las situaciones en las cuales los sujetos operatorios no son sustituibles, en el contexto dado, por otros sujetos. En estas situaciones el esquema de reducción ascendente no será aplicable. Tal sería el caso del Bonaparte de Engels: Bonaparte no hubiera podido ser sustituido por otro subteniente, no ya a escala de subteniente en Tolón, pero sí a escala de Primer Cónsul en París, y luego a escala de Emperador. Y esto obliga a interpretar a los sujetos operatorios insustituibles, no a la escala «puntual» (o de cortos intervalos de actuación), sino a escala de su «línea de universo» total: Bonaparte es insustituible, no ya en Tolón (que pudo serlo), sino a todo lo largo de su trayectoria militar y política.
5
La relación, en el campo de la historia humana, entre una historia nomotética (una historia sin singularidades, sin nombres propios, que busca establecer «leyes históricas», ciclos supraindividuales o estructuras en las cuales las singularidades individuales, aunque se llamen Napoleón Bonaparte, quedarían incorporadas y «reabsorbidas») y una historia total idiográfica (la totalidad histórica individual, sistemática, &c.), tiene su paralelo, en el campo de la Cosmología relativista general, en la relación entre una «Cosmología sin singularidades» (es decir, nomotética) y una «Cosmología con singularidades» (en el sentido de los «teoremas de singularidad» de Penrose-Hawking).
La «Cosmología nomotética» no reconoce singularidades, y mediante la hipótesis de la creación continua de materia (Bondi, Hoyle) intenta acogerse al «principio cosmológico» en virtud del cual las leyes físicas son las mismas para todos los observadores situados en cualquier punto del espacio tiempo (no existe, en el espacio tiempo, un observador que tenga un final repentino o un comienzo espontáneo). La «Cosmología idiográfica», en cambio, sería la Cosmología que reconoce singularidades, pero no en el sentido individual-numérico, sino en un sentido sistemático, esencial o universal –idiográfico–, por cuanto las singularidades se entienden ahora como valores que el sistema total (el Cosmos) puede tomar, y tales que en ellos el sistema total deja de comportarse nomotéticamente, adquiriendo caracteres singulares que llegan a comprometer, no sólo la continuidad de su proceder (Penrose: «se dice que un espacio tiempo contiene una singularidad cuando existen observadores que tienen un final repentino o un comienzo espontáneo», vd. La nueva mente del emperador, Mondadori 1991, págs. 420-424, &c.), sino el proceso mismo (big-bang, big-crunch, agujeros negros). Carlos Schwarzschild encontró, en 1916, una singularidad en la solución de las ecuaciones de la relatividad general, para un cuerpo aislado, estático, de masa total M, y con simetría esférica, en r = 0; pero sobre todo encontró otra zona singular en r = rs = 2 GM/c² (radio de Schwarzschild; vid. J. M. Senovilla, «Singularidades en Relatividad general», Investigación y Ciencia, febrero 1991).
Lo que queremos subrayar (en conexión con el concepto de la Historia total, como ciencia del individuo total) es que las singularidades sistemáticas, aquí, no van referidas tanto a los individuos numéricos, cuanto al sistema (cósmico o histórico) total, en tanto que el mismo sistema es ya una singularidad idiográfica.
De hecho, quienes conciben a la Historia humana, en cuanto historia del Género humano, como una «totalidad sistemática», no dejan de establecer singularidades sistemáticas, a veces concretadas puntualmente, como si fueran valores dados en la serie de los años del tiempo cronológico (cabría afirmar que la proclamación de la República, en el curso de la Revolución Francesa, fue entendida como una singularidad histórica, inicio de una nueva Era histórica, el año I, «día en el que el Sol entraba en el signo de Libra, a las 9 horas, 18 minutos y 30 segundos de la mañana del Observatorio de París»), a veces como un horizonte de valores singulares (y así cabría interpretar el concepto de «tiempo eje» de Karl Jaspers, en su Origen y meta de la historia). Sin embargo, acaso las correspondencias más ajustadas, en la Historia total, a las singularidades de la Cosmología relativista, las encontramos en las «singularidades» establecidas por San Agustín en La ciudad de Dios (incluyendo en estas correspondencias el estilo del relato mítico que afecta tanto a la teología agustiniana de la historia, como a muchas cosmologías relativistas, aunque éstas disimulen su estilo mítico con las fórmulas matemáticas). La singularidad inicial, en la concepción agustiniana de la Historia (correspondiente al big-bang cósmico de hace unos quince mil millones de años), tiene que ver con el pecado de Adán, de hace unos cinco mil años (libro XV de La ciudad de Dios); el pecado de Adán equivale a una explosión habida en el curso de la paz prehistórica del Paraíso, en el que vivían los hombres inmortales (un estadio intemporal y uniforme de bienaventuranza, cuyo paralelo cósmico podríamos ponerlo en el éter de Planck, que algunos cosmólogos postulan como estado previo a la Gran explosión); la singularidad final (correspondiente al big-crunch) estará representada por el fin de las dos ciudades (libro XIX, capítulo 17). Pero la singularidad interna más importante de esta historia teológica (dejando de lado la singularidad representada por la formación del hombre para los cosmólogos que asumen la versión fuerte del «principio antrópico» tiene un nombre propio, Cristo Jesús, mediador entre Dios y los hombres (libro IX, capítulo 15), plenitud de los tiempos históricos y año central (año cero) de la Historia de la humanidad que, en función de esta singularidad sistemática, se dividirá en dos mitades: antes y después de Jesucristo.