 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 44 • octubre 2005 • página 21
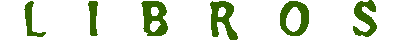
Comentarios en torno a El papel de la filosofía en el conjunto del saber (1970),
de Gustavo Bueno, treinta y cinco años después de su publicación
 El presente artículo pretende mostrar cómo, treinta y cinco años después de su publicación, El papel de la filosofía en el conjunto del saber se nos presenta como una obra programática en la que ya aparecen claramente dibujadas las líneas principales del materialismo filosófico.{1} El libro, escrito en respuesta a las tesis de Manuel Sacristán, se dedica a demostrar la existencia de un campo positivo de conocimiento filosófico{2}. Sumergido en tal tarea, Bueno nos introduce en la problemática de dos asuntos cruciales de su sistema: 1) en el tipo de relaciones que median entre la ciencia y la filosofía, y 2) en la dimensión política inherente a la filosofía materialista. Por añadidura, las propias exigencias implicadas en sus argumentos le conducen a explicar, aun de una forma embrionaria, los procedimientos activados en su gnoseología dialéctica. Dada la fertilidad que ha ido adquiriendo el materialismo filosófico, no estimamos inoportuno detenernos a exponer sucintamente las ideas básicas presentadas en esta obra.
El presente artículo pretende mostrar cómo, treinta y cinco años después de su publicación, El papel de la filosofía en el conjunto del saber se nos presenta como una obra programática en la que ya aparecen claramente dibujadas las líneas principales del materialismo filosófico.{1} El libro, escrito en respuesta a las tesis de Manuel Sacristán, se dedica a demostrar la existencia de un campo positivo de conocimiento filosófico{2}. Sumergido en tal tarea, Bueno nos introduce en la problemática de dos asuntos cruciales de su sistema: 1) en el tipo de relaciones que median entre la ciencia y la filosofía, y 2) en la dimensión política inherente a la filosofía materialista. Por añadidura, las propias exigencias implicadas en sus argumentos le conducen a explicar, aun de una forma embrionaria, los procedimientos activados en su gnoseología dialéctica. Dada la fertilidad que ha ido adquiriendo el materialismo filosófico, no estimamos inoportuno detenernos a exponer sucintamente las ideas básicas presentadas en esta obra.
Es relevante observar cómo, desde su misma introducción, Bueno se centra en estudiar de qué forma se relacionan las formaciones u organizaciones sociales con la filosofía. Su razonamiento parte de la consideración de las organizaciones sociales como instancias totalizadoras –por cuanto configuran una esfera cultural unitaria– que han pasado de estar distribuidas en el planeta a conformar un concepto atributivo de alcance global. En este sentido, a partir de un cierto nivel de desarrollo histórico y de interconexión cultural, los modelos societales que se han ido abriendo paso en la historia dejaron de aparecer como unidades independientes, sin perjuicio de las diferencias existentes entre ellos. Lo crucial, según Bueno, es que este proceso es paralelo al surgimiento e institucionalización de la filosofía. Desde entonces, habría habido a su juicio varios tipos de relaciones entre la filosofía y las formaciones sociales, que van desde las de cariz dogmático hasta las de tipo marginal. Sin profundizar más en estas cuestiones, Bueno inmediatamente quiere esclarecer qué bases cimentan la actividad filosófica, enunciando de entrada dos de sus rasgos primordiales: su naturaleza de segundo grado respecto de los conocimientos dados de antemano, y su carácter práctico. Pero ambos rasgos deben analizarse con mayor detenimiento. En primer lugar, Bueno define la practicidad como un concepto relacional que conecta una conducta práctica con un término referencial. A su vez, establece una definición esquemática y formal de la filosofía, según la cual esta consiste en un sistema de signos tal que dichos signos han de entenderse en términos de procesos físicos. De aquí resulta una visión de la filosofía que procede según una practicidad abierta, es decir, en el que la actividad signitiva no se restringe exógenamente al nivel de los signos del sistema, tal y como implicaría un circuito cerrado, sino que remite a términos exteriores a él. Al mismo tiempo, considera que los términos (referentes al sistema de signos y procedentes de la realidad) constituyen un material recurrente y plural, susceptible de repetirse, de modo que la filosofía queda recortada como actividad que influye en el proceso cultural, a la par que resulta influido por él. Nótese que, según su razonamiento, no toda concepción filosófica implica apertura y recurrencia. Pero lo decisivo es percatarse de que estos rasgos conforman el fundamento de su programa; sólo tras presentarlos se enfrenta a las tesis de Sacristán.
Así las cosas, el primer objetivo de Bueno consistirá en demostrar el cariz sustantivo del saber filosófico. Previamente, nos recuerda la relativa sustantividad que posee cualquier área de conocimiento que podamos adquirir: ninguna disciplina, ni siquiera las científicas, llega a ser plenamente autónoma nunca, ni existe un solo plano de sustantividad, sino varios (psicológico, epistemológico, gnoseológico). Su discurso prosigue entonces explicándonos los enlaces existentes entre la historia, la racionalidad y la construcción de círculos sustanciales de saber. Materialistamente, la aparición de categorías de especialización autónomas corre pareja al proceso histórico de diferenciación social (división del trabajo). En el desenvolvimiento de tal proceso se va configurando una conducta lógica humana que toma como parámetro a las individualidades corpóreas, cuya conciencia operatoria se acopla al criterio de la racionalidad científica. Su pauta operacional nos la resume Bacon, según el doble movimiento de destrucción y construcción (análisis y síntesis) implicados en el proceder científico. Pues bien, a su parecer, una vez consolidadas varias esferas categoriales o científicas, se llega a un punto tal que la sustantivación queda integrada en un proceso de segundo grado, el de totalización, ligado a las contradicciones derivadas de la proliferación de ciencias, es decir, de la coexistencia pluricategorial. En rigor, las disciplinas científicas no cristalizan hasta que los distintos campos interfieren entre sí. Pero, transversalmente a las totalizaciones categoriales, se abre paso otro tipo de totalización –trascendental– cuyos contenidos rebasan los espacios inmanentes de cada categoría. Así, mientras que la totalización categorial inherente a cada ciencia no pone en duda las hipótesis desde las que estas se levantan, la totalización trascendental implica una trituración o regresión que se remonta más allá de cualquier parte del aparato científico-formal. Esta es la explicación lógico-material que Bueno da de la aparición de la filosofía, cuyo nacimiento supone a su vez la configuración de una conciencia crítica que reincorpora, a otra escala, el patrón del proceder científico: el del análisis o pulverización incesante de las materialidades dadas, que se acompaña subsiguientemente de un progreso o síntesis al mundo fenoménico, en el que se estas se determinan.
Más adelante, Bueno se detiene a examinar la formación de tal conciencia filosófica. Es necesario recordar que esta conciencia se toma como instancia gnoseológica, en tanto establece el marco de la racionalidad operativa. Por tanto, la conciencia se articula históricamente, en el mismo proceso de percepción de las contradicciones entre realidades heterogéneas. Pero al contrario que sucede en el ámbito de la ciencias categoriales, la actitud filosófica conlleva un análisis recursivo de los materiales a tratar, frente al análisis reductivo propio de las primeras. De ahí que las preguntas filosóficas alcancen a cuestionarse los fundamentos desde los que las formaciones sociales delinean nuestro mundo. Sin embargo, desde una perspectiva gnoseológica, la cuestión crucial estriba ahora en esclarecer el detonante que activa los dos movimientos de regressus y progressus desde los que se configuran las totalizaciones categoriales y trascendentales. Implícitamente, lo que Bueno nos señala es que el tema, que repercute en nuestra manera de entender las ciencias, requiere un punto de vista filosófico. Es capital constatar que el planteamiento que expone va a orientar el resto de su producción intelectual. Y es que ya desde aquí Bueno va a rechazar abordar la cuestión de la teoría del conocimiento desde una postura que tan sólo juegue desde el par de conceptos sujeto/objeto. Su tesis descarta así la hipótesis del reflejo, postulado realista según el cual la conciencia cognoscente es el espejo de la realidad objetiva. Pero asimismo rechaza el tratamiento idealista, según el cual la conciencia subjetiva prefigura los elementos de la realidad. A su juicio, al lado del par de conceptos sujeto/objeto se debe introducir un componente indispensable que, mediando en las relaciones entre ambos, contribuya a hacer posibles las operaciones: sin operadores resulta imposible construir teorías. Dicho método debe asimismo posibilitar que el sujeto no sólo se relacione con el objeto, sino también consigo mismo. Y que otro tanto se produzca del lado del objeto. Es lo que Bueno llama introducción de la perspectiva diamérica, y que desarrollará más exhaustivamente en su teoría del cierre categorial. Si bien, ello se realizará ya desde un ángulo plenamente gnoseológico; perspectiva que remontará definitivamente el enfoque dual sujeto/objeto, para partir del par materia/forma. Pero sin salirnos todavía de su estudio en torno a la conciencia racional, debemos mencionar el proyecto que Bueno esboza a continuación, orientado a establecer un marco para comprender la dinámica de la conciencia racional: es lo que denomina proyecto de una noetología, en tanto perspectiva intermedia entre la lógica y la psicología. En este libro, Bueno se limita a proponer una axiomática del conocimiento racional en el que este no se entienda ni como proyección ni como reflejo, sino como proceso biológico en el que las verdades alcanzadas están llamadas a mantenerse en un estado de identidad lógica, si es que no quieren dejar de serlo. Bueno continua atento al papel de la conciencia racional por ser este un concepto que remite a la realidad biológica desde la que operamos. En esta línea, su actividad está sujeta al primer axioma enunciado: el de la composición idéntica. La racionalidad se ajusta a la composición de contenidos según nexos de identidad, toda vez que se entienda que la identidad equivale a una relación derivada de operaciones previas. Por ello, las verdades, desde su perspectiva materialista y dialéctica, hacen referencia a un ensamblaje de tipo identitario entre las partes del todo estudiado. El segundo axioma complicaría los resultados del primero al incorporar el hecho de la contradicción. Las contradicciones están presentes siempre que entendamos que las estructuras en que cristalizan las verdades, y las identidades en ella insertas, están en contacto con un medio que las envuelve y desde el que se las pone en cuestión, proponiendo eventualmente una reorganización distinta entre las partes implicadas. La contradicción se instaura cuando sobrevienen partes exteriores a la estructura que deben integrarse en la misma para que su verdad perviva, aun a riesgo de acabar refutándola. De ahí que Bueno pueda reinterpretar el postulado de Popper diciendo que una teoría no es que sea científica por ser falsable, sino que es falsable porque es científica. Su visión dialéctica de las verdades obliga a Bueno a sostener la interacción entre la lógica formal y una lógica material que la envuelve y absorbe: en rigor sólo hay lógica material ya que la materia está entretejida con el mundo de las formas rígidas. A su vez, las fórmulas lógicas son a su juicio porciones del material físico. Por fin, el último axioma postula la asimilación o neutralización de la contradicción. De lo que se trata ahora es de resolver la contradicción en aras de resguardar el cierre o identidad de la estructura veritativa. El problema es que las verdades nunca pueden aislarse definitivamente del entorno, que es de donde proceden las variables que están a su vez insertas en su estructura (he ahí la contradicción). La solución pasa por la capacidad de la conciencia lógica de abstraer este dato, sin perjuicio de la relatividad a que se aboca a la noción de verdad. La originalidad de Bueno, como veremos, consiste en mantener, pese a ello, el grado de objetividad de tal verdad, mientras no quede refutada{3}.
Desde luego, esta concepción de la filosofía y de sus mecanismos deja de lado la mera consideración analítica de la filosofía, en tanto analítica del lenguaje, sin perjuicio por supuesto de que las palabras constituyan el instrumento del trabajo filosófico. Ahora bien, sin dejar de serlo, tampoco conforman su material exclusivo. No podemos olvidar cómo para Bueno el material propio del oficio filosófico son las contradicciones objetivas que presentan las ramas trabajadas por las demás ramas de la producción.{4} En cualquier caso, la cuestión que se abre a continuación es la de establecer el lugar que ocupa la filosofía entre el conjunto de las ciencias. Su postura pasa por exponer el proceso de constitución de las ciencias como instituciones culturales. Ello le lleva a presentarnos el concepto de «República de las ciencias». Tomando la génesis de las actividades científicas como un conjunto de labores agremiadas consistentes en construir composiciones idénticas, Bueno incidirá en exponernos el proceso de homologación lógico-sintáctica en que desemboca paulatinamente el funcionamiento de tales gremios. La afinidad que se da entre los métodos utilizados –basados en la repetibilidad de la experiencia y la posibilidad de verificación– configuran el soporte de la racionalidad científica y el criterio de acceso a tal República. Una vez comprendido esto, la complicación estriba en establecer el estatuto gnoseológico de la sabiduría filosófica, frente a las competencias que cubren los ámbitos exclusivos a la racionalidad científica. En este punto, es importante señalar cómo la consolidación de la racionalidad científica conlleva en Bueno la maduración de la dimensión crítica de la razón. Tal evidencia pondría entre paréntesis el carácter de la racionalidad filosófica, sospechosa de levantarse paralelamente, en tanto estructura metafísica. Ante estos escollos tenemos que advertir ante todo que Bueno en ningún caso acepta una definición estrictamente positivista de la ciencia, tal que suponga que cada círculo categorial agote la totalidad de su campo. Esta precisión cede espacio a la posibilidad de una actividad racional y crítica extra-científica. Efectivamente, defendiendo una posición dialéctica de filosofía, en tanto institución gremial en el sentido socio-histórico de la expresión, Bueno delimita el quehacer filosófico como práctica atenta a las relaciones que median entre las categorías y las Ideas filosóficas. Esta forma de entender la filosofía, que Bueno considera plenamente helénica e inaugurada por Platón, se centraría en sistematizar las ideas que quedan desprendidas de los recintos categoriales, a fin de componer un conocimiento que pueda dar cuenta presente de las cuestiones que las ciencias no pueden resolver. Ello no hace de la filosofía una ciencia, sin embargo el método filosófico no es independiente del proceder científico, ya que recorre asimismo un doble proceso, de regresión hacia las ideas externas a marcos de hipótesis, y de progresión, o vuelta a las apariencias que se sitúan en el mundo de los fenómenos. Y, concretamente, el canon operativo de la filosofía reside en la Geometría. Este trabajo con las ideas –objeto propio de la filosofía– queda enfocado desde un punto de vista más técnico que ontológico. En todo caso, es necesario advertir que la analogía con la Geometría se justifica ante todo por la manera en que la filosofía combina constructivamente, en symploké, un conjunto de ideas, ajustando las incompatibilidades entre las partes de unos materiales que proceden de un conceptuación lógica previa, y vienen históricamente rodados. Esta concepción, obligatoriamente atenta a los desarrollos científicos, tiene la virtud de encarar desafíos como los que formulaba Revel en su libro Pourquoi des philosophes: «...a mí me parece, con una evidencia estallante, que, si sólo se leen libros de filosofía, no se puede en modo alguno ser filosofo»{5}. Pero al mismo tiempo –y esto es lo esencial– legitima el papel educativo de la filosofía, cubriendo un hueco que sin su actividad quedaría desierto. Y aquí será cuando Bueno insista en la principal significación práctica de la filosofía: la de instauración de la paideia, de una pedagogía como política que, en tanto disciplina crítica, se orienta a la edificación del juicio cívico, en el contexto ineludible de la conflictividad social. Por último, es igualmente remarcable indicar cómo esta concepción se desliga de toda deriva escatológica del saber. La tesis de Bueno al respecto es nítida: los componentes de la filosofía escatológica son de suyo metafísicos, al implicar la posibilidad de un saber absoluto y, correlativamente, la referencia a un ser absoluto. En este sentido: «el saber absoluto es la identidad con el ser absoluto»{6}. Paradójicamente, ello presupone una consideración negativa de la actividad filosófica, en la que esta, entendida como ignorancia en relación al saber absoluto –o como amor a la sabiduría, en tanto carencia de ella–, ha de trabajar para destruirse. Esto es contra lo que Bueno lucha. Ahora bien, la resistencia ante tal orientación no responde de una inclinación gratuita por el devenir, la contradicción o la polémica, sino del hecho fantasioso que implica creer en un saber absoluto. Esta convicción, inscrita en el núcleo de su pluralismo ontológico, es la que le hace concebir la filosofía como un saber inserto en el presente, cuyos contenidos, antes que aspirar a un saber eterno, se han de limitar a «reflejar nuestro saber en cada momento histórico, para conocer en cada momento la estructura de nuestra conciencia objetiva, que es una estructura cambiante»{7}. Por lo demás, su postura tiene el mérito de desactivar las peligrosas conexiones de corte mesiánico entre las organizaciones sociales y la filosofía escatológica, resaltando de nuevo la responsabilidades eminentemente políticas que competen a la filosofía, solidaria –recordémoslo– de la construcción de los mismos modelos políticos.
Notas
{1} Como es sabido, la obra es en realidad de 1968. Por nuestra parte nos atenemos a la fecha de publicación para conmemorar sus treinta y cinco años.
{2} Recordemos que los supuestos básicos de la propuesta de Sacristán, expuestos en su texto: Sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores (1968), responden fundamentalmente a «que no hay un saber sustantivo superior a los saberes positivos; que los sistemas filosóficos son pseudo-teorías, construcciones al servicio de motivaciones no-teoréticas, insusceptibles de contrastación científica (o sea: indemostrables e irrefutables) y edificados mediante un uso impropio de los esquemas de la inferencia formal», dicho ello sin perjuicio, añadirá, de la posibilidad de reflexión metateórica del saber teórico; concluyendo con que «no hay filosofía, pero hay filosofar». Manuel Sacristán, «Sobre el lugar de la filosofía en los estudios superiores», en Panfletos y materiales II, Icaria, Barcelona, 1985, pág. 357.
{3} Notemos que, como nos explicó Bueno: «El proyecto de Noetología fue abandonado o aplazado principalmente cuando cristalizó la Teoría del Cierre Categorial a finales de los años sesenta (...). ¿Y por qué? La Gnoseología dejó marginada a la Noetología en el momento en que aquélla se orientaba hacia el análisis de la identidad asociada a los contextos determinantes, en torno a los cuales se consideraban constituidas las ciencias categoriales (...). Y ello obligaba a poner en otro plano un proyecto de tratamiento universal y global en el cual las 'leyes del pensamiento científico' quedaban mezcladas con las leyes del pensamiento filosófico, mundano, &c. Se trataba de partir de las ciencias positivas y de renunciar por tanto, en principio, al proyecto de investigación de unas 'leyes universales del pensamiento', desde las cuales las 'leyes del pensamiento científico' pudieran pasar a ser un mero caso particular», véase: «Noetología y Gnoseología (haciendo memoria de unas palabras)», El Catoblepas, nº 1, marzo 2002. Las cuestiones en torno al proyecto de la noetología han sido retomadas por Alberto Hidalgo Tuñon, en su artículo: «De la noetología a la gnoseología», en Patricio Peñalver, Francisco Giménez, Enrique Ujaldón (eds.), Filosofía y cuerpo, Libertarias, Madrid 2005.
{4} Gustavo Bueno, El papel de la filosofía en el conjunto del saber, Ciencia Nueva, Madrid 1970, pág. 140.
{5} Ibid., pág. 270.
{6} Ibid., pág. 283.
{7} Ibid., pág. 310.