 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 34 • diciembre 2004 • página 1
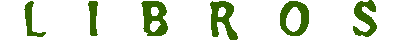
Analísis y crítica de los libros de Héctor Ghiretti, Siniestra. En torno a la izquierda política en España, Eunsa, Pamplona 2004 y La izquierda. Usos, abusos, confusiones y precisiones, Ariel, Barcelona 2002
Introducción. La crítica de Héctor Ghiretti
 De entre las publicaciones que intentan abordar la Idea de Izquierda, descontando El mito de la izquierda y otras contribuciones desde la perspectiva del materialismo filosófico, los últimos años nos han aportado dos del argentino Héctor Ghiretti, licenciado en Historia y colaborador del Instituto Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra («obra de apostolado corporativo del Opus Dei»). Se trata de los libros La Izquierda. Usos, abusos, confusiones y precisiones (Ariel, Barcelona 2002) y Siniestra. En torno a la izquierda política en España (Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 2004). El primero es una exposición aparentemente de carácter doxográfico de las doctrinas acerca de la izquierda política de personajes tan variopintos como Raimundo Aron (sociólogo), Norberto Bobbio (jurista), Lenin o Stalin (estadistas), Ricardo Rorty (filósofo), Tomás Molnar, &c. El segundo tiene mayores pretensiones filosóficas.
De entre las publicaciones que intentan abordar la Idea de Izquierda, descontando El mito de la izquierda y otras contribuciones desde la perspectiva del materialismo filosófico, los últimos años nos han aportado dos del argentino Héctor Ghiretti, licenciado en Historia y colaborador del Instituto Empresa y Humanismo de la Universidad de Navarra («obra de apostolado corporativo del Opus Dei»). Se trata de los libros La Izquierda. Usos, abusos, confusiones y precisiones (Ariel, Barcelona 2002) y Siniestra. En torno a la izquierda política en España (Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 2004). El primero es una exposición aparentemente de carácter doxográfico de las doctrinas acerca de la izquierda política de personajes tan variopintos como Raimundo Aron (sociólogo), Norberto Bobbio (jurista), Lenin o Stalin (estadistas), Ricardo Rorty (filósofo), Tomás Molnar, &c. El segundo tiene mayores pretensiones filosóficas.
No obstante, en aquel primer libro ya se manifiestan algunas concepciones de carácter filosófico que aparecen ejercitadas ocasionalmente, y que aquí analizaremos. Sin embargo, la publicación en el año 2003 de El mito de la izquierda. Las izquierdas y la derecha, en Ediciones B, libro en el que aparece como parte de la bibliografía el que Ghiretti publicó en Ariel en el año 2002, obligó al autor argentino a replantear sus análisis desde una perspectiva en apariencia más potente. Esta referencia, aun siendo escueta –como el propio autor reconoce en Siniestra, pág. 114, nota 78: «Algunas de las páginas de El mito de la izquierda tienen para mí un tono bastante familiar, como si se tratara de afirmaciones contenidas en mi libro La izquierda. Usos, abusos, precisiones y confusiones (Barcelona, Ariel, 2002), pero redactadas de un modo algo diferente. No son apenas un par de páginas en el cuerpo de un texto superior a 300 carillas»–, fue sin duda uno de los motivos que le animaron, un año después, a publicar en Eunsa su libro sobre la izquierda en España.
Así, en este último libro, Siniestra, aparecen de forma más constante las cuestiones filosóficas y Ghiretti se ve obligado a cambiar de un estilo en apariencia puramente expositivo, propio del libro de 2002, a otro más crítico. Al menos, cabe defender este diagnóstico a la luz de la propia y extensa exposición sobre la obra de Gustavo Bueno que realiza el autor argentino, exposición que requiere de análisis filosófico. Podríamos decir, con el ejemplar en la mano, que criticar El mito de la izquierda es la principal preocupación de Héctor Ghiretti en Siniestra, ya que le dedica la tercera parte (alrededor de 120 páginas) al epígrafe referido a El mito de la izquierda.
Como decimos, la crítica de Ghiretti es filosófica, al menos por la vía del ejercicio, lo que supone un avance frente a los breves comentarios de politólogos como Ramón Cotarelo, que ya tuvieron su correspondiente respuesta por nuestra parte. Crítica filosófica que partiría de principios argumentados desde los que «cribar», «clasificar», como corresponde a toda crítica, aunque tales presupuestos aparezcan casi siempre sólo por la vía de la intención, en consonancia con su anterior obra de 2002. Asimismo, es también destacable la constante beligerancia que el autor reconoce a El mito de la izquierda, manifestando en múltiples ocasiones que es la obra más completa sobre el tema de la izquierda no sólo en España, sino también en el extranjero. En este sentido, hay un intento por asumir las posiciones planteadas desde la perspectiva del materialismo filosófico en El mito de la izquierda, algo que politólogos como Ramón Cotarelo ni siquiera se dispusieron a intentar.
Por el contrario, como «debe» del libro Siniestra, tenemos que señalar su método expositivo, demasiado deslabazado, al seguir el orden cronológico siguiente: del artículo de 1994 («La ética desde de la izquierda», El Basilisco, nº 17) pasa al artículo de 2001 («En torno al concepto de 'izquierda política'», El Basilisco, nº 29), para culminar con El mito de la izquierda, en el año 2003. Ghiretti parece preocupado, ante todo, en poner de relieve presuntas variaciones y aun contradicciones entre estas publicaciones. A nuestro juicio no son tales, pues se refieren a distintas perspectivas del análisis (la relación entre la ética y la izquierda política en 1994, el análisis de la Idea de Izquierda y sus distintas modulaciones en 2001 y 2003), perspectivas que, en última instancia, dependen de otras obras ya redactadas en 1968, como El papel de la filosofía en el conjunto del saber, y plasmadas con precisión en El mito de la izquierda. La deficiencia del método expositivo de Ghiretti acaba siendo proyectada sobre la propia obra criticada: Ghiretti dice, por ejemplo, que «Si el autor hubiese seguido un plan de desarrollo mejor diseñado, los problemas que dejaría a la interpretación habrían sido posiblemente menores» (Siniestra, pág. 148).
Por lo tanto, para comprender mejor las críticas de Héctor Ghiretti que señalaremos después, hemos de comenzar impugnando su método expositivo, acudiendo a los criterios clasificatorios que aparecen al comienzo de El mito de la izquierda, y que extrañamente sólo aparecen reseñados al final del capítulo de Siniestra dedicado a criticar este libro y los artículos de 1994 y 2001. Sólo impugnando el método expositivo de Ghiretti y acudiendo a la clasificación que aparece en la página 62 de El mito de la izquierda, nos encontraremos en disposición de entender los planteamientos del argentino afincado en España. Es además trámite obligado, pues no habiéndose presentado una alternativa dialéctica a la taxonomía realizada desde el materialismo filosófico, sino una impugnación puramente negativa de la misma, sin alternativas, es lógico por nuestra parte comenzar reivindicando una tabla que no puede considerarse superada por Ghiretti.
Concretamente, Ghiretti hace explícitos sus presupuestos filosóficos al señalar en las págs. 147-148 de Siniestra que en esa tabla de la página 62, Gustavo Bueno intenta sistematizar las formas de un género que habría sido negado previamente, si es que la tesis principal de la obra consiste en atribuir a la Izquierda, como Idea única, un carácter mítico. Sin embargo, al apelar a la lógica porfiriana que distingue entre género o materia y especies o formas, Ghiretti se mueve en las posiciones claramente espiritualistas de la filosofía escolástica tradicional. Y esto le lleva a considerar de forma sorprendente al materialismo filosófico como corporeísmo [sic] («El autor se define como materialista filosófico. Si para el materialismo la realidad se reduce a pura extensión, [...]». Siniestra, pág. 148, nota 125). Desde tales coordenadas, a pesar de intentarlo con ahínco, es incapaz de asumir los postulados básicos del libro. Sobre todo, de su lógica plotiniana, transformacionista (en el sentido del darwinismo), en la que unas especies surgen no de un género supremo e inmutable («las especies creadas por Dios» de Linneo) sino de otras especies previas. En esta lógica se basa El mito de la izquierda. Y ello implica que las izquierdas forman un género no por tener un carácter unívoco común, sino por proceder del mismo tronco, para parafrasear a Plotino, tal y como se señala en la pág. 308 de El mito de la izquierda.
La clasificación de las teorías acerca de la izquierda que aparece en la página 62 de El mito de la izquierda es realizada desde tres criterios. El primer criterio es relativo a si la determinación izquierda es accidental o sustancial a una sociedad política (criterio lógico modal); el segundo se refiere a si la izquierda puede aplicarse a campos políticos y no políticos (criterio intensional), y el tercero acerca de si es aplicable a todas las sociedades humanas (criterio extensional). En base a esta tabla pueden extraerse dos postulados básicos, a saber: que la Idea de izquierda, en sus distintas modulaciones, puede aplicarse a campos políticos y no políticos, pero la primera será una izquierda definida, es decir, con unos proyectos referidos al Estado, mientras que la segunda será una izquierda indefinida, que a veces toma forma política (izquierda extravagante) y a veces ni se molesta en esa precisión (izquierda divagante); en segundo lugar, que la izquierda en su sentido político necesita de plataformas políticas continentales y su aplicación a todo el Género Humano, proyecto que implicaría el concepto de holización (explicado en las págs. 108-151 y 309-310 de El mito de la izquierda, y del que hablaremos más adelante respecto a las críticas de Ghiretti) en cuanto reconstitución de la sociedad estamental del Antiguo Régimen en una sociedad de ciudadanos cuyo rango y valía no depende de su extracción social o linaje.
Ghiretti recela esta clasificación de las distintas teorías de izquierda, porque algunos de los pares señalados «no parecen estar claramente diferenciados: lo genérico no parece diverso de lo universal, así como tampoco lo específico de lo particular» (Siniestra, pág. 157). Pero aquí el autor argentino olvida que los contextos en los que se aplican lo genérico y lo específico, lo particular y lo universal, no son el mismo. En el caso primero, se habla desde un criterio intensional, es decir, referido a las propiedades de la izquierda, si es propia o no de contextos políticos o no políticos; en el segundo, se habla de un criterio extensional, es decir, referido a si la izquierda es un proyecto sólo aplicable a una sociedad particular o si es aplicable a la totalidad del Género Humano. Sin estos contextos previos, la distinción de Ghiretti es totalmente abstracta («ideal», frente a las cuestiones «empíricas», como artificiosamente distingue el propio autor en la página 158 de Siniestra).
Por otro lado, es extraño que Ghiretti se muestre sorprendido porque El mito de la izquierda utilice categorías lógicas para analizar la izquierda. ¿Por qué se renuncia a él cuando se dispone del «marco más próximo y cercano, que es el de las ideas políticas»? Y sobre todo, «¿qué utilidad –a efectos de conocer la naturaleza y las variaciones de la izquierda– puede tener una clasificación lógica?», se pregunta el autor argentino al respecto (Siniestra, pág. 156). La respuesta la obtenemos cuando consultamos una de las obras clásicas, en las que se exponen las «ideas políticas», la Política de Aristóteles. Allí constatamos ya la utilización de las categorías lógicas para distinguir los distintos tipos de organización política: monarquía (gobierna uno, simbolizada por una proposición singular), aristocracia (gobiernan algunos, simbolizada por una proposición con cuantificador particular) y democracia (gobiernan todos, simbolizada por una proposición con el cuantificador universal).
Que esta clasificación sea abstracta lo sabía hasta el propio Aristóteles; pero bastaba con introducirla en el contexto de los regímenes políticos concretos (algo que los politólogos no suelen hacer) para ver los distintos tipos de gobiernos y de sus respectivas formas degeneradas.Diremos así que, una clasificación lógica, para sorpresa de Ghiretti, es la base de la tipología política más famosa y duradera hasta nuestros días. Para citar un criterio que suele manejarse tanto en el libro de 2002 como en el de 2004 de Ghiretti: cuando muchos de los autores expuestos (incluido el propio expositor), definen la izquierda como negación de lo existente, ¿no están usando un funtor lógico, la negación de una proposición? Es asimismo sintomático que en la tabla de la página 62 de El mito de la izquierda aparezcan muchas de las teorías expuestas por Ghiretti en su libro La izquierda, y que tras la impugnación sostenida no presente alguna tabla clasificatoria alternativa desde la que contemplar la izquierda. Desde que Aristóteles escribió su Política estamos obligados a usar de las clasificaciones lógicas para entender la filosofía política (o las «ideas políticas», como eufemísticamente la denomina Ghiretti), y la izquierda no iba a ser una excepción.
Siguiendo con la tabla de clasificación de las distintas teorías de izquierda, hemos de señalar que Ghiretti no sólo no es capaz de asumir los tres criterios clasificatorios señalados, sino que tal incapacidad le impele a menospreciar la distinción entre izquierdas definidas e indefinidas (producto del criterio predicamental-intensional), mostrando su sorpresa al interpretar que «una de las categorías propuestas se defina precisamente por su indefinición [sic]» o al «clasificar entidades irrelevantes» (Siniestra, págs. 152-154). Parece que Ghiretti no ha percibido que las izquierdas indefinidas se caracterizan por su indefinición, pero esa indefinición se refiere a la política. Porque si se supone que hablamos de la política, el criterio para definir a la izquierda ha de ser el Estado, y todo aquello que no se defina por el Estado, considerándolo superfluo sería indefinido, como sería el caso de las izquierdas extravagantes (entre las que podrían incluirse algunas versiones de la Iglesia católica, «cuyo reino no es de este mundo –es apolítico–»), las izquierdas divagantes (ignorantes de la política) y las izquierdas fundamentalistas¸ que considerarían este mundo como algo deficitario respecto a determinados valores eternos («tolerancia», «pacifismo», «0,7 por ciento»). Aun así, esta indefinición respecto del Estado no implica que tales izquierdas indefinidas carezcan de importancia. El mejor ejemplo es el fenómeno del Síndrome del Pacifismo Fundamentalista vivido desde el año 2003, a raíz de la guerra de Iraq en buena parte del planeta. Importancia que también habremos de valorar respecto al análisis de Ghiretti, que dado el sustancialismo que le atribuimos, podría ser interpretado, sin mayores problemas, como propio de una izquierda indefinida, al modo quizá de las izquierdas extravagantes (al estilo de la Teología de la Liberación, como veremos más adelante).
Asimismo, dejando de lado las cuestiones de método, varios de los materiales que Ghiretti utiliza para analizar con precision algunos de los conceptos del último libro, no alcanzan a resolver las cuestiones principales. Tal es el caso del Diccionario filosófico de José Ferrater Mora, la Enciclopedia filosofica de M. W. Batacchi y G. Nirchio o el Diccionario de filosofía del Jesuita Walter Brugger, cuyas definiciones se mueven a un nivel doxográfico, de exposición aséptica y sin mostrar un punto de vista propio y uniforme. De otro modo, no son pertinentes ni suficientes para dar cuenta con precisión de las problemáticas planteadas, principalmente a propósito de los conceptos funcionales. Sin duda que tales fuentes pueden servir para esclarecer dudas a estudiantes o incluso para acceder a un puesto de funcionario público, pero no pueden considerarse como una autoridad que permita resolver o sentar cátedra sobre los problemas filosóficos fundamentales aquí suscitados.
Siguiendo con los «debes» atribuibles a la crítica planteada en el libro, habría que señalar como principal a los propios presupuestos filosóficos desde los que Héctor Ghiretti construye su crítica, supuestos sustancialistas (y por lo tanto metafísicos en el sentido que el término Metafísica está registrado en el Diccionario Filosófico. Manual de materialismo filosófico, de Pelayo García Sierra). Presupuestos que le impiden llevar adelante una crítica argumentada. En todo caso, los planteamientos, las clasificaciones y las conceptualizaciones sobre los planteamientos del materialismo filosófico, llevadas a cabo desde una perspectiva sustancialista, se mostrarían insuficientes para asumir y superar al propio materialismo filosófico. Con esto no queremos menospreciar la crítica señalada.
Las críticas planteadas a El mito de la izquierda son variadas y van reiterándose y decantándose en la forma de tres críticas fundamentales a la teoría de la izquierda del materialismo filosófico, desde posiciones sustancialistas. Esta es la limitación fundamental que advertimos en la crítica de Ghiretti: encontrarse realizada desde una posición sustancialista, que le impide comprender conceptos importantes presentes en el libro y en todo el materialismo filosófico, tales como racionalización por holización, función, sustancia, ciencias α y β operatorias, &c.
Las tres críticas básicas, a nuestro juicio, realizadas por Ghiretti, que iremos desgranando a lo largo del análisis, son las siguientes:
1) La incapacidad del análisis de El mito de la izquierda para encontrar una Idea funcional (en el sentido de Cassirer) de Izquierda, frente a una Idea sustancial de Izquierda, ya que aquélla sólo podría tomar un formato lógico-posicional, similar al de otras tipologías como la del jurista Norberto Bobbio, lo que convertiría el análisis funcional, en el mejor de los casos, en un trasunto empobrecido del denostado análisis sustancial. De ahí la necesidad de acudir a conceptos sustancialistas como «actitudes», «creencias» y «concepciones del mundo» que puedan ser consideradas emic como izquierda.
2) La imposibilidad de distinguir la izquierda desde el arquetipo de la razón, pues al definir la izquierda por la razón técnica, se olvidaría la razón teórica, que por eliminación y en consecuencia sería propiedad de la llamada «derecha absoluta». Asimismo, la variación del concepto de razón como razón técnica utilizado en el artículo de 1994, al concepto de racionalización por holización utilizado en la obra de 2003, concepto referido a las ciencias físico-químicas, no sería sino una maniobra oscurantista, que convierte de hecho el análisis de la sociedad política en una suerte de impostura intelectual al modo de las denunciadas en su día por Sokal.
3) La consideración de la unidad de la izquierda como un mito oscurantista y confusionario destruye cualquier Idea de Izquierda, ya que al no existir un género común a todas las distintas corrientes, éstas no podrían ser siquiera designadas como especies de un género, o como géneros subalternos de un género superior.
1. Ideas sustanciales y funcionales
La primera crítica realizada por Héctor Ghiretti a la concepción de la izquierda del materialismo filosófico se dirige contra los conceptos funcionales como opuestos a los conceptos sustanciales. Esta crítica está expuesta en las págs. 52-55 de su libro Siniestra, y va dirigida a las definiciones aportadas en el artículo del año 2001, junto a los conceptos lógico-posicionales. Es sintomático de la falta de comprensión del comentador el que señale que la investigación sobre el concepto de izquierda «no es una investigación sobre un concepto 'originario' (este concepto originario no existía formulado precisamente en las cabezas de los revolucionarios franceses de 1789, ni tampoco en los parlamentarios ingleses de 1730, según donde se sitúe el origen histórico de la distinción»), sino que el método funcional propuesto para analizar la izquierda es un regressus a «un concepto universal, al que se arriba por un proceso inductivo». Asimismo, añade que «Debe señalarse, antes de pasar a otra cuestión, que el método propuesto no es aplicado por el propio autor. Como se podrá ver, existe un intento por definir las líneas de enfrentamiento entre izquierda y derecha, y un esbozo de clasificación de las izquierdas según su relación con la idea de nación, pero nada más. La exploración detallada que promete nunca se lleva a cabo» (Siniestra, pág. 56).
Respecto a la primera afirmación ha de señalarse el carácter metafísico del análisis de Ghiretti, pues supone el análisis del materialismo filosófico puede definirse como un proceso inductivo orientado a determinar algo que ya existiese prefigurado (como «existían» las ideas del ejemplarismo agustiniano, claramente metafísico, o de los universales ante rem de la escolástica tradicional). Sin embargo, los fundamentos a los que se intenta regresar pueden estar «en las cosas mismas haciéndose», y no necesariamente en un cielo estrellado aristotélico, eterno. Así, para regresar a la Idea de Nación, no tenemos por qué acudir a un principio metafísico en el que pudiéramos considerar prefigurada la Revolución Francesa de 1789, sino a las propias reliquias y relatos que sobre 1789 existen, todas ellas repletas de presupuestos abstractos, sin los que es imposible siquiera llamarlos relatos. Es injusta la acusación de ausencia de análisis del proceso que relaciona Izquierda y Nación; bastaría con acudir, como ya señalamos en el primer epígrafe de este trabajo, a El mito de la izquierda para encontrar un análisis de esas relaciones (que, por lo demás, ya estaba operando en 2001).
Tras una breve exposición del artículo de 2001, Ghiretti intenta comprender cuál puede ser la propuesta funcionalista, como opuesta al formato lógico-posicional, para estudiar la izquierda. Y entonces, despreciando el glosario (sub voce «Parametro») de El mito de la izquierda, acude al Diccionario filosófico de Ferrater Mora, donde se muestra una gran imprecisión terminológica, pues según la definición de tal diccionario Ghiretti concluye que la función es ante todo un concepto matemático consistente en una relación entre dos o más cantidades (Siniestra, pág. 69), representadas por la variable independiente (valores arbitrarios), y la variable dependiente, determinada por los valores anteriores (Siniestra, pág. 63). Sin embargo, e interpretando de modo peculiar una cita de «La Ética desde la Izquierda», pág. 17, [«los valores 'empíricos' que la Izquierda (o la Derecha) toman ante la mayor parte de las 'variables independientes' no pueden considerarse como indicadores seguros de la característica de la función, y esto es debido a que los valores adoptados no son siempre los mismos, (..)]», afirma que la propuesta funcional no hace sino aportar mayor confusión.
Por otro lado, para Ghiretti los formatos lógicos desechados por el materialismo filosófico no parecen bien caracterizados. Según el autor argentino, «los conceptos del primer grupo no guardan relación de sinonimia ni son equivalentes: sustancia, un término metafísico, no es sinónimo de la univocidad, que es un término lógico, ni del absoluto, un término de uso variable (desde la física hasta la teología), ni de rigidez, un término que hace referencia a la consistencia de los entes materiales. Se entiende la relación analógica, pero a los efectos de definir un formato lógico, la calificación es muy imprecisa» (Siniestra, pág. 67). Asimismo, respecto al formato lógico-posicional, Ghiretti manifiesta que «La posición es una forma específica de relación, pero no equivale a afirmar que toda relación es posicional. Además, y como ya se ha visto, los ejemplos que da Bueno sobre el formato lógico 'posicional' en realidad no son tales, sino que responden a una relación no de posición, sino de oposición».
Así, «Al concepto de sustancia, es preciso oponer, según la metafísica clásica, el de accidentes. Al de rigidez, cabe oponer el de flexibilidad. Al de univocidad, equivocidad o analogía. Al del posición (el accidente que parece mostrar el concepto posicional es el denominado ubi de carácter espacial), cualquiera de los accidentes posibles. Es claro que ninguna de estas distinciones se verifica en el planteamiento de Bueno. Por otro lado, es cierto que a absoluto se opone relativo, pero también es de notar que el propio autor prefiere el concepto de posición para referirse al segundo grupo» (Siniestra, pág. 68). Asimismo, según Ghiretti, el concepto de función de Cassirer, expuesto por Ferrater Mora, tampoco sería convincente ya que, citando a Alejandro Llano, señala que la abolición de la esencia sustancial conduce al inmovilismo (Siniestra, págs. 70-72). De este modo, dado que el materialismo filosófico, a juicio de Ghiretti, no logra superar estas distinciones de la metafísica clásica, su análisis no sería distinto del lógico-posicional tan criticado, y pondría en entredicho el uso de conceptos matemáticos, cuando la posición esencial es que izquierda y derecha son identidades políticas, creencias en el sentido orteguiano (Siniestra, págs. 73-75).
Pero este análisis es muy deficiente por varios motivos. En primer lugar, porque la Idea de Función no es sólo matemática, sino también lógica; de hecho existen funciones binarias o n-arias no matemáticas, en el ámbito de las relaciones de parentesco («padre», «hijo»), o en el ámbito de la relación de causalidad (remitimos al Diccionario filosófico de Pelayo García Sierra, 1999). En el ámbito de la poética también hay «funciones» teatrales (donde cada actor representa un papel) &c., algo que no aparece en la definición de Ferrater Mora. En segundo lugar, porque la función es, lógica y matemáticamente hablando (es sospechoso que Ferrater Mora prescinda de la definición matemática, señalando que es «oscura»), una correspondencia aplicativa unívoca a la derecha, entre dos conjuntos tal que a cada elemento del conjunto inicial (variables independientes) le corresponde uno y sólo uno de los elementos del conjunto final (variables dependientes).
Vistas así las cosas, y aun aceptando que la función fuera únicamente un concepto lógico-matemático, parecería que la propuesta funcional fuera equivalente a la lógico-posicional: a cada valor histórico de la derecha le correspondería un valor a la izquierda fijo, siendo la función «oponerse a» la que los relaciona. O más bien, siguiendo el propio razonamiento de Ghiretti, que analiza en su libro de 2002 el término izquierda «por considerarlo la categoría madre del binomio, la que primero se recorta ideológicamente a sí misma del resto de las concepciones de la política, planteando así el conflicto bipolar» (La izquierda. Usos, abusos, confusiones y precisiones, pág. 12), la función de oposición comenzaría siendo la izquierda la variable independiente, la que primero se desmarca, y la derecha la variable dependiente, que intentaría restaurar el orden que va destruyendo la izquierda.
Una definición de este formato lógico-posicional podría derivarse de la función lineal inversa: y = –x, en el campo Q, de tal modo que a cada valor positivo de la x, le correspondería el mismo valor de signo contrario. De este modo, quedaría por Ghiretti clasificada la perspectiva del materialismo filosófico en el mismo lugar que el de otros autores: la perspectiva funcionalista, en tanto que lógico-posicional, no haría más que «fijar un criterio ideológico más o menos claro que permita distinguir un polo del otro [en este caso sería el del racionalismo y el socialismo, siguiendo la peculiar interpretación de Ghiretti respecto a la Idea de Razón atribuida al artículo de 1994, como veremos], evitando la disolución espacial posicional. La propuesta de Bueno no difiere de otras distinciones 'sustancialistas'» (Siniestra, pág. 107).
Ahora bien, esta peculiar reconstrucción del concepto de función que, generosamente, atribuiríamos a Ghiretti, olvidaría que en la propia función pueden existir también parámetros que marquen un punto de partida desde el que analizar los conceptos funcionales, pues no está claro que una función nos sirva de mucho si partimos desde el punto cero de coordenadas (como la función y = –x, que pasa por el origen de coordenadas, [0,0]). Así, suponer que es la izquierda quien tiene prioridad por desmarcarse primero en el espectro ideológico, sería suponer que parte de cero, salvo que supongamos que lo existente tiene algún peso a la hora de determinar la identidad de izquierda y derecha. Sin un contexto determinante previo, esa función valdría tanto para analizar acepciones políticas y no políticas, que es lo que sucede con los formatos lógico-posicionales. Un formato de oposición simple sin referentes, sin una identidad clara, nos llevaría efectivamente a lo que han realizado los distintos autores que han hablado de la izquierda: a un formato lógico-posicional.
Sin embargo, a la función y = –x podemos añadirle un parámetro b (que representaría a «la derecha política») que nos proporcionaría la función y = –x +b, con lo que, aunque la derecha no se haya pronunciado sobre nada en concreto, la izquierda podría surgir a partir de unos valores de «lo existente» que corresponderían a la derecha (de ahí que la derecha tenga prioridad aunque no se califique como tal hasta que surja la izquierda, análogamente a como el padre es previo al hijo aunque no sea tal padre hasta el nacimiento del hijo). ¿Cuáles son esos valores que constituyen «lo existente» a lo que se opone la izquierda? ¿Cuál es el parámetro que determina la identidad de la sociedad antes de la eclosión de la izquierda en 1789? Se trata del Trono y el Altar, esquemas de identidad del Estado característico del Antiguo Régimen, que existen antes de plantearse la función. De hecho, el propio Ghiretti cita un fragmento del artículo de 2001 donde aparecen con claridad estos dos parámetros:
«Para decirlo brevemente: en el Antiguo Régimen, el Trono y el Altar no representaron un punto de divergencia, por la sencilla razón de que constituían la esencia misma del Antiguo Régimen. Pero en la Asamblea Revolucionaria, será el mismo Antiguo Régimen (y no 'corrientes' dadas en su seno), aquello que se pondrá en cuestión a través de la oposición entre izquierdas y derechas» (G. Bueno, «En torno al concepto de 'izquierda política'», El Basilisco, 29 (2001), pág. 14).» (Siniestra, pág. 60.)
Por el contrario, Ghiretti no asume esta perspectiva positiva (es decir, una perspectiva que lleva a determinar parámetros positivos, instituciones en este caso), sino que la camufla en forma de «concepción del mundo», «cosmovisión» o actitud ante la vida: «El verdadero origen de la distinción política no es una institución determinada, ni un modo de concebir la acción política, sino cierta rebelión, una actitud primera de rechazo, y no de revelación (Siniestra, pág. 60). Así, la izquierda para Ghiretti sería una cosmovisión caracterizada por oponerse al orden social existente, una actitud de rechazo que, una vez alcanzado el poder, como ejecutora de esos mismos programas, deja de ser izquierda:
«Una señal clara de que la izquierda es más una actitud ante la realidad política que una ideología proyectiva, es el hecho de que, como identidad dentro de un espectro político, no desaparece en cuanto dichos planes o programas por los que ha tomado partido son puestos efectivamente en práctica o reciben el apoyo masivo de la opinión pública (la distinción es pertinente). La izquierda subsiste como rechazo, y no como agente o ejecutor de dichos programas. Sólo mantiene su defensa o toma partido por ellos en cuanto pasan a formar parte de él. Así la izquierda asume su identidad asumiendo la oposición o rechazo al orden establecido» (Siniestra, pág. 62.)
Esta posición situaría a Ghiretti, desde el punto de vista de El mito de la izquierda, en el ámbito de la izquierda concebida como indefinida, sin unos proyectos políticos claros, ya que al llegar al poder dejaría de ser izquierda.
En tercer lugar, no es cierto que sustancia, en tanto que término metafísico, se entienda como el compuesto de materia y forma, o como algo que está más allá de la experiencia y por lo tanto es inverificable. Sustancia, en el sistema del materialismo «no hilemórfico», es ante todo una modulación de la identidad singular, ya sea matemática, ya sea física, ya sea psicológica, (se expone ampliamente esta idea en el artículo «Predicables de la identidad», El Basilisco, nº 25, págs. 3-30). Como hipóstasis puede servir de criterio para definir la metafísica. Así, en El papel de la filosofía en el conjunto del saber se afirma: «la sustancialización, la desconexión (abstracción formal) de lo que está conectado, la reificación, la hipóstasis o inmovilización de lo que fluye, el bloqueo de los conceptos funcionales, sustituidos por lo que Cassirer llama 'conceptos sustanciales'». Así, «si los entes positivamente inmateriales (Dios, ángeles, espíritus, intelecto agente) son entes metafísicos, lo serán no ya por su significado, sino debido que resultan de la operación sustancializadora», por lo que «La 'idea de Dios' no será metafísica porque designe a un ente transfísico, inverificable, incognoscible, &c., sino porque es la resultante de sustancializar ciertas cualidades o ciertas relaciones, tales como "pensamiento", "conciencia", "infinitud". Otro tanto se diga de las ideas de "espíritu", "entendimiento agente". Según esto, llamar "metafísicos" a estos entes "positivamente inmateriales" no es tanto afirmarlos o negarlos, cuanto instaurar un método de análisis genético de sus ideas respectivas» (Gustavo Bueno, El papel de la filosofía en el conjunto del saber, Ciencia Nueva, Madrid 1970, págs. 79-80.)
Un ejemplo matemático de sustancia sería el punto geométrico, que es (en el grupo de transformaciones del cuadrado, por ejemplo) invariante, unívoco (lo que nos lleva al segundo término señalado por Ghiretti). Como absoluto, el punto geométrico resulta hipostasiado y pierde su significado geométrico, pues un punto sin más referentes geométricos en el plano no puede ser «relativo» a nada. Sólo cuando se le sitúa en un contexto determinante (como centro de una circunferencia, pongamos por caso), comienza a ser funcional y no un término hipostasiado (el centro sería el punto en el que convergen los radios de la circunferencia).
Una vez «desactivada» la crítica de los conceptos funcionales, hemos de proceder a desestimar las concepciones sobre las creencias o actitudes como para entender la izquierda desde una perspectiva positiva o histórica. El objetivo de El mito de la izquierda (y los artícuos precedentes) no era otro sino el de establecer caracterizaciones políticas positivas (lo que sólo puede lograrse tomando como referencia instituciones concretas), y no caracterizaciones diferenciales de índole metafísica, como las que suelen utilizarse para contraponer creencias o ideas.
Al no haber advertido este objetivo, Ghiretti interpreta como un déficit lo que no es sino una exclusión metodológica explicíta: la exclusión de criterios metafísicos.
«Se le escapa por completo el hecho de que izquierda y derecha son ante todo identidades políticas, complejos de ideas y creencias (la fecunda distinción, como se sabe, es de Ortega) en el ámbito propiamente político, que orientan el pensamiento y la acción de actores individuales y que, a su vez, forman grupos o comunidades que comparten dicha identidad. Así, no hay izquierdas ni derechas si no hay quienes se ubiquen explícitamente a izquierda o a derecha de un espectro. Esto se hace invisible a un planteamiento matemático, y es necesario el concurso de las disciplinas propias de la historia de las ideas, de la filosofía, del estudio de las mentalidades, de la antropología y la psicología política.» (Siniestra, págs. 74-75.)
Acaso ese espectro, en un terreno positivo, no es el constituido por las instituciones políticas? Ghiretti pasa después a exponer la distinción emic y etic del materialismo filosófico, privilegiando el punto de vista emic:
«Tanto en el escrito de 1994 como en el de 2001, Gustavo Bueno declara asumir para su estudio la perspectiva etic, que Pike distingue de la perspectiva emic. La perspectiva emic es la propia del agente o agentes del proceso o institución que se analiza. La perspectiva etic es el punto de vista propio del investigador. La distinción no tendría demasiado sentido si el autor no se viera del todo ajeno a la perspectiva emic: la del agente. En este sentido, Bueno se sitúa en una posición similar a Norberto Bobbio: el militante de izquierda entra en un estado de animación suspendida y se activa por obra de su propia voluntad el investigador sobre la izquierda, que puede abordar objetivamente y sin ningún tipo de condicionamientos el estudio sobre la identidad política a la que adhiere y responde. La operación tiene algo de esquizofrénico» (Siniestra, pág. 75.)
Nos parece absolutamente gratuita la afirmación de Ghiretti sobre una presunta «esquizofrenia» del materialismo filosófico en cuanto sería propia de un militante de izquierda. En primer lugar, porque no se aporta ningún dato que asevere que Gustavo Bueno sea un militante de izquierda (ni de ninguna asociación política, añadimos). Y en todo caso, siguiendo la propia argumentación retorcida de Ghiretti, ¿desde qué punto de vista puede considerarse a Gustavo Bueno un militante de izquierda? Desde un punto de vista emic, desde luego que no, pues él mismo como actor no se confiesa de izquierda, precisamente porque su método de definición considera impertinente comenzar por «declaraciones personales» sobre la convicción que el autor pueda tener en relación con la izquieda y la derecha, sin perjuicio de las simpatías personales o privadas que no tienen por qué intervenir en el proceso de definición. Y, desde un punto de vista etic, Ghiretti no aporta ningún criterio que permita definir la izquierda más allá de las afirmaciones de quienes se reconocen de izquierdas de toda la vida. De hecho, el propio autor argentino reconoce que el único criterio que utiliza es el de las creencias –«yo soy de izquierda en razón de mis ideas, creencias o actitudes, y estoy a la izquierda (o a la derecha) de otros que tienen otras ideas, creencias o actitudes», dice en Siniestra, pág. 110– y de la autoconciencia política: «no hay izquierda si no hay quien es de izquierda.» (Siniestra, ibidem.)
Semejante afirmación, desde un punto de vista subjetivo, nos llevaría a una auténtica esquizofrenia: de ser verdad, quien se cree Napoleón habrá de serlo sin duda. Y desde un punto de vista objetivo, en el sentido de las creencias orteguianas (en las que «uno se encuentra»), tampoco diría propiamente nada acerca de la izquierda o la derecha; simplemente manifestaría unos planes y programas, ideologías, tanto en su sentido positivo, como concepciones del mundo que determinados grupos sociales tienen de su lugar en el mundo y de sus intereses, o en su sentido negativo (como deformación de la realidad). Por ejemplo, la existencia de mil millones de personas creyentes en Dios (desde un punto de vista emic), como es el caso de los católicos, no implican que Dios exista (desde el punto de vista etic), y ello sin perjuicio de que el cuerpo doctrinal de la Iglesia católica sea tan potente como para llegar a expandirse a tan enorme número de personas. Sin embargo, la definición del término ideología en Ghiretti es ciertamente extraña: «la construcción teórica abstracta con la que se pretende comprender o transformar una realidad política o social, haciendo violencia sobre su propia estructura o configuración» (Siniestra, pág. 131).
Precisamente por eso, extraña sobremanera que Ghiretti interprete que «Bueno asume el ángulo etic ignorando o suprimiendo todo elemento proveniente de la perspectiva emic –la identidad política de izquierda–» (Siniestra, pág. 76), pues aunque es cierto que «para que desde la perspectiva etic [...] se comprenda realmente el problema que estudia, se debe conocer a fondo la perspectiva emic [...]», sin que tales perspectivas sean, «en modo alguno, excluyentes: el punto de vista del investigador debe asumir y superar el del agente» (Siniestra, pág. 75), la perspectiva emic sólo puede entenderse desde la perspectiva etic, del mismo modo que para entender lo que alguien piensa no podemos introducirnos en el interior de su cabeza, sino que hemos de prestar atención a lo que dice o lo que expresa por medio de gestos, expresiones, &c. e interpretarlo desde nuestros conocimientos. Dicho de otro modo: podemos entender desde nuestra perspectiva etic, si es adecuada, a todos los que se han declarado o declaran emic de izquierdas, mucho mejor de lo que ellos mismos se conocían o conocen. Y esto porque la perspectiva emic es fenoménica, es decir, relativa a procesos observables por múltiples sujetos, pero sólo desde la perspectiva etic podemos conocer realmente la naturaleza de esos fenómenos. Así, un antropólogo educado en las Facultades de Alemania o Inglaterra, por ejemplo, podía fingir que es capaz de entender, desde la física newtoniana, las cosmologías de las tribus primitivas mucho mejor de lo que los propios primitivos podían hacerlo.
Del mismo modo, que muchos de los personajes estudiados tanto en El mito de la izquierda como en Siniestra, no sólo no usen el término izquierda para definirse, sino que incluso lo aborrezcan (emic) dado su carácter negativo (error, fallo), caso de Lenin, Estalin o Benito Pérez Galdós (Siniestra, págs. 19-20), no implica que no sean parte de esa izquierda etic. Así, que la distinción derecha/izquierda no opere explícitamente en lugares como Alemania, Rusia, Estados Unidos o Hispanoamérica, no implica que no funcione ejercida bajo otros fenómenos en principio alejados de esa distinción, como veremos en el epígrafe 3. De hecho, decir que «ni el leninismo ni el maoísmo son en realidad izquierdas» (Siniestra, pág. 79, nota 43), demuestra que no se ha comprendido el alcance de la distinción emic/etic, tal y como aparece explicada en Nosotros y ellos (Pentalfa, Oviedo 1990) o en El mito de la izquierda, págs. 304-305. Además, suponiendo que el autor de El mito de la izquierda fuera realmente de izquierda, su posición estaría muy cerca de los tres citados, en tanto que privilegia no las creencias y las actitudes (emic), sino las obras (etic). Así, Lenin criticaba el izquierdismo como enfermedad infantil; pero eso no quiere decir que, desde los criterios etic positivos de Elmito de la izquierda, no forme parte de la izquierda política, en tanto que la revolución bolchevique practicaba una forma de racionalización por holización de la sociedad soviética, como veremos.
Por último, el propio formato lógico-posicional que asume de forma ejercida el propio Ghiretti, le lleva a pensar que las distintas generaciones de izquierdas se van sucediendo unas a otras, considerándose así las primeras como derecha (Siniestra, pág. 79, nota 43). Sin embargo, nuevamente esta consideración vuelve a ser emic, y por lo tanto no sirve para entender lo que es la izquierda desde el punto de vista etic asumido. Así que se hace necesario mantener el análisis funcional de las Ideas de Izquierda e impugnar el criterio de las cosmovisiones o creencias para entender la Izquierda, pues a lo sumo nos serviría para exponer fenoménicamente, sin profundizar en la cuestión, sobre distintas teorías de la Izquierda que hacen referencia a distintas realidades etic, aunque emic parezcan siempre referirse a la misma creencia o actitud de rechazo que siempre ve el autor argentino.
2. La razón y la racionalización por holización
Tras criticar, en la forma que hemos visto, el concepto de función usado por el materialismo filosófico para caracterizar la Idea de Izquierda y sus modulaciones, Ghiretti reconoce implícitamente la potencia de la tabla clasificatoria y se dispone a analizar lo que consideramos su tercer criterio: la racionalización y el universalismo de la Izquierda.
Guiretti comienza con el artículo de 1994, diciendo que «Llama mucho la atención del énfasis –algo ingenuo– que el autor da al carácter materialista de su teoría explicativa de la izquierda. El racionalismo de izquierda –afirma– no es el racionalismo del homo sapiens, sino el racionalismo del homo faber. Bueno agrega que es posible establecer un nexo interno entre socialismo y racionalismo, 'de suerte tal que las disociaciones puedan ser explicables desde esa unión originaria'» (Siniestra, pág. 82), mientras que la derecha vendría determinada por un particularismo elitista, mesiánico o racista (Siniestra, pág. 84). Además, Ghiretti aprecia cambios de criterio del racionalismo socialista de 1994 al racionalismo universalista de 2001. Este criterio último convertiría a la izquierda en una categoría imprecisa «eterna y ahistórica» (Siniestra, pág. 85). Además, el propio Bueno en 1994 habría relativizado su propuesta universalista al señalar que la izquierda no ha de entenderse como comprometida con una «Humanidad total», lo que supondría otra contradicción (Siniestra, pág. 86).
Así, el concepto de izquierda sería operatorio, frente a una razón teórica: «Parecería que el autor se limita a rechazar –al menos para explicar el concepto de izquierda– el conocimiento revelado: pero también hace lo propio con el tipo antropológico del homo sapiens, el 'hombre que sabe'. En este caso, la relación entre el conocimiento por revelación y el propio de la razón teórica parecen tener para Bueno una relación de identidad. En cualquier caso se trata de verdades eternas e inmutables, de un conocimiento de lo necesario que no está sujeto a transformación ni a la voluntad de 'sujetos operatorios'. De este modo, la razón técnica se opone dialécticamente a la razón teórica o contemplativa» (Siniestra, pág. 89). Además, le acusa de confundir intelecto y razón al borrar diferencias entre trabajo manual y trabajo intelectual (Siniestra, pág. 90, nota 59), con lo que ignoraría los componentes de la ideología, básicos para entender a la izquierda, que serían teóricos, no prácticos, y sobre todo utopías que mueven a la acción (Siniestra, pág. 91).
Sin embargo, esta afirmación es una boutade, para usar las propias palabras de Ghiretti, porque en El mito de la izquierda no se dice que la racionalidad de izquierda sea práctica, sino que toda racionalidad es quirúrgica, operatoria. Quizás este error se deba a que Ghiretti ignora que entre las disciplinas α y β-operatorias la distinción no consiste en que las primeras, en tanto que científicas, no necesiten de sujeto operatorio y las segundas sí, sino en que el sujeto gnoseológico del eje pragmático (el sujeto que junta y separa, que dibuja rectas o realiza operaciones matemáticas, &c., común a ambos tipos de disciplinas) también forma parte del eje semántico en las disciplinas β-operatorias (Siniestra, pág. 76, Nota 43). En las págs. 80 y ss. de Siniestra, Ghiretti sigue confundiendo la razón operatoria con la de la izquierda, citando el artículo de 1994. Pero ello es así porque distingue entre teoría y praxis, como ya señala en su análisis de 2002 sobre Kolakowski, donde mantiene un ejemplarismo metafísico: «Es necesario formular aquí una primera objeción. Las 'partes' de toda obra humana no parecen ser, como señala Kolakowski, instrumento y realidad. El instrumento no se constituye como tal si no se posee una idea previa de la acción a realizar. Por lo tanto, a la realidad se le debe 'oponer' como parte proporcionada la idea, como ha explicado, para el caso concreto de la acción política, Bargalló Cirio. Por otra parte, el instrumento sirve para adaptar la realidad a la idea, pero no se ve el motivo por el cual no sea parte de esa realidad en la que opera y sobre la que pretende plasmarse. Por esta razón debe considerarse a la utopía no como un instrumento (en cuanto que parte 'opuesta' a la realidad), sino como idea (que representa, como dice el autor, el anhelo de modificar la realidad)» (Héctor Ghiretti, La izquierda. Usos, abusos, confusiones y precisiones, Ariel, Barcelona 2002, pág. 152).
No hace falta ser demasiado avispado para saber que «adaptar la realidad a la idea» es suponer que las acciones a emprender ya están prefiguradas, ejemplarmente, antes de acometer la acción; por lo tanto, esta afirmación es propia del espiritualismo metafísico. Además, y esta crítica sería extensible a Kolakowski, ¿por qué reducir la izquierda a utopía? Precisamente, lo que se indica en El mito de la izquierda es que las distintas generaciones de izquierda son de todo menos utópicas, pues no conocen el principio y el fin de sus voluntades, al contrario que la derecha, que al reivindicar los parámetros de identidad del Antiguo Régimen sabe cuáles son los contenidos de sus instituciones, y sus propuestas ya han tenido éxito. Utópico sería no que las distintas generaciones de izquierda supieran a dónde quieren llegar (a la Ciudad del Sol de Campanella o al Estado comercial cerrado de Fichte) sino que no nos ofrezcan los medios políticos para alcanzar sus objetivos. Como rasgo de la izquierda política podría tomarse el hecho de que ellos «conocen» los medios a utilizar, pero no pueden determinar cuál sea la estructura de sus resultados positivos (¿los definió Marx en su Crítica del programa de Gotha?). La racionalidad β-operatoria es la propia del verum est factum: esa situación será verdad cuando se realicen sus proyectos. Además, la universalidad a la que apela el autor argentino no puede tomarse en un sentido sustancial, distributivo (atribuible a todo el Género Humano como un bloque), sino en un sentido atributivo, desde una sociedad concreta que aspira a llevar sus concepciones sobre la razón, el mundo, el hombre, &c. a toda la humanidad. Así, cuando Ghiretti comenta las afirmaciones sobre la igualdad, el Bien o cualquier otro concepto, lo hace de forma sustancialista, sin apelar a contexto determinante alguno:
«Como en otras ocasiones, Bueno parece olvidarse de que está tratando de una categoría política, y, por lo tanto, práctica, que se refiere a acciones, que esas acciones persiguen fines, y que esos fines deben tener necesariamente razón de bien. Por ende, la 'igualdad racional' debe tener razón de bien. Siendo la justicia el criterio principal de la acción política, dicha igualdad debe considerarse como un orden social deseable y, por tanto, justo.» (Siniestra, pág. 96.)
Como vemos, Ghiretti habla del bien como fin de la praxis, presuponiendo que ese bien es unívoco y prefigurado previamente. Sería la doctrina escolástica, en la que se supone que las acciones humanas siempre eligen el bien, excluido el mal o tomándolo bajo forma de bien: bonum faciendum, malum vitandum. Pero el bien no puede ser considerado como un concepto unívoco, pues el bonum es un trascendental analógico que toma significados distintos en cada una de sus modulaciones, argumentos o valores. Así, la ejecución capital se suponía una norma básica en todas las sociedades hasta no hace mucho tiempo, «buena» para el mantenimiento en el ser de las sociedades políticas; así lo manifestaban Santo Tomás y Kant ; sin embargo, lo que para la sociedad política podía ser un bien, el ejecutar a un reo confeso de un crimen horrendo, era un mal para el reo que iban a ajusticiar. La única forma de considerar esta norma como referida a un bien absoluto, es suponer que el Bien está definido unívocamente. Y si se quiere respetar el carácter analógico de esta idea de Bien, habrá que definirlo como el primer analogado de un análogo de atribución, primer analogado que tendrá ya una consideración sustancial, con unicidad o singularidad absoluta. Así, en la doctrina agustiniana del libre albedrío (como en la escolástica posterior), el Sumo Bien sería Dios, tal como se manifiesta en la Revelación, y a él estarían subordinadas todas las cosas.
Lo mismo sucede con el concepto de justicia. ¿Qué quiere decir que se busca la igualdad para conseguir un orden justo? ¿Acaso no había justicia en el Antiguo Régimen, aplicando la definición de Gayo –«justicia es dar a cada uno lo suyo»–, dando lo suyo a cada cual: latigazos a los esclavos, latifundios a los terratenientes, o riquezas a los nobles? Es evidente que la igualdad (arimética o geométrica) también existía en el Antiguo Régimen, aunque determinada por distintos parámetros a los actuales: la igualdad sólo podría darse dentro de los distintos estamentos. Así, los hidalgos en España eran iguales entre sí en tanto que estaban exentos de impuestos y disponían de privilegios para cursar estudios universitarios, mientras que los plebeyos eran también iguales entre sí, pero por no disponer de esos privilegios de la baja nobleza. El contexto de la igualdad en la sociedad posterior al Antiguo Régimen será precisamente el de una sociedad de ciudadanos iguales ante la ley, independientemente de su extracción social o su linaje (sin perjuicio del carácter formal de estas designaciones).
Por eso mismo, no se entiende en absoluto que Ghiretti afirme con posterioridad lo siguiente:
«La 'igualdad racional' parece ser el destino necesario de las sociedades (y por eso no necesita tener razón de bien o de justicia: el autor le da un carácter 'científico' [sic], es decir, 'libre de valoraciones' [sic], pero, al mismo tiempo, pretende constituirse en el norte de la praxis política (y en ese caso sí necesita tener razón de bien). El resultado es evidente. Si el curso de la historia está fijado, no hace falta militar ni actuar a favor del mismo.» (Siniestra, pág. 97.)
Y resulta sorprendente que atribuya al materialismo filosófico semejante pretensión de discurso «científico», porque en realidad tendría que ser atribuida por Ghiretti a sí mismo, ya que es él quien ha señalado que sólo pueden acometerse acciones ya prefiguradas, y por lo tanto previamente fijadas. Aunque, en su caso, el curso de la historia parece dirigirse hacia Dios, donde se encuentran esos conceptos universales y sustancialistas (el Sumo Bien, la Justicia) que con tanto ahínco reclama Ghiretti. Que para el creyente la voluntad divina sea inescrutable no quita una pizca de determinismo a semejante concepción. Por otro lado, y como solución nuevamente errática, vuelve a plantear las actitudes y creencias (Siniestra, pág. 108) para superar el análisis del materialismo filosófico, pero siempre anclado en la distinción entre un orden ideal (la Razón) frente a un orden real (el Altar), de forma artificiosa. Su razonamiento espiritualista y metafísico le impide entender el alcance la racionalidad definida como operación «quirúrgica», y mucho más le impedirá entender la racionalidad aplicada a la izquierda política: la racionalización por holización como concepto clave para la teoría de la izquierda.
Holización de la sociedad política
Con posterioridad, el autor argentino intenta reexponer el concepto de racionalización por holización, señalando que la racionalización tiene que ver con la totalización, pero también criticando que la holización utilice del análisis que, a su juicio, equivaldría a la división de esa totalidad. «Si la racionalización tiene que ver sólo con la totalización, se trata de un proceso sintético, de integración, no descompositivo ni analítico. Evidentemente, los procesos mencionados por el autor son analíticos, no sintéticos. Por otro lado, si bien la 'parte formal' mantiene su carácter de 'parte', puesto que su forma presupone al todo, la 'parte material' no, puesto que su forma presupone al todo. No es parte, estrictamente hablando, porque es materia no formalizada (en el caso de que esto fuese posible: la materia es incognoscible si no está formalizada de algún modo: por tanto, si no comparece según la forma originaria –de la que fue parte anteriormente– comparecerá provista de otra forma). Estas observaciones son importantes, sobre todo para revisar críticamente la tesis de Bueno» (Siniestra, pág. 125).
Sin embargo, aquí Ghiretti demuestra que el hilemorfismo aristotélico no puede superar el planteamiento del materialismo filosófico, ya que la forma no es algo que se pueda desligar de una materia incognoscible: hay partes formales en tanto que presuponen al todo (aunque no sean icónicas: el fragmento de un jarrón presupone al jarrón, y la molécula de ADN presupone el núcleo celular del que ha sido extraída); pero eso no quiere decir que las partes materiales (que no presuponen en su estructura al todo: la molécula del Silicio del jarrón y la del Nitrógeno del ADN), no sean también constitutivas del todo, materia no formalizada. ¿Quién podría decir que las moléculas de Silicio que constituyen al jarrón son partes formales del mismo? Nadie, porque al jarrón lo constituye formalmente la arcilla moldeada. Pero eso no quiere decir que esas moléculas no tengan una forma característica. Una totalidad física u orgánica tiene tanto que ver con el análisis o la síntesis, como con el regressus o el progressus. Así, es cierto que la holización es «un tipo de racionalización que tiene que ver con la descomposición 'atómica', más que con la 'anatómica'» (Siniestra, pág. 125), pero Ghiretti no parece haber entendido que eso supone descomponer una totalidad concreta formada de distintas partes en otras que son homogéneas. Por eso confunde los contextos determinantes de la holización, que dependen de contextos operatorios corpóreos (como la circunferencia respecto al punto que ya señalamos anteriormente), con el objeto formal, propio de la filosofía escolástica, aplicado a una materia supuesta corpórea y por lo tanto unívoca.
Por eso mismo tampoco entiende que la descomposición no significa eliminación de esas partes, sino remodelación de estos contextos, por lo que no es cierto que «Destruir las partes anatómicas de una sociedad –instituciones, tradiciones, leyes, costumbres, jerarquías– implica necesariamente el sacrificio de las partes átomas principales que las componen: las personas que representan o encarnan ese orden. Sólo matando al Rey (o al Zar) se podía poner fin a la Monarquía» (Siniestra, pág. 143). Pero así ocurrió en muchos casos. En todo caso, las nuevas partes átomas no preexisten, en su formato político, al orden del Antiguo Régimen. Antes de 1789 no existe la concepción de los ciudadanos como libres o iguales ni existían los átomos racionales, reconocidos como tales, del mismo modo que, en otro contexto determinante, no existían reconocidos los átomos y moléculas antes de Lavoisier o Dalton: existían los cuatro elementos tradicionales. Sólo desde un adecuacionismo del entendimiento con el objeto que supone que se describe lo que ya existe, ajeno al constructivismo del materialismo filosófico, podría decirse tal cosa. Pero como vemos, tal adecuacionismo no puede ser considerado una alternativa más potente que el materialismo filosófico.
De hecho, esta confusión entre los contextos determinantes y el objeto formal se comprueba al observar que Ghiretti no entiende los distintos tipos de holización, así como tampoco entiende que esa operación no puede dejar las cosas como están, sino transformarlas radicalmente:
«Bueno unifica bajo la categoría de holización una serie de procedimientos y técnicas muy diversos, de carácter científico y político. Esta categoría –cuyo nombre bien podría traducirse, con menos artificiosidad neologista, por totalización– sorprendentemente principia por una fase analítica, de descomposición. Por otro lado, la totalización resultante de la síntesis, no obstante poseer un probable valor de utilidad a efectos de conocer la naturaleza del objeto de estudio, no solamente puede no ser idéntica a la totalidad de origen, sino que en ocasiones ni siquiera puede reconstituirse íntegramente. Desde este punto de vista, la pretendida holización no es tal, porque la totalidad resultante no es idéntica a la de origen. De modo que, paradójicamente, la fase más propia de la holización es la analítica o descompositiva.» (Siniestra, pág. 128.)
Ghiretti no advierte que el neologismo no es caprichoso: la holización es una totalización, pero no todas las totalizaciones son holizaciones: la totalización anatómica de una máquina o un organismo, que implica una descomposición ana-tómica del organismo, y una recomposición completa o parcial, mediante sustituciones de una pieza o de todas (como en el «barco de Teseo»), no es una holización. En cualquier caso, una holización se distingue de otras según el material holizado: no es lo mismo la holización de un volumen gaseoso en sus moléculas, que la de un cigoto en las células del blastómero.
Ghiretti incorpora de modo torcido la holización, al suponer que sólo existen tres tipos de holización: la propia de la geometría, la de la biología y la de la política: «La primera, que sería la propia de la geometría o la física, en la que la holización es sólo una operación mental [sic]. Se intenta una comprensión del objeto desde sus partes constitutivas: pero no hay descomposición real ni 'trituración' del objeto»; la segunda de la biología, donde la holización sólo sería analítica: «se destruye un organismo biológico (un animal o una planta) por medio de una técnica de lisado o trituración, [...] Dado que el objeto destruido es un organismo complejo, es imposible su reconstrucción»; y «la tercera sería la que practica la acción política. En este caso particular, la supuesta holización no persigue –como en los anteriores– comprender el objeto o dominio, sino transformarlo radicalmente» (Siniestra, pág. 129).
Sin embargo, la descomposición de un cuadrado en partes triangulares, iguales entre sí, no es una operación mental, sino gráfica; y la descomposición de un cristal en sus moléculas no es un proceso mental, sino el resultado de un análisis químico. En la holización biológica, el lisado es una forma de descomposición, pero no la única. Además, decir que la reconstrucción de un organismo es imposible en absoluto, es olvidar la realidad de las técnicas de la ingenería celular, genética, tales como la clonación. Por último, la disyuntiva que Ghiretti plantea, a propósito de la holización política, no es pertinente, puesto que la política busca ante todo transformar (aunque la transformación sea idéntica), y el comprender es imposible al margen de la transformación. Resulta sintómatico que Ghiretti se plantee la cuestión de si la holización cambia o no las estructuras de la sociedad (Siniestra, pág. 142), o que entienda que «La comparación que Bueno hace entre los 'individuos libres' y 'átomos libres' no puede ser más penosa y aun peligrosa, sobre todo porque ignora el carácter analógico con que se emplea el término 'libre' en el ámbito de las ciencias fisicoquímicas» (Siniestra, pág. 143). Pero quien compara penosamente es el propio Ghiretti, ya que las distintas holizaciones van referidas a contextos determinantes también distintos: nadie podría ser tan ingenuo como para equiparar a los ciudadanos de una sociedad política con las moléculas de la Química. Y es gratuito, pero está claro que tampoco se puede admitir la operación que realiza Ghiretti in actu exercitu: pensar que sólo puede haber tres tipos de holizaciones porque son tres los ejemplos planteados en El mito de la izquierda.
No obstante, la forma más clara de incomprensión de estos postulados se ve en su interpretación de la holización a nivel político. Para empezar, Ghiretti no entiende el concepto de Nación política, en la que los ciudadanos son concebidos como átomos racionales, ofrecido en España frente a Europa o en El mito de la izquierda. Al estudiar el caso de la holización originaria de la Revolución Francesa, que resuelve la Nación en un conjunto de átomos racionales o ciudadanos, El mito de la izquierda, señala que el dialelo o situación límite de la revolución, que se da en el ámbito de la Nación política, es falso, pues «la totalidad a la que aspira no es la nación, sino la Humanidad» (Siniestra, pág. 137). Y añade que «Bueno se refiere inconscientemente a esta limitación forzosa, al decir que la revolución debe 'detenerse en la Nación'. Se trata de una extraña expresión: según el autor, el límite que se impone el proyecto revolucionario es fruto de su propia invención» (Siniestra, pág. 139).
La crítica de Ghiretti demuestra que no ha advertido la dialéctica del proceso de la holización positiva mediante el cual El mito de la izquierda analiza el proceso de formación de la nación francesa. Los términos más visibles de esta dialéctica aparecen en la contraposición que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los átomos racionales, holizados «en recinto cerrado», son los ciudadanos , pero estos también son hombres , y los hombres desbordan el «recinto cerrado» de la Nación francesa, y reaparecen como partes de otros Estados, que rodean a esta nación, tratando de detener su proceso revolucionario (interpretado como una holización específica). Por ello, el proceso holizador debe detenerse inicialmente en la Nación francesa, para después retomarse en el ámbito del Imperio napoleónico para hacer posible que subsista la «primera generación» de la izquierda definida. Sin embargo, el autor argentino prosigue su incomprensión del concepto de Nación política en las páginas 325-355 de Siniestra, pues no advierte que la Nación política, como proyecto, es originaria de la primera izquierda (el género generador), necesario para subsistir y extender la revolución holizadora. Pero después la holización del género humano exigirá la forma de Imperios universales, para poder llevar sus propios conceptos de hombre, historia, &c. al resto de la humanidad. Un ejemplo de esta incomprensión lo podemos contemplar en un fragmento anterior:
«La contradicción con la teoría general de la holización es evidente. Bueno explica que la idea de Nación política 'no fingía surgir de un estado originario (sustantivado), puesto que se sabía que era el resultado del lisado de una sociedad en la que ellos vivían, organizada como Estado, según el modelo del Antiguo Régimen'. Probablemente la nación política haya sido en cierto modo el resultado de la trituración o lisado al que alude, pero de modo secundario. La verdadera causa de la nación política es el Estado, entendiendo por Estado no el concepto genérico de comunidad política, sino una institución de naturaleza administrativo-burocrática que es vector de formalización del orden social: un organismo, una parte anatómica de la totalidad social.» (Siniestra, pág. 140.)
Fragmento en el que Ghiretti confunde el Estado con su administración, al tiempo que lo distingue de «comunidad política», como si esa comunidad política no fuera también un Estado, y como si ese organismo no estuviera constitucionalmente edificado sobre sus átomos racionales, desde el presidente de la república hasta los ciudadanos que teóricamente lo eligen.
Tal incomprensión respecto al concepto de holización no podía resultar inocua. Y así sucede, pues llega al atrevimiento de señalar (sin haber demostrado el más mínimo conocimiento de la Teoría del Cierre Categorial y de las aplicaciones que de esta teoría se han llevado a efecto –de inmediata aparición, la tesis doctoral de Evaristo Álvarez Muñoz sobre la estructura gnoseológica de la Geología–) que «Desde este punto de vista, las teorías de Bueno merecerían figurar entre los ejemplos con que Alan Sokal y Jean Bricmont ilustran su difundido y comentado libro Imposturas intelectuales: el empleo indiscriminado y mistificador de teorías científicas provenientes de las ciencias físico-matemáticas por parte de filósofos, sociólogos, psicólogos y demás humanistas» (Siniestra, pág. 131). Afirmación insidiosa ( pues no demuestra lo del empleo indiscriminado) y paradójica cuando el propio Ghiretti utiliza en su análisis a Juan Baudrillarc, que es uno de los amonestados con la acusación de ser impostor intelectual (Siniestra, pág. 91, nota 60). Además, la holización no es una categoría científica, sino filosófica, es decir, de la Gnoseología (en cuanto contradistinta a la Epistemología: sugerimos la consulta del Diccionario filosófico de Pelayo García Sierra antes citado). ¿No será que la acusación de «impostura» realizada por el autor argentino, es en realidad una proyección de su propia incapacidad, además del retorcimiento sofístico al que ha sometido a El mito de la izquierda, para que encaje en unos esquemas escolásticos demasiado rígidos y ni siquiera bien conocidos por él?
Así, en su incomprensión, el autor argentino acaba perdiéndose en afirmaciones vagas, como su pregunta retórica acerca de si Bueno piensa que la izquierda es «una racionalidad política genuina» (Siniestra, pág. 144), o si «la perspectiva etic de Bueno es defectuosa, puesto que no reconoce la presencia fundamental de la ideología progresista en la compleja estructura propia de la identidad de izquierda [...]». Posición formulada nuevamente desde un punto de vista emic, puesto que El mito de la izquierda tiene buen cuidado en reconocer que también la «derecha absoluta5, la que realizó, por ejemplo, la primera globalización (el Primum circundedisti me que impuso Carlos I en su escudo tras la vuelta al mundo de Elcano en 1519), el primer circuito económico mundial, los primeros imperios universales, &c., también era progresista.
Finalmente, a sus últimas preguntas retóricas [«¿es la racionalización por holización un procedimiento adecuado para la transformación del orden social? (...) Es la racionalización izquierdista el camino más apropiado de reforma política o social? ¿Por qué Bueno se muestra dispuesto a fulminar la idea de la izquierda como progresismo y, en cambio, es extremadamente cauto al valorar la idea de izquierda como holización?» (Siniestra, pág. 146)], hay que responder que la racionalización por holización política es la organización que se encuentra más presente, de forma más o menos imperfecta, en las actuales democracias de mercado, con ciudadanos iguales ante la ley independientemente de su extracción social o linaje (la Corona en España o los privilegios de los Jefes de Estado en las republicas serían un límite a esa holización), y esos modelos de racionalización han mostrado una «validez ecológica» mayor que la de los distintos corporativismos, fascismos o nazismos de derechas, hasta el punto de que éstos han sido borrados de la faz política o se han transformado en «centro», tanto desde el punto de vista emic como del etic. Ya no existe en rigor Antiguo Régimen, por lo que no puede haber, en consecuencia, una derecha, en el sentido histórico de la tradición revolucionaria.
3. La izquierda y sus generaciones o géneros
La última de las críticas que realiza Ghiretti consiste en afirmar que, como no existe un género o analogado principal desde el que predicar la característica de izquierda a las especies consiguientes (las seis generaciones de izquierda definida), se vuelve inútil todo intento de sistematización o de análisis de tales especies. Así, al respecto del concepto unívoco y sustancialista de izquierda, señala Ghiretti lo siguiente:
«En primer lugar hay que señalar que el concepto o idea de izquierda sí existe: de otro modo, no se podría siquiera hablar de él y, en consecuencia, tampoco se podría hablar de mito. Por otro lado, todo concepto es, por fuerza, sustancialista: refiere algo que es idéntico a sí mismo. La cuestión de la 'unidad unívoca' es una expresión particularmente confusa, qpuesto que unidad y univocidad refieren a dos características diversas: no es lo mismo ser uno, que ser unívoco». [...] «Pero si es cierto que el concepto unívoco-sustancial de Izquierda no existe, ¿a partir de qué concepto puede el autor dedicar un capítulo completo a la racionalidad política de la izquierda, o idear profusas y complejas clasificaciones de ideas, movimientos, generaciones y modalidades de la izquierda? Si no existiera ese concepto, no se podrían hacer afirmaciones universales, y menos aún distinguir las formas particulares que adoptan esos universales. Si no hay izquierda (o no podemos saber qué es la izquierda), tampoco hay izquierdas.» (Siniestra, págs. 116-117.)
De hecho, Ghiretti plantea que la participación de las distintas formaciones del género izquierda es predicamental, es decir, participación de diversos individuos de un género común, de tal modo que no puedan existir sin ese género universal. Asimismo, postula que la izquierda no puede ser confusionaria, puesto que siendo un universal permite distinguir sus formas particulares, ni oscurantista, al formular con claridad su oposición a la derecha (Siniestra, pág. 121). Así, pone ejemplos, como los autores de las distintas tradiciones de pensamiento filosófico, que pueden ser designados por un universal, filósofos. Sin embargo, lo que se comprueba es que el material empírico señala que las distintas izquierdas son contradictorias entre sí, lo que lleva a pensar que no puede haber unidad de la izquierda. Asimismo, al reafirmar el carácter unívoco de la izquierda, el propio Ghiretti se extraña ante la afirmación de que el mito es una forma de logos (Siniestra, págs. 117-120), caracterización oscura y subsidiaria del error de considerar la racionalidad operatoria como opuesta a la especulativa, y sobre la que no vamos a insistir.
Sigamos no obstante con la distinción entre géneros y especies. Da la impresión que el autor argentino reduce los análogos a los análogos de proporcionalidad, como si no hubiera también análogos de atribución o proporción simple, o análogos de desigualdad, como podemos comprobar en el Tratado de la analogía (actualmente en prensa y editado por la Fundación Gustavo Bueno, con traducción y comentario de Juan Antonio Hevia Echevarría) de Cayetano. Ghiretti, no obstante, manifiesta su reducción de los análogos cuando comenta su crítica a los conceptos funcionales ya refutada:
«El pensador riojano-asturiano manifiesta una notoria incomprensión tanto de las teorías de Cassirer como del concepto de analogía. Por una parte, la metafísica funcionalista del filósofo alemán [Cassirer] tiene una evidente orientación antisustancialista, contraria a la metafísica 'ontocéntrica' y al principio de identidad, y podría formularse del siguiente modo: A no es igual a A. Exactamente al contrario de la analogía, que se basa esencialmente en el principio de identidad. En efecto: si no se afirma que A es igual a A, tampoco se puede afirmar que A es similar (o análogo) a B. Por otra parte, mientras que el concepto de función, tal como lo emplea Bueno (que se aleja del concepto de Cassirer) expresa una relación necesaria entre dos variables, en la analogía es imprescindible distinguir un analogado mayor, principal o primero, respecto del cual se señala la relación de analogados menores o secundarios. Si, siguiendo a Bueno (y como posteriormente se estudiará), la relación funcional 'izquierda' se da necesariamente y de modo invariable en ciertos 'cuerpos políticos', el analogado mayor o principal no comparece en ninguna parte de sus textos. El autor emplea conceptos clásicos y teorías modernas sin ningún sentido de coherencia interna, de modo oportunista (más que pragmático) y siempre según un criterio de conveniencia superficial.» (Siniestra, pág. 71, nota 38.)
Nos cuesta comprender cómo Ghiretti se atreve a hablar de la incompresión del autor de El mito de la izquierda en lo relativo al concepto de analogía, habida cuenta de la supina ignorancia sobre el particular que él demuestra tener. La ignorancia es muy atrevida, e imprudente. ¿Ha estudiado Ghiretti los tratados de Cayetano, los de Juan de Santo Tomás o de Santiago Ramírez sobre la analogía? ¿No sabía que en esta tradición la analogía no se pone del lado de la identidad, sino de la diversidad, de la heterogeneidad? Los llamados análogos de atribución ni siquiera corresponden a un concepto, sino a un «ensamblaje de conceptos»; y los análogos de proporcionalidad compuesta expresan ante todo las cosas que son simpliciter diversa, y sólo secundum quid eadem. Ghiretti parece olvidar, en efecto, que además de los análogos de proporcionalidad, existen también los análogos de atribución, que son descritos en El mito de la izquierda de la siguiente forma:
«Un término es unívoco (sustancial) cuando se aplica con idéntico significado a las diferentes especies (si el término unívoco es genérico) o a los diferentes individuos (si el término es específico). [...] Un término es análogo cuando se predica de diversos objetos con sentidos diferentes, pero de suerte que estos mantengan entre sí alguna conexión interna. [...] Ahora bien, la unidad que vincula los significados diversos englobados por el concepto análogo puede ser de dos tipos: isológica o sinalógica. La unidad isológica es la unidad de semejanza o igualdad; y la semejanza o igualdad de las cosas diversas nos pone delante de la analogía de proporcionalidad o de proporción compuesta. [...] Por ello los análogos de proporcionalidad expresan muy bien la diversidad de las cosas analogadas (una diversidad distributiva similar a la de los conceptos unívocos). Los análogos de proporcionalidad se corresponden con los conceptos funcionales (por ejemplo la función 'doble', cuya característica por sí misma es vacía, aunque algunas veces se sustancialice, con el peligro de reducir un concepto análogo a un concepto unívoco). Es lo que ocurre con el concepto 'mítico' de izquierda. Cuando la unidad es sinalógica (synalaxo= juntarse, casarse), los análogos se denominarán de proporción simple o de atribución. [...] El concepto de 'sano' se predica del organismo viviente, del clima o del alimento; pero su primer analogado es el animal. El clima es sano, o el alimento es sano sólo por su relación con el animal. Un concepto análogo de atribución no es propiamente un concepto, sino un conjunto de conceptos ensamblados entre sí.» (El mito de la izquierda, págs. 305-306.)
De este modo, el analogado de atribución, que es el que escolásticos como Suárez señalaban como relación entre Dios como trascendental (constitutivo del mundo) y las criaturas, no necesita distribuirse entre las distintas especies de izquierda. Basta con la misma analogía con la que predicamos de un clima la propiedad de sano, atribuible en principio sólo a organismos vivos. Asimismo, hay que hacer notar que no se toma el análogo de atribución en el mismo sentido que en la filosofía escolástica, sino inserto en el contexto de la lógica plotiniana, aquella en la que se van deduciendo unos géneros de otros, por transformación. Así, y siguiendo con el ejemplo de la teoría de la evolución, en el estudio de la Izquierda política el género generador, la izquierda jacobina, se considera extinguido, sin que ello implique nada grave para el surgimiento y tránsito de las siguientes generaciones de izquierda: tan grave hay que considerarlo como la extinción del Australopithecus respecto al Homo Sapiens.
Además, ni siquiera desde la perspectiva escolástica sustancialista que Ghiretti considera, es necesario un género o materia del que predicar las especies o formas; no sería necesaria la existencia de un género para que haya especies. Es el caso estudiado por Francisco Suárez, siguiendo a Santo Tomás, en sus Disputaciones Metafísicas a propósito de los ángeles. Los ángeles, en tanto que sustancias inmateriales creadas, son simples (espirituales). Y siendo el género la materia y la diferencia específica la forma, está claro que las especies no pueen ser integradas en un predicamento; a lo sumo lo tendrían en la sustancia. Sin embargo los ángeles, al no tener materia, no podrían formar un género común con las demás sustancias creadas. ¿Cómo resuelve Suárez la dificultad? Al no tener las inteligencias materia, no pueden disponer de principium individuationis, no pueden ser individuos, y al no poder haber infinitos individuos con la misma especie, las inteligencias son especies sin género (Francisco Suárez, Disputaciones Metafísicas, Disputación XXXV, Sección III, 33-42). Es decir, que en la filosofía escolástica puede haber especies sin género.
Además, en consonancia con lo señalado por Suárez, habría que señalar que no sería extraño que desde sus planteamientos, Héctor Ghiretti pudiera tener que reconocer la posibilidad de esas especies de izquierda sin género como similares de forma idéntica a los ángeles suarecianos. De hecho, el autor argentino no juega muy limpio en su expositio y argumentatio, no nos expone los principios filosóficos desde los que está realizando su crítica, no sólo a El mito de la izquierda, sino a otros autores glosados en su libro de 2002, La izquierda: sin duda, esta es la razón de que vea una ingenuidad en el autor de El mito de la izquierda al declarar su materialismo, porque el mismo Ghiretti no se atreve a declarar los principios de la metafísica ontoteológica desde la que nos parece expone y argumenta, y que, lejos de ser irrelevantes para su tarea, le imponen cauces muy rígidos. Evidentemente, tales principios están in actu exercitu, y desde ellos tenemos que confirmar, como ya venimos señalando, el diagnóstico de espiritualismo que anticipamos al comienzo de nuestro escrito.
Desde este punto de vista, habría que señalar que el análisis de Ghiretti, aunque pretenda estar planteado desde un punto de vista neutro (por ejemplo, al exponer fragmentos extensos a los que va a someter a crítica), no es neutral en absoluto. Primero, porque tales fragmentos están seleccionados y se omiten cuestiones escabrosas que desde su propia perspectiva no le es posible abordar; y segundo, porque la exposición sobre la izquierda política no tiene una finalidad política. Para decirlo en términos del materialismo filosófico, la filosofía de Ghiretti, en tanto que apela a las creencias (supuestas como algo no meramente psicológico, sino algo «en lo que uno está», para usar la fórmula de Ortega) de cada uno para diagnosticar su posición dentro del espectro de la izquierda o la derecha, parece tener antes fines transmundanos que políticos. Tampoco la teología de la liberación buscaba una liberación política por sí misma, apelando incluso a las armas. Lo que buscaba era la liberación trascendente de la humanidad en la otra vida. Igualmente, la política será vista por el creyente antes como un medio para alcanzar el fin de la salvación, que como un fin él mismo politico. El análisis del Ghiretti sobre la izquierda política nos parece más propio de una filosofía de implantación gnóstica, donde el objetivo no es establecer las posiciones políticas positivas desde las que analizar la izquierda (propio de la implantación política), sino tratar de ver cómo las creencias o cosmovisiones sirven a los que tratan de reducir la izquierda o la derecha a algun fin trascendente, ya prefigurado. Sin esta perspectiva, resulta muy complicado entender los objetivos del autor para realizar la crítica a estos posicionamientos aparentemente tan positivos y asépticos desde los que se maneja.
Encontramos indicios de nuestro «diagnóstico» a propósito de los comentarios que Ghiretti hace sobre las tres familias de acepciones de la izquierda, espaciales, cósmicos y topográficos, por un lado, teológicos o numinosos, por otro, y finalmente antropológicos, prestasen correspondencia con los ejes radial, angular y circular del espacio antropológico, que «Respecto de las acepciones teológicas, es claro que la izquierda no constituye parte del repertorio conceptual de esta ciencia [sic]: más correcto sería definir esta familia de significados como religiosa» (Siniestra, pag. 149). Está claro que quien señala que la teología es una «ciencia» y que se identifica con la religión se hace partícipe de las creencias de la religión terciaria (para la cuestión de la teología como «ciencia» nos atenemos a lo que se expone en el Escolio I de la segunda edición de El animal divino; también se encuentra en esta obra una breve exposición de la doctrina del espacio antropológico), en concreto del catolicismo (el despliegue de filosofía escolástica utilizado por el autor no es en modo alguno casual, a pesar de mostrar deficiencias importantes en su conocimiento).
Ghiretti parece marchar por la misma la senda del discípulo de Mounier, Juan María Domenach, cuando afirmaba este «que no es que la izquierda no posea el sentido del ser, sino que carece del sentido de la encarnación, y ésa es la razón por la cual no llega a ser» (Siniestra, pág. 302). Evidentemente, en El mito de la izquierda no se plantea explícitamente la distinción entre la implantación política y la implantación gnóstica, pues la cuestión queda enmarcada en la distinción entre izquierdas definidas e izquierdas indefinidas. Pero nos parece que Ghiretti, aun hablando e intentando analizar la izquierda política, lo hace, si no desde la derecha, sí desde la plataforma de alguna una izquierda indefinida, como la que pretende asumir Tomás Molnar en lo que él tiene de implantación gnóstica. De hecho, el propio Ghiretti encarece en su libro de 2002, hablando de Tomás Molnar, «la importancia que posee la consideración de las raíces teóricas modernas de la izquierda y de su semejanza –que no identidad– con las doctrinas de la gnosis» (Héctor Ghiretti, La izquierda, pág. 234).
De este modo, la teoría de la izquierda que Héctor Ghiretti parece manejar, aunque de forma implícita o inconsciente, es en realidad la de Molnar (el Modelo 1 según la clasificación propuesta en El mito de la izquierda). En efecto, al considerar a la izquierda como una actitud de rechazo, supone que su relación con una política concreta no es excesivamente relevante, por cuanto ella puede extenderse a todas las sociedades humanas (El mito de la izquierda, págs. 69-74). Al convertir a la izquierda en una concepción del mundo que se opone a lo existente –y que se identificaría con la Nada, en términos sartrianos, mientras se deja a la derecha «la intuición del Ser» (Maritain)–, y que busca, análogamente a los gnósticos, una forma de salvación, Ghiretti está hablando de religión en clave de política y de política en clave de religión, para decirlo en palabras de Unamuno. O más bien, utilizando argumentos teológicos para explicar la política, al modo de Donoso Cortés cuando señalaba que los socialistas eran simplemente unos malos católicos. Así, los izquierdistas auténticos, los que se consideran tales desde un punto de vista emic, serían simplemente unos creyentes desorientados. El interés del estudio de las «raíces profundas» (de las creencias de la izquierda) residiría en esta conexión de la izquierda con la religión, no obstante que esa conexión esté velada y encriptada por motivos doctrinales, o quizá no tanto.
En cuanto a los análisis de las generaciones de izquierda que Ghiretti nos ofrece al estudiar El mito de la izquierda: difícilmente puede entenderse la sorpresa que manifiesta porque la segunda generación de izquierda definida, el liberalismo, apenas contenga ejemplos sólo de España (Siniestra, págs.159-160). ¿Acaso no está reconocido por diversos autoresel liberalismo como generación de izquierda, caso de Dalmacio Negro? (Siniestra, pág. 250). Este autor, sin embargo, camina por una senda próxima a la de Ghiretti al afirmar que no existe «una auténtica actitud de izquierdas si la rebelión no está encaminada contra la Historia y contra la política» (Siniestra, pág. 245). Sin embargo, el análisis de esta izquierda apenas tiene referentes claros emic, pues ha sido considerada como «derecha» por socialistas, comunistas y anarquistas. Benito Pérez Galdós tampoco se consideraba de izquierda, pero esa significación emic no aclara nada. Un caso parecido es el de un personaje histórico que se inserta en la tradición liberal española (aun siendo considerado por algunos como «jacobino»), Manuel Azaña, quien decía de sí mismo, tras la victoria del Frente Popular en 1936 y siendo Primer Ministro, que se había convertido «en el ídolo de la derecha».
Precisamente por eso, la caracterización de esta segunda generación de izquierda se realiza básicamente desde un punto de vista etic, pues los fenómenos son ciertamente oscuros. Subrayaremos también que, las cuestiones de génesis [los liberales y las artes liberales, entre las que se encuentra la dialéctica, frente a los serviles y las artes mecánicas] no pueden confundirse con las de estructura del concepto; éste puede encontrarse en numerosos contextos no hispanos. Así, en El mito de la izquierda se señala que el partido whig de Inglaterra comenzó a llamarse liberal party en el siglo XIX; el propio Raimundo Aron, en El opio de los intelectuales, defiende la democracia liberal, mirando sobre todo al ejemplo inglés, en oposición a los Frentes Populares donde los liberales se unían a socialistas y comunistas, lo que le convierte en un representante de esta segunda generación (Héctor Ghiretti, La izquierda, pág. 27).
Dentro del ámbito hispano, en concreto en América, donde no se utiliza la distinción izquierda/derecha para hablar de las posiciones políticas, Simón Bolivar intentó convertirse, desde su liberalismo, en presidente vitalicio (asumiendo así una prerrogativa ordinaria del Trono), pero no para expandir los valores de la revolución hispanoamericana, sino para aglutinar una gran nación o confederación hispana ya existente. Y ello sin olvidar que la realidad de cuatrocientos millones de hispanohablantes en los comienzos del siglo XXI es producto de la holización de las sociedades políticas hispanoamericanas realizada desde el siglo XIX, proceso que aquí no podemos abordar detenidamente pero que sin duda constituye un ejemplo significativo del valor del estudio etic de la izquierda política. Por lo tanto, no parece muy fundada la idea de que han sido creadas ad hoc algunas generaciones de izquierda definida.
Ghiretti, en suma, acumula todos sus defectos del sustancialismo y demuestra no poseer opinión alguna sobre lo que sea la derecha como estructura política. Por eso no entiende la prioridad que el mito de la izquierda atribuye a la derecha. «En primer lugar –dice Ghiretti– debe estudiarse su apelación a la lógica: explica que la derecha posee una 'prioridad lógica' respecto de la izquierda, pero ¿qué quiere decir? Tal como se plantea, más bien parece una prioridad cronológica: la afirmación -derecha- es anterior en el tiempo a la negación –izquierda–, o gnoseológica: la afirmación es una condición de posibilidad para la negación. Esto está bien para una cuestión de otra naturaleza, de índole lógica o temporal. Pero, en cualquier caso, ¿sirve alguno de estos criterios para comprender el problema de la génesis de una identidad política?» (Siniestra, pág. 162). Es difícilmente concebible la ceguera de Ghiretti para ver lo que El mito de la izquierda dice al respecto: que la derecha es una realidad histórica, de tradición secular, el llamado Antiguo Régimen, y que es la negación de este Antiguo Régimen (y no una negación abstracta) lo que confiere, ante todo, identidad política a las izquierdas.
En el último fragmento citado, Ghiretti habla de prioridades cronológicas emic; pero etic la prioridad que plantea es lógica: una proposición afirmada (p) puede ser posteriormente negada (¬p). Curiosamente, plantea cuestiones gnoseológicas, respecto de las «condiciones de posibilidad» de algo; pero las condiciones de posibilidad son esencialmente ontológicas: se trata de ver si es posible que exista la negación sin afirmación. Así, no basta con que se hable de un rechazo inicial por lo existente, pues lo existente aquí también ha de definirse, y sobre todo la posibilidad de cambiarlo y alterarlo hasta cierto punto. De hecho, se constata que las distintas generaciones de izquierda, aun intentándolo a veces, y siguiendo, no han eliminado instituciones clave como la familia, (a la que incluso protegió con ayudas, &c.). Así, si la izquierda se afirma en su identidad enfrentándose contra algo preexistente, que no sería una afirmación proposicional, sino «la realidad misma» [sic], entonces se consideraría prioritaria la izquierda, la negación, de tal modo que la derecha no sería afirmación, sino doble negación (¬¬p) (Siniestra, pág. 162). En todo caso, se ve que Ghiretti no se maneja con postulados políticos, sino teológicos: parece querer ver en la izquierda un componente religioso, al negarse a aceptar una realidad imperfecta, por lo que, en el fondo, «su reino no es de este mundo».
Por último, el autor argentino acaba postulando como absurda la existencia de una derecha absoluta, pues no tendría sentido la coexistencia de varias derechas que entrasen en conflicto: alguna de ellas tendría que ser izquierda (Siniestra, pág. 163, nota 158). Pero esta objeción se basa en el desconocimiento de la distinción entre el plano de las realidades estructurales y el plano de las realidades numéricas que multiplican esa estructura, desconocimiento que acaso tiene como fundamento la suposición de que las realidades numericas que tienen la misma estructura, han de dar lugar a una unidad atributiva armónica, cuando lo que ocurre en general (como tantas veces ha sido observado por Durkheim) es que los conflictos sociales se producen ante todo entre grupos o instituciones de similar estructura. En todo caso, la solidaridad (como virtud atribuible a las derechas absolutas) es la unión de individuos o grupos contra terceros, y los grupos heterogéneos pueden solidarizarse contra terceros tanto o más que los homogéneos, sin perjuicio de la durabilidad de tal impulso solidario. El ejemplo más palmario de esta distinción entre realidades numéricas y estructurales lo encontramos en la Guerra Civil española: mientras que las distintas derechas se aliaron a partir de sus concepciones sobre la etapa imperial de España, ligada al Antiguo Régimen, las generaciones segunda, tercera, cuarta y quinta de izquierda definida no fueron capaces de encontrar un elemento común que las cohesionase, lo que les llevó a dos guerras civiles entre ellas y a la derrota definitiva en 1939.