 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 31 • septiembre 2004 • página 20
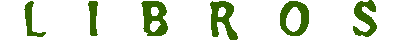
Ante el tomo 5 de la Historia de España (La España de los Reyes Católicos, por José Luis Martín y Ángel Rodríguez Sánchez; Espasa-Austral para El Mundo) que el diario El Mundo ha distribuido gratuitamente con la compra del periódico el domingo 5 de Septiembre de 2004
«No ambición de mostrar ingenio me buscó este asumpto; sólo el ver maltratar con insolencia mi patria de los extranjeros, y los tiempos de ahora de los propios, no habiendo para ello más razón de tener a los forasteros invidiosos, y a los naturales que en esto se ocupan despreciados. Y callara con los demás , si no viera que vuelven en licencia desbocada nuestra humildad y silencio» (Quevedo, España defendida y los tiempos de ahora. De las calumnias de los noveleros y sediciosos, 1609)
1
Con motivo de su XV aniversario, que se cumplirá este otoño, el periódico El Mundo ha anunciado, a bombo y platillo, la publicación de una nueva «colección» que va a pasar a engrosar las filas de su ya nutrida «biblioteca» (Biblioteca El Mundo). Una colección que, distribuida en veinte «entregas» correspondientes a los 20 tomos en los que consta, está dedicada esta vez a la historia de España.
Hace unos años, el diario ABC también dedicó un «coleccionable», de similares características, al mismo tema. Sin embargo, llama la atención de esta nueva Historia de España el modo como ha sido promocionada por parte del diario El Mundo. El lema con el que se vino anunciado esta colección a lo largo del verano, y que ocupó varias páginas enteras del diario durante bastantes días, es ya una señora tesis que pareciera querer ser bien subrayada, enfatizada: «La identidad de España está en su Historia.» Parece tener el énfasis de la reivindicación, del manifiesto: «¡La identidad de España está en su Historia!» Así de resoluto se muestra El Mundo, con un lema aparentemente claro y distinto (¿es una tesis gnoseológica, o más bien ontológica?), desde el que parece sobre entenderse que la Historia proporciona a España una identidad que, desde algunas instancias, se le niega.
Esta nueva Historia de España se presenta pues, nada menos, que como demostración de la existencia de tal identidad, siendo el lema corolario suyo, y cuya publicación responde, no a un interés meramente especulativo, sino que el diario nos invita con esta prueba a afrontar el «gran debate» que nos espera: para El Mundo este descubrimiento, el descubrimiento histórico de la identidad de España, representa nada menos que «la mejor contribución para el gran debate de la Legislatura». Es decir, se supone, el debate acerca de la modificación de los Estatutos de Autonomía, y, si acaso, de la Constitución vigente, reclamada desde algunos «gobiernos autonómicos» desde hace tiempo con objeto de «alcanzar más altas cotas de autogobierno» en las comunidades correspondientes, en una Legislatura que se adivina muy propicia para satisfacer tales reclamaciones.
Al parecer, en ciertas Comunidades Autónomas, en las denominadas «históricas», el «autogobierno» del que gozan no es suficiente para satisfacer su «indiscutible identidad histórica»: «Catalunya», «Euskal Herria», si acaso «Galiza», tienen una «personalidad» tan acusada que, por lo visto, aún no se sienten suficientemente «realizadas» en el marco constitucional vigente. Por eso necesitan «avanzar en el autogobierno» hasta que su «identidad soberana» sea reconocida en el marco del «Estado español». Por supuesto, el período correspondiente al gobierno de Aznar ha supuesto «retrocesos» en este sentido, siendo la Legislatura recién estrenada, esta que se constituye con los votos emitidos tres días después de que un grupo terrorista haya puesto 200 muertos al lado de las urnas, una de las más propicias para que tal «avance» no se frene. Y es que tal Legislatura se abre en efecto con la «entrada» de los socialistas en el gobierno de España, con ZP al frente, pero necesitando, para legislar, del «apoyo parlamentario» de unos «socios de gobierno» (PSC, ERC, IU: el «Tripartito catalán») cuyos programas están presididos, dicho claramente --vamos ya a dejar de practicar el eufemismo–, por la secesión (sea para después formar un «Estado libre asociado», un «Estado federal»,...). Una secesión que, precisamente, viene siendo «justificada», por parte de tales «socios de gobierno» (así como por otros, PNV, EA, BNG... que, de momento, no gozan de tal condición), por la ausencia de «identidad» de España, ausencia «directamente proporcional»a la presencia de la «identidad» de determinadas «nacionalidades históricas» cuya «soberanía», al parecer («ámbito vasco de decisión», «lo que Cataluña decida»...), no termina de ser «respetada» mientras sigan siendo «prisioneras», tales «naciones históricas soberanas», de una España que «no es», mientras sigan siendo prisioneras del «no-ser» histórico de España.{1}
Digamos que parece, en este contexto, que la intención de la publicación de los 20 tomos, publicitados bajo tal lema, es probar que el secesionismo carece de justificación: España sí tiene «identidad», y esta «está en su Historia». Parece pues que, sea como fuera, esta colección garantiza, al cauto que la lea, el ir bien pertrechado para mediar en el debate, porque quien quiera saber de la identidad de España comprobará, en contra de sus prejuicios si se atreve a negarla, la realidad de la identidad de España y su recorrido secular: «Uno de los objetivos principales de esta obra realizada por la prestigiosa Colección Austral para EL MUNDO es extraer muchos argumentos para entender el presente y anticipar lo que deparará el futuro. Otra de las pautas de este recorrido a lo largo de los siglos es buscar y mostrar las señas de identidad de España para enriquecer de este modo el gran debate nacional sobre la naturaleza y las características de nuestro país.»
Se presenta pues la colección, o eso parece, como una ofensiva beligerante en contra de los nacionalismos fraccionarios: si los «nacionalismos periféricos» pretenden que la identidad de España queda completamente disuelta en la historia, siendo su unidad actual tan sólo un fenómeno político carente de profundidad histórica, un velo impuesto políticamente («Estado español») que están dispuestos a rasgar, El Mundo quiere mostrar con esta colección que la identidad de España, lejos de disolverse en la historia, se reafirma en ella. Es decir, si se pretende justificar la política secesionista con la Historia, una Historia que desde la perspectiva secesionista no es ni puede ser «de España» –será más bien Historia de otras unidades políticas (Catalunya, Galiza, Euskal Herria), pero nunca «de España»–, El Mundo quiere mostrar que lo que descubre la Historia es precisamente, a través de «sus señas», la identidad de España, una identidad histórica que justifica su unidad: es la Historia de España la historia de su identidad.
El debate parece pues se dirime, tal como lo presenta El Mundo, entre unas tesis, las que justifican el secesionismo desde las que se entiende que España no tiene identidad histórica, siendo su unidad tan sólo política y, como tal, problemática al no adecuarse la política con la historia, y otras, en donde se sitúa El Mundo, desde las que se entiende que lo que la Historia prueba es que la unidad de España está determinada por su identidad histórica, siendo el problema, más bien, un problema de desconocimiento de esa historia. Es decir, podría decir El Mundo, si «España es un problema, su Historia es la solución». Pues bien, aquí se presenta, en 20 entregas y a un precio asequible, la solución.
2
Sin embargo, buena parte de las posiciones que se desarrollan en el debate no son, en realidad, tan abstractas respecto a los contenidos de tales «identidades»: es decir, no se trata tanto de que España sea o no sea, exista históricamente o no, como del valor de los contenidos que para algunos representa esa «identidad». En general se puede decir que el secesionismo no niega la identidad histórica de España, sino que la afirma, pero la afirma dotada de unos contenidos que representan lo peor políticamente hablando. No es tanto un problema de la existencia o no de la identidad de España, cuanto de su esencia: mientras que la identidad de Catalunya, Galiza, Euskal Herría..., representan la quintaesencia de la bondad política (Arcadia feliz), España representa una esencia que, en efecto existe, pero que por ello mismo no debiera existir: para el nacionalismo fraccionario España es, pero es el mal político absoluto, esto es, España es, tal como se viene definiendo desde el fundamentalismo democrático secesionista, su ser «antidemocrático», y es por esto por lo que hay que rasgar, romper la unidad de España, y con ella su identidad, al representar tal identidad lo que políticamente es más detestable. España es, pero es a costa de haber reprimido, encerrado «antidemocráticamente», por la fuerza, «pueblos soberanos democráticos» a los que no se les ha dejado «decidir sobre su futuro», embarcándoles forzosamente en proyectos políticos indeseables, perversos, violentos, ...negros.{2} Es, precisamente, con la llegada de «la democracia» a España, después de la «noche oscura» del franquismo, y aún con alguna recaída cripto-franquista (el gobierno de Aznar), como las «naciones históricas soberanas democráticas», que el «Estado español» sojuzga, se pueden liberar del yugo de la «España una».
Según el secesionismo por tanto, España en efecto sí es algo históricamente, es algo con lo que hay que acabar políticamente: «España» y «democracia» es una conjunción, para muchos, incomposible, son términos dioscúricos. Introducir la democracia en España supone precisamente desvelar, descubrir, revelar aquellas nacionalidades que sólo la identidad antidemocrática española encubría. Si España es democrática, forzosamente tiene que dejar de ser España, y es que, al ser democrática, no puede impedir que se reconozcan tales «nacionalidades», no puede impedir reconocer la soberanía de lo que tan sólo antidemocráticamente se reconocen como partes suyas. Así pues, la «identidad democrática» de España conlleva, necesariamente, su destrucción, la negación de su unidad. Si llega la democracia «plena» a España, España tendrá que dejar de ser: si España es, es porque aún existe «déficit» democrático en España.
Resumiendo: para los nacionalistas fraccionarios, fundamentalistas democráticos, España es un «déficit democrático»{3}. La unidad de España, pues, ha sido codeterminada por una identidad «antidemocrática» de manera que, con la llegada a España de la democracia, tal unidad tiene necesariamente que disolverse: esto es lo que tienen en la cabeza, no sólo los defensores del nacionalismo fraccionario, sino también sus cómplices de Izquierda Unida y del PSOE (apoyados, naturalmente, por un sector amplísimo de la población «convenientemente instruido» por muchos medios de comunicación y por muchos «centros de enseñanza»). Sólo llegará la hora de «la democracia» con el adiós de España y, por lo visto, la hora ha llegado... (Plan Ibarreche, «Plan Maragall»).
En principio, pues, para el secesionista, fundamentalista democrático, descubrir la identidad histórica de España, es precisamente descubrir la justificación del secesionismo: la toma de Granada, la expulsión de los judíos, la conquista de América y la represión de las «culturas indígenas», la guerra y expulsión al morisco, la cerrazón y fanatismo de Felipe II y el atraso científico de España, represión de «las libertades» con el centralismo de Nueva Planta, Fernando VII, por no hablar del franquismo,..., son las «señas de identidad» de España que figuran en cualquier Historia de España, señas de identidad que, quizás, se pueden resumir en lo que para muchos representa el signo distintivo definitivo, que absorbe de tal manera la identidad de España, que queda definida de una vez, de un solo golpe de voz, y que hace que su «ser» sea del todo incompatible con «la democracia»: la Inquisición. España es, sobre todo y ante todo, la «España inquisitorial». Después de haber sido España conformada por la Inquisición, nada hay que justifique que España siga manteniendo su unidad, después de haber coqueteado con el «odioso» Tribunal, España no puede seguir existiendo...
Para el secesionista, fundamentalista democrático, bienvenida sea pues una nueva Historia de España que no puede eludir, si quiere llamarse tal, estos hitos que definen la esencia de España, su «negra identidad»: ¿qué Historia de España «mínimamente rigurosa» podría negar estos acontecimientos esenciales, definitivos?, ¿qué Historia de España puede negar la «terrible» actividad del Santo Oficio, sin dejar de ser Historia?..
Ahora bien, hay que decir, que la «identidad histórica negra» de una sociedad política, que la historiografía pueda revelar, no tendría por qué implicar por supuesto la división, y desaparición, de tal sociedad política (para Alemania las Historias del nazismo, biografías de Hitler, Himmler... no comprometen su unidad, la unidad de Alemania: son Historias que no están dispuestas en función del secesionismo, a pesar de que muchas revelan la «identidad negra» de la Alemania nazi). Para España, sin embargo, la «identidad negra» que la historiografía revela, sea una revelación falsa o verdadera, amenaza, compromete su unidad, en la medida en que tal historiografía está siendo incorporada al programa político secesionista (que en Alemania no existe). Es decir, si la Historia revela la «identidad negra» de España, esto no tendría por qué significar su división política, sin embargo, por la existencia de programas políticos secesionistas, en seguida tal identidad, esté bien fundamentada historiográficamente o no, se dispone en contra de su unidad. En esta situación es en la que vive nuestra historiografía, la relativa a la historia de nuestro país, desde hace décadas, sino siglos.
Por supuesto, tal incorporación, en todo caso, tampoco dice nada acerca de la falsedad o verdad de la historiografía en cuestión: que la incorpore o no el secesionismo en sus programas no es indicativo de la verdad o falsedad de la historiografía; tales valores, desde luego, responden a otros criterios, aunque, bien es verdad que tal incorporación suele ser un indicio prácticamente infalible de falsedad.
En cualquier caso, para muchos, hablar de falsedad o verdad histórica es como hablar del «sexo de los ángeles», tal es el fundamentalismo pirrónico en el que también vive buena parte de nuestra historiografía; un pirronismo, eso sí, que se utiliza cuando mejor conviene, porque, por supuesto, «todo el mundo sabe de la historia negra de España», «todo el mundo conoce su negra identidad».
3
Pues bien, ¿cuáles son las «señas de identidad» que esta nueva Historia de España descubre, que El Mundo nos descubre? ¿Acaso revela una identidad de España que no sea su identidad negra, esa «de todos conocida»?, ¿es que acaso alguna Historia de España, digna de tal nombre, podría revelar otra identidad que no fuese la de la España inquisitorial?
La colección no comienza «por el principio». El primer volumen del coleccionable, que El Mundo ha distribuido gratuitamente con la compra del periódico, el domingo 5 de septiembre de 2004, en cientos de miles de ejemplares, es el volumen correspondiente al período quizás más polémico, en relación a ese «gran debate»: La España de los Reyes Católicos. Esta estrategia fue seguida en su día también por el diario ABC cuando publicó su Historia de España en forma también de coleccionable. Y es que en ese final del siglo XV se encuentran los principales hitos de los que hablamos: Inquisición (1478), toma de Granada, expulsión de los judíos y descubrimiento de América (1492).
Nos vamos a centrar, en nuestro comentario, en esta parte del volumen, su Segunda parte: El Reinado de los Reyes Católicos (págs. 573-720), firmada por el historiador Ángel Rodríguez Sánchez{4} –a partir de ahora será «nuestro historiador»–, dejando de lado la Primera Parte, de la cual es responsable José Luis Martín{5}.
Pues bien, ya lo adelantamos, en esta «nueva»{6} Historia de España, lejos de dejar sin justificación al secesionismo, lo que se hace, por lo menos en su Tomo 5, es precisamente lo contrario, y es que si «la identidad de España está en su historia», y esta que publica El Mundo es una Historia verdadera, mejor será dejar a España ahí, «en su historia», y acabar con ella políticamente. Porque, en efecto, todo el énfasis reivindicativo que se ha puesto en tal lema cae ahora, cuando se definen los contenidos de tal «identidad histórica», como una losa sobre las tesis que justifican la unidad de España frente al secesionismo. Al descubrir con esta nueva Historia de España lo que España es históricamente, tal identidad, tan odiosa resulta, que, desde luego, compromete, más que refuerza, su unidad. Lo dice muy bien Lino Camprubí: «De vuelta de tierras bárbaras a los albores del curso académico y a nuestras fronteras, me he encontrado con una aparente ofensiva del diario El Mundo contra los nacionalismos periféricos, consistente en una suerte de vindicación de la 'identidad de España'. Para ello han publicado una Historia de España y un suplemento el sábado 4 [de Septiembre] acerca de las 'señas de identidad' de nuestro país con portada prometedoramente guerrera en la que sobre una "n" se sostiene una bandera que ondeando al viento forma la "ñ" que nos es propia.» (Los foros de Nódulo Materialista, foro: España, tema: Pío Moa y La guerra Civil II. Lino Camprubí, publicado: domingo 5 de septiembre de 2004, 1:20 pm, asunto: Weltanshauung). Y es que, en efecto, se trata de una ofensiva aparente que, en realidad, como Lino Camprubí precisará un poco más abajo, no hace sino reforzar la idea de la «identidad negra» de España, haciendo el caldo gordo a aquello que se pretende combatir.
¿Pero es que hay alguna otra opción?, dirán El Mundo, como organizador, y los historiadores que en esta obra colaboraron, en su descargo: ¿es que acaso podemos eludir, si hablamos de la historia de España, las condenas de la Inquisición, la expulsión de los judíos, las matanzas de indios en América,... para dejar sin justificación el secesionismo?, ¿es que acaso no estaríamos sacrificando la verdad histórica en función de la defensa de la unidad política de España? Si hiciésemos eso, dirá el historiador, no podríamos considerarnos tales: no podríamos escuchar ese nombre -historiador- y darnos por aludidos. Los «hechos» son tozudos, dirá, y los «hechos» hablan de una «identidad negra» de España en el momento decisivo de su unificación política: ¿qué podemos hacer si esto es utilizado por el secesionismo? Nosotros somos historiadores, y sólo nos atenemos a lo que «los hechos» dictan, al margen del contexto político en el que la Historia se elabora..., dirán.
Veamos, pues, cómo relata los «hechos» el «historiador» Ángel Rodríguez Sánchez en esta «nueva», insistimos en lo de las comillas, Historia de España.
4
Empieza, en su Introducción, haciendo profesión de fe de «neutralidad ideológica»: entre la posición ideológica triunfalista, apologética del reinado de los Reyes Católicos, y la posición que presenta el período como «un tiempo de represión», entre ambas perspectivas «tópicas», dice nuestro historiador, él no se apunta a ninguno de los dos «carros», pues disponiendo «de unos medios de transporte que hoy tienen más de dos ruedas, y muchas piezas de repuesto», disponiendo de unos medios de transporte más avanzados, tales «ayudarían a progresar más deprisa en la construcción del conocimiento histórico general» (pág. 577). Se sitúa pues con su relato en una posición de «historiografía avanzada», por así decir, desde la que se neutraliza cualquier compromiso ideológico, dejando atrás los «obsoletos carros ideológicos» a los que todavía se apunta, en los que todavía se mueve parte de la historiografía, la de signo ideológico.
Veamos, pues, cómo funciona este «vehículo historiográfico avanzado» conducido por Ángel Rodríguez, y veamos, en concreto, cómo desarrolla el tema dedicado a la Inquisición que, decíamos, ha sido, y es, considerada como quintaesencia del «mal político», cuya mera presencia en la historiografía, al ser definitoria de la «identidad histórica» de España (España es la España inquisitorial), justifica para muchos su división.
Tras la Introducción (págs. 573-608), que, después de tal profesión de fe, se completa con la exposición de la estrategia dinástica llevada a cabo por los Reyes Católicos (vínculos entre Castilla y Aragón, vinculación con otras sociedades políticas a través de lazos matrimoniales...), así como con la exposición de los problemas generados en tal estrategia con las muertes de los distintos herederos y con la muerte de la propia Isabel (cambios de estrategia de Fernando, su segundo matrimonio con Germana de Foix...), se inicia el capítulo dedicado a las reformas sociales introducidas por la política de los Reyes Católicos en sus reinos (reformas relativas al clero, nobleza y otros estamentos; las relativas a la seguridad,...), entre las cuales se encuentra la institucionalización de la Inquisición.
El capítulo se titula Una sociedad dividida (págs. 609-650) y empieza así: «En Sevilla los judíos condenados a la pena capital eran ejecutados en El Quemadero del Campo de la Tablada. En Toledo, la justicia lo hacía en el Horno de la Vega, cerca de la Puerta de Foncaral...» y sigue describiendo escenarios en donde se ejercía la «violencia» institucionalizada que los Reyes Católicos, si bien no introdujeron, sí incrementaron para «homogeneizar» una sociedad que, en principio, estaba dividida.
Para clarificar el enfoque, nuestro historiador sentencia filosofalmente: «entre la violencia institucional y la violencia social siempre ha existido y existe una diferencia: la primera, al considerarse legal, se presenta de manera inmediata repleta de teatralidad, y así resulta ser un acto duradero, ensayado de antemano, que busca excitar la sensibilidad provocando en los espectadores un horror que siempre es controlable por el poder. La violencia social, por ser espontánea, no edifica nunca escenarios; a lo sumo acepta monumentos que siempre se erigen en el epílogo del mismo horror» (págs. 609-610). No oculta, nuestro historiador, que ambas «violencias» se conocían antes de que llegasen los Reyes Católicos a la administración, revelando la violencia oficial «una escalada de la intolerancia que es múltiple y dispersa, que es discontinua y, al mismo tiempo, progresiva y alternante», sirviendo «la violencia popular [o social, no oficial] en demasiadas ocasiones como justificación de la puesta en marcha de instituciones represivas». Con los Reyes Católicos en la administración, la «violencia oficial» que instituyen alcanza cotas sin precedentes en la escalada hacia la intolerancia, volviéndose prácticamente continua y sostenida, y no «alternante», sino procediendo siempre del lado «oficial». En este sentido, son representativas las actuaciones de los tribunales inquisitoriales: con ellas se alcanzan las cotas más altas en esa escalada en cuanto que «manifestaciones brutales de intolerancia», y que son «resultado, si no el más numeroso, sí el más ejemplar, de una violencia organizada por el poder para homogeneizar unas veces por la fuerza, y otras por la vía más llevadera de la asimilación, a una sociedad dividida por la práctica religiosa (judíos, musulmanes, cristianos, herejes), por la confusión general que introduce la identificación entre delito y pecado, y por la coexistencia de justicias dependientes de los aparatos estatales, eclesiásticos y señoriales» (pág. 613).
Se diría que las reformas introducidas por los Reyes Católicos, como respuesta a tal confusión previa, prácticamente ponen a sus reinos en «estado de excepción», según se desprende del relato de nuestro historiador: la «violencia oficial» promovida por las reformas de Isabel y Fernando se va incrementando hasta tal punto que, cree nuestro historiador justificado, titular uno de los apartados de este capítulo, el dedicado precisamente a la Inquisición, como Reyes de la intolerancia (pág. 627). Es curioso ver cómo, a pesar de advertirnos nuestro historiador desde un principio que no iba a apuntarse a uno de esos «carros» obsoletos, termina por describirse la España de los Reyes Católicos como un «tiempo de represión», casi un «estado de excepción». Es curioso que la «historiografía avanzada» no haya avanzado un paso por delante de uno de esos carros en los que, según parece, se instala cómodamente el «tópico ideológico».
Pero, ¿qué le vamos a hacer?, así es la Historia, dirá nuestro historiador. Estos son los «hechos», aunque no nos gusten.
Sigamos pues y veamos cómo describe, cómo relata nuestro historiador, la instauración del Tribunal, así como sus procedimientos característicos, aunque, insistamos, estos no nos gusten{7}:
«El 1 de noviembre de 1478 el papa Sixto IV, a petición de los Reyes Católicos, que habían enviado a Roma al obispo de Osma, concedía a los reyes la bula Exigit sincerae devotionis por la que se creaba la Inquisición. La concesión del papa a la potestad regia de la facultad de elegir inquisidores sólo afectó inicialmente a la Corona de Castilla, pero a partir de febrero de 1482, en que se erigió el tribunal de Zaragoza, y de octubre de 1483, en que el inquisidor Tomás de Torquemada unió a su jurisdicción castellana la de la Corona de Aragón, puede considerarse el establecimiento definitivo de la nueva Inquisición en los reinos de la Corona de Aragón» (pág. 628)
La instauración del Tribunal, «cuyo carácter represivo se proyectó sobre los judíos, los musulmanes y los herejes», por sí sólo hace bueno para nuestro historiador el título de «Reyes de la Intolerancia» que, decíamos, les dedica: son los soberanos de la intolerancia, ningún otro rey está por encima de ellos en ese sentido, y es que, en efecto, son ellos los responsables de la institucionalización de la Inquisición, este es su «pecado original».
Eso sí, a pesar de ello, reconoce nuestro historiador que, por lo menos en un principio convivieron, con esta situación de intolerancia plena introducida por el Tribunal, «otros esfuerzos que tienden a procurar la conversión de judíos y de moriscos» que «expresan una tolerancia inicial», siendo destacables en ese sentido los trabajos catequéticos del arzobispo de Sevilla, Pedro González de Mendoza, con los judeoconversos, y del arzobispo de Granada, Hernando de Talavera, con los moriscos. Pero son iniciativas aisladas, parece derivarse de lo dicho por nuestro historiador, que terminan siendo ahogadas por el Santo Tribunal.
En definitiva, en España, partiendo de una situación en que «la tolerancia y la coexistencia pacífica habían sido las notas características de las relaciones entre los practicantes de las tres religiones» (p. 613), se va poco a poco ascendiendo en una escalada de intolerancia hasta que termina elevándose esta «catedral de la intolerancia» (pág. 644), este «aparato represivo, ostentoso y brutal» (pág. 637), esta «máquina pensada para la represión» (pág. 639), que fue el Tribunal inventado por los Reyes Católicos, y que dura nada menos que algo más de tres siglos.
Pero, ¿cómo es posible una tan larga duración para un tribunal cuyos procedimientos buscaban «conseguir información a cualquier precio, incluidas las prácticas de la delación y de la tortura»?
Y es que en efecto, según nuestro historiador, desde el principio la sociedad cuestionó «la existencia de los tribunales y los procedimientos que seguían», siendo su «brutalidad un exceso que sensibilizó a la opinión pública». Sobre todo «se ha convertido en tradicional asignar a la sociedad de la Corona de Aragón una capacidad de insumisión y de rechazo bien estudiados en comparación actual con los resultados obtenidos por los historiadores en la Corona de Castilla» (pág. 634).
Así el descontento termina siendo «general, la resistencia organizada y, al tiempo, la múltiple contestación violenta» (pág. 636) hacia el Tribunal (asesinato de uno de los inquisidores de Aragón, Pedro de Arbués, en 1485).
Pues bien, insistimos, con mayor razón, con tal resistencia, ¿cómo se justifica su duración?
Pues, dice nuestro historiador, por el «miedo» que inspiraba al estar apoyado por «el poder»: «La intolerancia fue un programa y la violencia el instrumento encargado de su reproducción y perpetuación», siendo «cada interrogatorio un preciso formulario para torturar» (pág. 638) –es curioso: hemos pasado de «llegar incluso a la tortura para conseguir cualquier información», a «conseguir cualquier información para torturar»–. Tal tendría que ser su brutalidad entonces que, aún encontrando una resistencia «general» y «organizada» desde «la sociedad», se siguió manteniendo tanto tiempo. Terrible. Así que, dice nuestro historiador, la muerte de los Reyes Católicos, responsables de semejante barbaridad, hizo que se «abriese un camino a la esperanza» en orden a la desaparición del odioso Tribunal..., pero no ocurrió tal cosa.
Y es que eran, al parecer, sus procedimientos los que aseguraban su perpetuación:
«El cristiano fue el gran castigado; su fe individualizada, al ser pública desde el instante en que es asumida por el Estado, convierte su falta en un delito común cuya penitencia se administra por igual desde el confesionario, desde el tribunal eclesiástico y desde el tribunal inquisitorial. La administración del perdón, que fue muy abundante, no logra todavía empequeñecer la brutalidad y la perfección de un sistema creado para homogeneizar a la sociedad. Este sistema, que obtuvo en la institucionalización de un alto organismo del Estado, el Consejo de la Suprema y General Inquisición (1483), la garantía de su perpetuación, no sólo convirtió en funcionarios a los inquisidores, sino que además fue un poderoso mecanismo estatal para reprimir otro tipo de desviaciones y, de paso, hacer de las condenas un medio de exacción y de marginación. La pena inquisitorial fue al mismo tiempo una fuente de ingresos para el Estado y una garantía pública de que, además de la raíz del mal, se secaba el tallo, la hoja y la flor: las confiscaciones de bienes, la prohibición de ejercer cargos públicos, eclesiásticos y políticos y de trabajaren determinadas profesiones afectó a los familiares próximos y remotos del acusado» (pág. 639)
Nuestro historiador no da cifras de las víctimas que sufrieron el castigo, el azote de semejante «barbarie», pero, sin duda, uno se imagina muchas: en cierto modo, además, no importa el número concreto de víctimas positivas, porque, en general «la sociedad» entera es víctima suya, al conseguir «por el miedo alterar la convivencia, sembrando la sospecha permanente de la delación y desarrollando sentimientos antijudíos» (pág. 636).
Sin duda en España, como ya se ha dicho alguna vez, debía de «oler a chamusquina».
Siendo, pues, los Reyes Católicos inspiradores, promotores e inventores de semejante «máquina de matar y torturar» que, como «todo el mundo sabe», es el Santo Oficio, no termina uno de sorprenderse de lo bien que encaja este relato, de «historiografía avanzada», con la versión del «tópico ideológico» que supone que la España de los Reyes Católicos es «un tiempo de represión». Parece ser que la «historiografía avanza» reafirma este «tópico», frente a aquel otro que suponía «el reinado de los Reyes Católicos como un modelo de lo que fue perfeccionar, gobernar y crear un conjunto de instituciones que significó la aparición de una forma satisfactoria de Estado próspero y centralizado» (pág. 575), según lo ha descrito nuestro historiador al principio. Sin embargo, nuestro historiador se mantuvo al principio en una equidistancia entre los dos tópicos que no se entiende muy bien: mientras que, desde la «historiografía avanzada», uno de los tópicos resulta ser completamente verdadero, el otro es completamente falso. ¿Por qué entonces esta equidistancia, esta contemporización con el tópico, vamos a decir, «franquista» relativo al reinado de los Reyes Católicos?
5
Y es que tampoco dejan de ser sorprendentes, en esta situación de «estado de excepción», promovida por los Reyes Católicos, en la que se encontraba España entre finales del XV y principios del XVI, ciertas declaraciones de algunos coetáneos, embajadores en la Corte de sus Católicas Majestades, que, sin embargo, no se ajustan bien con el panorama que de la época nos dibuja nuestro historiador. Así, Pedro Mártir de Anglería, gran conocedor de esa España que vivía, como «demuestra» la «historiografía avanzada», en ese estado de alerta constante, temerosa de la actividad de tales organismos de «poder», debió de haber sufrido un absceso de fiebre cuando dijo, en 1490, «España es el único país feliz». Guicciardini, nada sospechoso de complicidad con los monarcas, se hace eco, en su Historia de Italia, de cierta opinión, de cierta fama de la que gozaban Fernando e Isabel: «Los Reyes Católicos eran muy elogiados en aquellos tiempos por su sabiduría y por haber aportado gran orden y tranquilidad a sus reinos». Anglería incluso llega ya a «delirar», si es cierto el panorama que nuestro historiador nos pinta, de tal manera que, sin duda, debía de padecer algo grave cuando escribe, en relación a la Reina Católica: «No conozco a nadie de su sexo, de la antigüedad o de hoy, cuyo nombre sea digno de ponerse junto al de esta mujer incomparable.»
Y es que, claro, Anglería y Guicciardini, o el propio Maquiavelo, cuyos elogios a Fernando El Católico son bien conocidos{8}, no conocían la «historiografía avanzada».
6
Remitámonos, pues, a la «historiografía avanzada» para conocer bien lo que era aquello porque, por lo visto, estos italianos vivían despistados o muy engañados, pues, sin duda, no conocían bien la forma de actuar del Santo Tribunal. Y es que bastaría con conocer las barbaridades cometidas en los procedimientos inquisitoriales para que estos italianos moderasen tales entusiastas elogios.
En general, en la historiografía más conocida relativa al reinado de los Reyes Católicos y de los Austrias –nos estamos refiriendo a obras como la de Trevor Davies, o Lynch, o Payne, o Kamen..., que suelen figurar en cualquier biblioteca «no especializada»–, se le suele conceder a la Inquisición un capítulo aparte. Naturalmente existe una historiografía especializada sobre la institución –a la que apela alguna vez nuestro historiador, aunque sin dar ninguna referencia concreta (ni siquiera aparece en la bibliografía final)–, y que va desde las obras de Llorente, de Lea y o de Schäfer, pasando por obras como las de De la Pinta Llorente y Bernardino Llorca, hasta obras como la de Kamen, García Cárcel, Bennassar, Ángel Alcalá, Virgilio Pinto, Netanyahu, Joseph Pérez, Pérez Villanueva, Martínez Millán, o el propio Jean Dumont... Obras que, si bien alguna es muy conocida, las más ya son más raras de ver en cualquier biblioteca pública (municipal, provincial), siendo necesario acudir a las facultades universitarias para consultarlas (sin duda nuestro historiador, desde su Departamento de Catedrático, pudo haberlo hecho).
Después hablaremos, en todo caso, de la historiografía especializada, pero antes vamos a tomar algunas referencias de esos capítulos aparte que, decíamos, se le suelen dedicar a la Inquisición española en las obras de temática general de los siglos XV y XVI. Referencias buscadas por nosotros a posta que nos serán completamente incomprensibles si la Historia que nos cuenta nuestro historiador es verdadera.
En general se puede decir que, de lo primero que uno se entera al consultar esta bibliografía, aunque sea con un breve vistazo, es que la Inquisición española, la fundada por los Reyes Católicos, no es la única, ni siquiera la primera, tampoco la última, en instituirse. La llamada Inquisición medieval o pontificia, fundada a principios del siglo XIII principalmente para resolver el problema que la herejía cátara había originado en el Mediodía francés, comienza a actuar en la «progresista» Francia, extendiéndose por buena parte de los reinos y señoríos cristianos, entre ellos Aragón. No así en Castilla, en la que nunca actuó. La Inquisición moderna o española es completamente distinta, tanto por su origen como por su estructura, a la medieval. Esto lo decimos porque nuestro ilustre historiador, Ángel Rodríguez para El Mundo, no dice nada al respecto, como si el «odioso» tribunal fuese exclusivo de España. Además, dice que en Aragón la resistencia al «brutal invento» fue mayor que en Castilla, sin observar que la Inquisición moderna representaba en Castilla una absoluta novedad, mientras que en Aragón ya había actuado la Inquisición medieval (aunque en contadas ocasiones e, insistimos, con otra estructura). Insinúa además que en Aragón, haciendo un guiño descarado al secesionismo actual, semejante tribunal es más insoportable que en Castilla, y es que Aragón contaba, dice, con mayor «capacidad de insumisión y rechazo» (pág. 634) contra tal represión institucional, «al ser una sociedad más abierta» que Castilla, le falta decir, en su buen sentido «políticamente correcto». Cuando realmente el mayor rechazo que, efectivamente, provino de Aragón es debido, más bien, a que, por ser una institución de carácter general, la primera, para Castilla y Aragón (después también para Navarra), no tuvo en consideración los privilegios de la nobleza y las amplias libertades y franquicias de las que gozaban los señores, especialmente en Aragón, más que en Castilla, de ahí la mayor resistencia a su implantación.
Aclarado este punto veamos, pues, algunas de esas referencias en la historiografía «clásica» de los siglos XV-XVI.
En El Gran Siglo de España 1501-1621 (1973, Akal, págs. 29-30), Trevor Davies dice lo siguiente, después de más o menos introducir el asunto, acerca de la Inquisición española:
«Como las ideas tradicionales perduran tanto, se hace preciso señalar aún que la Inquisición española, juzgada por las normas de su tiempo, no fue ni cruel ni injusta en sus procedimientos o en sus penalidades. En muchos aspectos fue más humana y justiciera que casi cualquier otro tribunal europeo. Así, por ejemplo, la culpabilidad no quedaba demostrada sin el testimonio de siete testigos, dos de los cuales habían de estar sustancialmente de acuerdo. Además, se permitía al acusado ser asistido por jurisconsultos con experiencia y un abogado que le evitara dar por ignorancia algún paso en falso. También tenía el derecho de recusar a cualquier juez que supiera obraba con prejuicio, el cual, si era recusado con éxito, había de abandonar el caso a sus colegas. Para protegerle de los efectos de la animosidad privada, se le permitía hacer una lista de todas las personas que creía eran enemigas de él y, de encontrarse que alguno de sus acusadores figuraba en ella, su testimonio era desestimado por completo. Con el mismo propósito las acusaciones falsas estaban sujetas a graves penalidades. Los presos que esperaban ser juzgados eran tenido con todos los cuidados para su bienestar material, siendo las prisiones inspeccionadas con frecuencia y las quejas examinadas con atención. Y lo que es más, por el contrario que casi todos los otros tribunales [civiles o eclesiásticos] de Europa en aquel tiempo, la Inquisición era muy sobria en el uso de la tortura, los métodos que adoptaba eran mucho más humanos que los habituales, teniendo especial cuidado en no causar al acusado un daño permanente. Ha de recordarse también que la Inquisición hizo mucho por salvar a los suspectos de la violencia del populacho fanático y por combatir las supersticiones de la ignorancia, y de este modo –dando un ejemplo– salvó al país de esa repugnante caza de brujas, que fue cosa corriente en la vida de la Europa septentrional hasta en el siglo XVIII.»
¡¿Qué es esto?¡, ¿qué está diciendo? O esto está mal traducido, o este señor es un historiador franquista, sin duda ninguna, dirá nuestro historiador desde la «historiografía avanzada».
Sin embargo, si uno lee el capítulo completo de Trevor Davies, al margen de este fragmento, todo lo demás, aunque con más moderación, se mueve por los mismos derroteros por los que se mueve nuestro historiador Ángel Rodríguez. Así dice Trevor Davies (idem, pág. 26) respecto al origen de la Inquisición, «en su origen había sido un brote de ese deseo feroz de pureza racial que surge de cuando en cuando, como una llama devoradora, en muchas partes del mundo». Como si la institucionalización de la Inquisición respondiese a un problema «racial», cuando no tenía jurisdicción (admitiendo que los judíos sean una raza, que es mucho admitir) para actuar sobre los judíos (sino sobre los cristianos judaizantes). En fin, que muchas simpatías no le causa a este historiador «sin duda franquista, como poco», aunque también es verdad que esa «llama devoradora» la concibe como generalizada «en muchas partes del mundo», frente a la perspectiva que sigue nuestro Ángel Rodríguez que prácticamente la hace exclusiva de España.
Trevor Davies (pág. 28) hace, además, otra observación: «En España la pureza racial y la ortodoxia religiosa se habían vuelto mutuamente dependientes. Las dos fidelidades combinadas proporcionan un poder motriz de fuerza enorme y otorgaban a la Inquisición una popularidad que a los extranjeros les resulta difícil de comprender» (después da la referencia de un texto de Pedro Medina, Libro de las Grandezas y Cosas Memorables en España, Alcalá, 1548, en donde la Inquisición es una de esa grandezas, tal es la popularidad de que gozaba el Santo tribunal). De manera que también aquí, contra lo que la «historiografía avanzada» dice, parece ser que Trevor Davies anda también muy despistado (igual que aquellos italianos).
Vayamos pues a otros autores que, seguro, dirá nuestro historiador, no pueden estar tan engañados.
Así, Stanley Payne, en La España Imperial (Ed. Playor, 1994, págs. 60-61) dice lo siguiente:
«Durante su primer siglo de existencia, la Inquisición condenó aproximadamente 50.000 conversos a diversos castigos. En total, el tribunal hizo ejecutar unos 3000 reos (entre los que se encontraba un reducido número de protestantes) en un período de 300 años [...].
Vale la pena señalar que el número de herejes ejecutados en España en el s. XVII es inferior a la cifra de personas, tanto católicas como protestantes, que se mataron en Alemania durante la caza de brujas de ese período. Solamente en la región suroeste de Alemania, 3.200 reos de hechicería fueron condenados a muerte entre 1562 y 1684 [es decir, obsérvese, más que la Inquisición española en toda su historia] Cuando en España ocurrieron brotes similares de violencia popular contra supuestas actividades nigrománticas -como pasó en Navarra y Cataluña en 1527-28, y de nuevo en Navarra, en 1610-, la Inquisición procedió a calmar la histeria y diagnosticó acertadamente el caso como un problema de psicosis colectiva.
Es obvio que la Inquisición reforzó la tendencia hacia un catolicismo más rígido e intolerante. No obstante, su propio Índice de Libros Prohibidos era más tolerante que el Índice Papal redactado en Roma. Con frecuencia, el español no suprimía los libros en su totalidad, sino que se limitaba a publicar listas de las correcciones o de partes que debían ser suprimidas [expurgaciones, invento de la Inquisición española].
Algunos ignorantes comentaristas de este siglo han comparado el terror que suscita la policía política de los regímenes totalitarios contemporáneos con la Inquisición española. Tales comparaciones tienen, en el mejor de los casos, una base muy endeble. La mayoría de las ideas tenebrosas que suelen divulgarse acerca de la Inquisición resultan sumamente exageradas. La mayoría de los reos que pasaron por sus cárceles no fueron torturados; los tormentos que se aplicaban eran más bien moderados y en más de una ocasión las víctimas resistieron con éxito el suplicio. A eso cabe añadir que casi ninguno de los ejecutados fue quemado vivo. El Santo Oficio no funcionaba como un cuerpo policial de un moderno sistema totalitario, sino como una institución legal que tenía que regirse por normas explícitas. Los reos tenían el derecho de contratar abogados y en algunos casos consiguieron llevar a cabo una defensa exitosa».
¡¿Qué es esto?!, ¿otra vez?, ¿otro despistado más? Este historiador también debe de ser de afinidad ideológica franquista, o algo parecido, dirá nuestro historiador, y habla de los «regímenes totalitarios» para despistar. Seguro...
Pues bien, veamos cómo termina Payne este apartado dedicado al «odioso» Tribunal, casi a continuación (ibidem, pág. 61): «Son obvios los efectos destructivos que ejerció la Inquisición sobre la cultura y la sociedad españolas. Su acción reforzó los valores etnocéntricos, antiintelectuales y castizos. Al mismo tiempo, contribuyó a fortalecer a la monarquía unificada, y llegó a ser, en los siglos XVI y XVII, la institución más popular de Castilla, aunque no ocurrió lo mismo en Aragón y Cataluña, donde fue vista con más desconfianza.»
Vemos que tampoco le resulta muy simpático el Tribunal, y a pesar de haber reconocido que contribuyó a resolver el problema de la superstición en España de una forma acertada, cosa que no ocurrió en otros países, sin embargo, «su acción reforzó valores antiintelectuales».
Por cierto, uno de esos «ignorantes comentaristas» a los que se refiere Payne debe ser su colega de «hispanismo», Henry Kamen, cuando éste dice «La intensa persecución anti-semítica que la Inquisición llevó a cabo en los años 1480-1520, ocasionó quizá la muerte de hasta 5.000 españoles de origen judío. Fue la persecución de judíos más amarga que jamás había ocurrido en cualquier otro Estado de Europa. A esta persecución yo la he llamado el primer holocausto».{9} Alineando así a la Inquisición con los métodos policiales seguidos por «regímenes totalitarios» de los que hablaba Payne. Kamen lo hace también en otros lugares, así dice en Una sociedad conflictiva: España, 1469-1714 (Alianza Editorial, 1983, pág. 81): «La ejecución de los conversos representó en algunas zonas un auténtico holocausto», cuando sabe, y es que lo dice un par de páginas más arriba (ibidem, pág. 79), que en su origen «la Inquisición, es creada específicamente para investigar la ortodoxia religiosa de los conversos, no tenía autoridad sobre los no bautizados, y en consecuencia no podía meterse con los judíos». Lo sabe, pero le da igual: el caso es llamarle a eso «holocausto» cuando, ni por el tipo de víctimas (nunca fueron judías), ni por su número (2000 víctimas mortales en 300 años, frente a 6 millones en 12 años), ni por sus procedimientos, ni por nada de nada, hay razón para hacer la analogía. Pero..., la hace. En cierto modo, retorcido e ignorante, está minimizando el verdadero «holocausto» (cosa típica, por cierto, en un «europeo»).
En fin, sigamos nuestro recorrido por la historiografía clásica. Todos no pueden estar tan despistados, dirá nuestro historiador, alguno acertará a decir que, «como todo el mundo sabe», «cada interrogatorio estaba pensado para torturar». Pues bien , veamos lo que dice John Lynch en su conocida España bajo los Austrias (Ed. Península, 1970, págs. 36-39), en la que detalla con bastante precisión los pasos del proceso inquisitorial, aunque siempre bajo un tono acusatorio hacia el tribunal por su parte que siempre tiene que estar moderando, al mostrar que los procedimientos no son tan fieros como, según «todo el mundo sabe», se pintan. Además, algunas precisiones se omiten (por ejemplo, la relativa al castigo que recibía el que promoviese acusaciones falsas, así como el motivo que hace que la Inquisición española introduzca el mantenimiento en secreto de los informantes y testigos). En todo caso, veamos:
«El procedimiento de la Inquisición medieval era la típica inquisitio, es decir, el inquisidor actuaba simultáneamente como fiscal y como juez. En un plano superficial, la Inquisición española actuó con mayor imparcialidad, por medio de la accusatio, colocando un fiscal como acusador y dejando a los inquisidores la única función de jueces. De hecho, se trataba de una ficción legal y significaba simplemente que el inquisidor tenía la ayuda de un abogado perito para desarrollar la acusación [...].
Cada localidad había de ser visitada anualmente por un inquisidor que publicaba solemnemente un [1] Edicto de Fe que, en forma de encuesta minuciosa, imponía a cada cristiano bajo pena de excomunión mayor la obligación de denunciar a los herejes que conociera. Cuando el propio tribunal advertía una situación sospechosa –lo que tuvo efecto principalmente durante el primer siglo de existencia– empezaba su actuación con la promulgación de un [2] Edicto de Gracia, que concedía un plazo de 30 días a todos los que quisieran presentarse voluntariamente para confesar su faltas y errores. La confesión significaba la mayoría de las veces el perdón y sólo castigos menores, aunque implicaba la condición de que el penitente diera a conocer los nombres de sus cómplices. [...]
[3] Si [no] se aceptaban las acusaciones [por el acusado], el acusado ingresaba en las cárceles secretas de la Inquisición; generalmente era bien tratado, aunque absolutamente incomunicado del mundo exterior y privado de todo contacto con su familia y amigos. Entonces el caso iba siguiendo su camino, lento y rigurosamente secreto, y dando por supuesta de cabo a rabo del proceso la culpabilidad del acusado. Pero el mayor defecto del procedimiento judicial de la Inquisición española residía en el hecho de que el acusado no podía conocer la identidad de sus acusadores ni la de los testigos, quienes por lo tanto actuaban al margen de toda responsabilidad [aquí es donde se omite por parte de Lynch, omisión que hace falso esto de la «responsabilidad», el que las acusaciones falsas eran castigadas, de modo que tampoco se podía acusar alegremente], mientras el enjuiciado se encontraba desarmado para formular su defensa [veremos inmediatamente que esto es contradictorio con lo que el propio Lynch va a señalar a continuación]. Sólo tenía un recurso: redactar una lista de sus enemigos y si entre éstos había alguno de los acusadores, no se tomaban en cuenta sus declaraciones. [...] [4] Una vez quedaba listo el caso para la acusación, sólo entonces podía comenzar a organizarse la defensa. Se concedía al acusado un abogado de nombramiento oficial, aunque el enjuiciado podía recusarlo y pedir otro. También se le daba un consejero, con la función de convencer al acusado de que debía hacer una confesión sincera. [...] El secreto de los informantes y testigos fue, sin duda, una innovación en España, alarmó a los contemporáneos e ignoró el procedimiento vigente en los demás tribunales [omite que esto se intentó reformar, pero que las venganzas que generaba al darse a conocer a los informantes y testigos era mucho peor que si tales se mantenían en secreto]. Pero todavía se hacía más desesperada la posición del acusado por el poder que la Inquisición tenía, como otros tribunales de su tiempo, de recurrir a la tortura con el fin de obtener pruebas y la propia confesión. No podía llegar el derramamiento de sangre ni nada semejante que causara lesión permanente; pero todavía quedaba sitio para tres dolorosos sistemas de tortura, bien conocidos y no exclusivos de la Inquisición: el potro, las argollas colgantes y el tormento de agua [si bien dice que estos sistemas son comunes a otros tribunales, los civiles, omite que de los diversos sistemas, son los menos dolorosos, no utilizando la Inquisición otros sistemas utilizados por los tribunales civiles mucho peores]. Aunque su empleo no era frecuente e iba acompañado de vigilancia médica, resultaban horriblemente inadecuados en materias de conciencia [¿?].
[5] Una vez reunidas las pruebas y, si era necesario, obtenido el dictamen de los teólogos cualificados –todo lo cual llevaba largo tiempo, a veces cuatro o cinco años–, se llegaba a la sentencia. Si el acusado confesaba su culpa durante el juicio pero antes de la sentencia y se aceptaba su confesión [omite que si esta culpa era confesada bajo tortura, no se admitía: es decir, no se torturaba para que confesase su culpa, porque tal confesión no se admitía en tales condiciones], se le absolvía y se iba con un castigo ligero. En otro caso [6] la sentencia era absolutoria o condenatoria. Una sentencia de culpabilidad no significaba necesariamente la muerte. Ante todo dependía de la gravedad de la culpa [...]. Proporcionalmente al número de casos, la pena de muerte fue rara. En cambio, un hereje arrepentido que cae de nuevo nunca escapa a la pena capital [esto, que está dicho con cierto retruécano por Lynch, quiere decir que, si un acusado confesaba su culpa antes de sentar sentencia, como ya se dijo, quedaba absuelto; pero si ese mismo arrepentido previamente, fuera de nuevo acusado, lo que se llama relapso, si se demostraba culpable, entonces no escapaba a la pena capital, por haberse aprovechado la gracia concedida por el tribunal]. Los que persistían en su herejía o en su recusación de culpabilidad, eran quemados vivos. Los que abjuraban a última hora y después de la sentencia [de culpabilidad], fueran o no sinceros, primero eran estrangulados y luego quemados. [7] La ejecución no corría a cargo de la Inquisición sino de las autoridades civiles [eran «relajados al brazo secular»]. El auto de fe español era simplemente una exhibición pretendidamente pública [era pública, no sé que querrá decir con eso de «pretendidamente»] en que se pronunciaba y se discutía la sentencia en medio de mucha ceremonia. Entonces el hereje era «relajado» al poder secular, lo que llevaba consigo la sentencia de quema, a menudo en distinto tiempo y lugar [dicho otra vez con cierto retruécano por parte de Lynch, lo que quiere decir es que el auto de fe era la ceremonia en la que el tribunal ponía al reo a disposición del poder civil, para que la sentencia se ejecutase, siendo la sentencia de muerte, recordemos, rara, y no ejecutándose en el contexto del auto de fe, que se solían celebrar en el centro de las poblaciones, sino en las afueras de las poblaciones] [...]
Pero sólo en los casos más sonados se terminaba en auto de fe. En los demás, las sentencias se promulgaban privadamente».
Pues bien, he aquí el proceso inquisitorial, bastante bien descrito por parte de Lynch en el que, como se ve con notoriedad, «cada interrogatorio un preciso formulario para torturar», según decía nuestro historiador. Según el relato que expone, con total «neutralidad ideológica», nuestro ilustre historiador, es esto «exactamente» lo que nos podíamos imaginar que fuese un proceso inquisitorial,... ¿o no?
En fin, parece que Lynch también anda algo despistado en relación a esa «historiografía avanzada»en la que nuestro historiador se basa, pero que, por lo visto, nadie conoce.
Pues bien, si acudimos a la historiografía especializada –para otro momento dejaremos las pruebas de lo que ahora vamos a decir– ocurre que nos encontramos con la misma sorpresa: en general, el historiador, especialista «bien pensante», empieza abominando de los procedimientos del siempre «odioso» tribunal, para tener que reconocer, durante su relato, que es el más benevolente de los tribunales, que las penas capitales son raras, que la tortura es poco utilizada, que, por supuesto, el acusado tenía derecho a la defensa... y para terminar, de nuevo y a pesar de todo, abominando de los procedimientos inquisitoriales.
A esto es a lo que ha llamado Jean Dumont, con gran habilidad dialéctica, proceso contradictorio contra la Inquisición española,{10} mediante el cual la Inquisición española es acusada por determinada historiografía de seguir procedimientos odiosos en el que el acusado aparece como culpable por adelantado, sin esperar al proceso y su sentencia, y sin derecho a la defensa: esto es, dice Dumont, lo que hace esa misma historiografía con la Inquisición española, cuando de eso la acusa. Muchos de esos «nuestros historiadores» acusan al tribunal inquisitorial de hacer, precisamente, lo que ellos hacen con la Inquisición española: condenar por adelantado. Incluso, diríamos, dando un paso más a lo dicho por Dumont, aún es más «abominable» la actuación de semejante historiografía porque, conociendo la sentencia exculpatoria –el tribunal es inocente de los cargos que sobre él pesan–, se le sigue declarando culpable.
Lo dice muy bien Antonio Domínguez Ortiz (España, tres milenios de historia, Ed. Marcial Pons, 2000, pág. 153), por muchos respetado y nada sospechoso de «ideología franquista»:
«La ofensiva contra la Inquisición española y sus horrores se desencadenó cuando empezó a condenar protestantes [que, por cierto, como dice Payne, fueron poquísimos]; añadió un elemento religioso a la lucha política que las potencias protestantes sostenían contra España y la propaganda fue tan intensa, tan hábil, que contagió también a las naciones católicas y ha quedado hasta hoy como una especie de sambenito infamante de la idea de España y los españoles. Es inútil argumentar que ha habido otras inquisiciones y algunas más sangrientas; es el elemento de la Leyenda Negra que se ha hecho más popular, el que ha calado más hondo.»
El propio Henry Kamen, autor de uno de esos libros «especializados en el asunto», también instalada en ese «proceso contradictorio contra la Inquisición española», y que prácticamente es una versión reducida de la obra del protestante Charles Lea, adoleciendo de todas sus desfiguraciones (desfiguraciones de Lea que puso de manifiesto Schäfer, autor, a su vez, nada sospechoso de afinidad con el catolicismo, pues también era protestante), Kamen decíamos, sin ninguna vergüenza, es decir, desvergonzadamente{11}, y sabiendo lo que sabe, ha publicado recientemente en El Mundo un artículo en el que justifica el título de propiedad británico de Gibraltar en función de lo que hubiese sido del Peñón si en esos tres siglos hubiese sido español; dice: «[España] Habría intentado (tengo delante de mí el texto del decreto) reducir a esclavitud a todos los musulmanes, expulsar a todos los judíos, y prohibir la libertad de culto. Y por supuesto, introducir la Santa Inquisición». Así termina su texto de título irónico (Gibraltar y los abusos británicos, El Mundo, Tribuna Libre, martes 31 de agosto de 2004). Sólo con decir que España hubiese introducido el «abominable» tribunal en Gibraltar, ya es suficiente para justificar la soberanía británica sobre el mismo: de buena se han librado los gibraltareños, dice Kamen. Claro, de buena se han librado si Kamen nos oculta (como puso de manifiesto una Carta al Director en ese mismo periódico el jueves, 2 de Septiembre de 2004, firmada por Jesús Castro) que durante el gobierno del general Stephen Cottet, se produjo la expulsión de todos los judíos de Gibraltar (después tuvieron la oportunidad de volver), y de nuevo, esta vez en Tánger, cerca de Gibraltar, cuando la ciudad fue parte de la dote que la princesa Catalina de Braganza aportó a su matrimonio con el rey de Inglaterra Carlos II, los judíos fueron expulsados por los ingleses, y obligados a vivir en las afueras de la ciudad en tiendas de campaña. Además, tampoco dice, ya en general, que existen más expulsiones de judíos a parte de la llevada a cabo en España (parece que haya sido España la única sociedad política que ha expulsado judíos,{12} o cualquier otra «minoría religiosa»).
Y es que característica de esta «historiografía avanzada», en relación a España, y sobre todo en relación a las reformas practicadas por los Reyes Católicos, es la de operar, con sus exageraciones y sus omisiones{13}, la «retirada de las serpientes al Laocoonte», según esta expresión tan querida por Gustavo Bueno. Se suelen ocultar los conflictos que tales reformas institucionales vienen a resolver, pudiéndose decir en general del reinado, en consonancia con las opiniones de esos italianos «despistados», que tales conflictos se resuelven con una eficacia realmente admirable (lo que le valió a los monarcas, por parte de otro «despistado», Nebrija, la dedicación de aquel lema del «tanto monta...», comparándolos así, nada menos, que con Alejandro Magno).
En este sentido, si «ponemos las serpientes», las cosas se verán de un modo muy distinto a como lo ve la «historiografía avanzada». Braudel, un historiador de verdad, alguna serpiente pone, en un apartado del capítulo por nosotros antes mencionado, cuyo título ya es significativo: Para comprender a España, en el que, si bien confiesa que él, «sentimentalmente», se encuentra del lado de los perseguidos por España (judíos, conversos, alumbrados...), en seguida aclara: «Pero estos sentimientos, de los que no puedo escapar, no tienen nada que ver con el verdadero problema» (Braudel, El Mediterráneo y el Mundo mediterráneo en la época de Felipe II, pág. 228). Esto es, nada de «histórico» tienen estos sentimientos. Si se quiere comprender la situación del problema judío en España y su resolución, hay que «poner la serpiente al Laocoonte», sabiendo que
«sería erróneo suponer que, aparte de estas crisis agudas [de mesianismo agresivo], haya sido, por lo general, pacífica y tolerante la actitud judía. Los judíos siempre se mostraron activos y dispuestos al proselitismo y al combate. No debemos ver el ghetto únicamente como símbolo de la prisión en que se ha encerrado a los judíos, sino también como la ciudadela a la que se han retirado por voluntad propia para defender sus creencias y la continuidad del Talmud. Un historiador cuya simpatía por la causa judía es evidente, el gran Lucio de Azevedo, ha mantenido que la intolerancia judía en los primeros años del siglo XVI «fue ciertamente mucho mayor que la de los cristianos», una afirmación que probablemente es exagerada, aunque el hecho de su intolerancia es evidente» (Braudel, El Mediterráneo y el mundo mediterráneo..., pág. 211.){14}
* * *
El Mundo en fin nos presenta, como «ofensiva al secesionismo» y como propedéutica para afrontar esta Legislatura, una obra de «historiografía avanzada» que nos descubre, oh paradoja, lo que «todo el mundo ya sabe»: lo odiosa que resulta la identidad histórica de España, la España inquisitorial. Difícilmente se puede hallar mayor «lucidez» gnoseológica –aunque otros le llamaríamos pereza– que la encontrada en las palabras finales que nuestro historiador, Ángel Rodríguez, dedica al «método» seguido por ese vehículo historiográfico con el que «progresar más deprisa en la construcción del conocimiento histórico general». Nos referimos a las palabras con las que finaliza el capítulo dedicado a la Inquisición y a los «Reyes de la Intolerancia , y que dicen: «En la actualidad, por más trabajos que se empeñen en ello, la comparación historiográfica resulta ser siempre odiosa y estéril; cada intolerancia tuvo su método, sus ejecutores y sus resultados. En la España plural [sic] de los Reyes Católicos, el gobierno de la intolerancia apostó por la expulsión intransigente» (pág. 644). Y no hay más, no nos va a venir a enseñar ahora la Historia («comparación historiográfica»), lo que «todo el mundo sabe», «por más trabajos que se empeñen en ello».
En fin, así se escribe la historia... y punto. Aunque nosotros, a esta «historia», preferimos llamarla «basura historiográfica».
Notas
{1} Quizás el lector acuse de un excesivo uso de las comillas por nuestra parte, pero es que nos enfrentamos a conceptos políticamente tan oscuros que, solicitando del lector «el beneficio de la duda», esperamos nos excuse de intentar aclarar semejante pantano conceptual, dando por bueno el recurso tipográfico.
{2} Así por ejemplo, Elcano, Legazpi, Urdaneta... fueron «vascos» que han sufrido gran represión, por lo visto, bajo las empresas españolas: siendo Elcano el primero en dar la vuelta al Globo, siendo Legazpi el «pacificador» de Filipinas y fundador de Manila, y siendo Urdaneta el que descubre la ruta del Poniente, de vuelta desde Manila a Acapulco, y que recorrerá el Galeón de Manila todos los años: ¡¡¡vaya represión!!!
{3} v. Gustavo Bueno, Panfleto contra la democracia realmente existente.
{4} Ángel Rodríguez Sánchez, Catedrático de Historia Moderna en la Universidad de Salamanca, falleció el año 2000 (fallecimiento que conmovió a millones de españoles, pues supuso el abandono de la casa de la primera edición de Gran Hermano de su hijo, el médico Nacho Rodríguez). Colaborador de la Historia de España de Espasa, dirigida por Javier Tussell, es el responsable en ella de los tomos V y VI, dedicados a la Edad Moderna. Además ha prologado, entre su copiosa obra, el libro Lengua e Imperio en la España de Felipe V, de John Elliot.
{5} Y es que José Luis Martín es autor de los dos volúmenes (3 y 4) dedicados a la Edad Media, siendo esta Primera Parte del 5 continuidad de esos otros dos volúmenes: es por esto que nos vamos a centrar en la Segunda Parte, que mantiene cierta consistencia en cuanto texto independiente.
{6} Hay que decir, en cuanto a la novedad que pueda representar esta obra, que Ángel Rodríguez también se había ocupado de la parte correspondiente a los Reyes Católicos en la colección publicada por ABC, de la que hemos hablado. Si superponemos los textos, prácticamente no existe variación alguna, siendo el enfoque exactamente el mismo, variando algunos detalles insignificantes. Incluso las ilustraciones son prácticamente las mismas.
{7} Aquí, si El Catoblepas contase con algún «logo» que indicase que, lo que vamos a tratar de reproducir tomado de nuestro historiador, no es apto para menores, sería bueno echase mano de él.
{8} «Nada da tanto prestigio a un príncipe como afrontar grandes empresas y dar de sí insólito ejemplo. En nuestros tiempos, tenemos al actual rey de España, Fernando de Aragón. Se le podría definir como un príncipe nuevo, porque, de ser un rey débil, se ha convertido por fama y por gloria en el rey más importante de la cristiandad, y si consideráis sus acciones, encontraréis que todas ellas han sido grandísimas, y algunas, incluso, extraordinarias» (El Príncipe, cap. XXI, pág. 141, ed. Austral).
{9} «El racismo en la España de los Austrias», Historia 16, nº 222, pág. 40
{10} En su obra homónima, Proceso contradictorio contra la Inquisición española, Ed. Encuentro, 2000.
{11} Ver, la reseña de José Manuel Rodríguez Pardo en esta misma revista (El Catoblepas, nº 22, pág. 24), en la que se analizan admirablemente las trampas y manipulaciones de este «historiador».
{12} v. Braudel, El Mediterráneo y el Mundo mediterráneo en la época de Felipe II, el Cap. VI de la Segunda Parte, parágrafo III, titulado Una civilización contra todas las demás: los judíos, las sucesivas expulsiones de judíos de algunas ciudades de Italia, de Francia coetáneas a la expulsión producida en España... Ver también, aunque sus relatos no sean muy fiables, El Valle del Llanto (Riopiedras ediciones), cuyo autor, el médico judío Yosef Ha-Kohen, hijo de una de las familia expulsadas de «Sefarad» en el 1492, cuenta, desde la destrucción del Templo de Jerusalén por Tito en adelante, las sucesivas expulsiones de judíos, desde Inglaterra a Turquía, pasando por Francia, Roma..., así como su aniquilación, que ya no expulsión, en algunas ciudades alemanas...
{13} Las dos operaciones (exagerar y omitir)con las que Juderías (J. Juderías, La Leyenda Negra, pág. 24) caracterizó la «metodología negra» propia de la historiografía negro-legendaria antiespañola, y que nosotros, en otros lugares, hemos tratado de definir como «basura historiográfica» (v. Pedro Insua, «Sobre el concepto de basura historiográfica», El Basilisco, nº 33, págs. 31-40, y ver también Iñigo Ongay, «La obra de Pío Moa, y el 'basurero historiográfico'», en El Catoblepas, nº 22, pág. 1.)
{14} Para entender la situación jurídica, política, religiosa, de los judíos en la España de los Reyes Católicos, ver los trabajos de Atilana Guerrero, «El Dios de los políticos», El Basilisco, nº 33 y «La expulsión de los judíos: otra historia» en El Catoblepas, nº 15, pág. 13.