 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org
 Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
Separata de la revista El Catoblepas • ISSN 1579-3974
publicada por Nódulo Materialista • nodulo.org

El Catoblepas • número 21 • noviembre 2003 • página 2
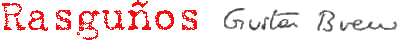
Hay diversos conceptos de Fama, a los que corresponden casi siempre, en lengua española, acepciones adecuadas del término. Algunos de estos conceptos son claros y distintos, en su campo; otros no lo son tanto; en todo caso los conceptos de la Fama nos remiten a una Idea que los atraviesa, y que es la que en este ensayo tratamos de determinar
1
«Fama» es un término del español, de origen latino, que nos remite a una serie de conceptos que se organizan en el marco de las categorías antrópicas (es decir, no de las categorías etológicas ni de las cósmicas, ni de las teológicas, salvo para quien crea en la Gloria de Dios respecto de las jerarquías angélicas).
Sólo cabe hablar de Fama en un espacio antropológico, y sólo son los hombres (considerados en el eje circular de este espacio) quienes pueden dar cuerpo a la fama. No cabe hablar de fama entre sujetos animales, ni entre cosas, ni siquiera entre individuos humanos aislados, si esto fuera concebible. La Fama sólo se desenvuelve en una sociedad de sujetos humanos y a partir de un cierto estadio de su proceso histórico, en el que figure, desde luego, en lenguaje doblemente articulado (no hay fama sin habla, sin lenguaje).
Es en el espacio antropológico en el que se abre el espacio de la fama, o si se prefiere, el «espacio de resonancia» de la fama. Fuera de este espacio no cabría hablar de fama. Adán, en el Paraíso, no hubiera podido ser famoso; para ser famoso tuvo que esperar a que sus descendientes creyeran reconocerle como Padre, aunque pecador.
2
Pero el carácter antrópico de la fama formal no quiere decir que el contenido o materia de la fama haya de ser siempre un sujeto humano; cuando esto ocurre la fama comenzará a tener que ver directamente con la ética, con la moral o con el derecho.
Pero también los animales, los caballos, por ejemplo, pueden ser famosos (Bucéfalo, Incitatus, Babieca, Rocinante); también pueden ser famosas las cosas inanimadas, naturales o culturales (las «famosas Cataratas del Niágara», el «famoso Faro de Alejandría» o el «Ebro famoso»).
3
La materia de la fama, además, habrá de estar singularizada dentro de una multiplicidad estructurable según el formato de una clase distributiva o atributiva. La singularidad de la materia de la fama (o susceptible de serlo) puede ser singularidad individual (como Bucéfalo o como Alejandro) o singularidad específica (por ejemplo, la «famosa teoría de la relatividad»), o las singularidades específicas constituidas por ciertos números enteros, muy famosos (como pueden serlo los llamados «números mágicos» de la Física nuclear, tales como 2, 8, 20, 50, 82, ...).
Para alcanzar la medida del significado de esta condición de la materia de la fama, la singularidad, hay que tener en cuenta la naturaleza del lenguaje que suponemos condición de la fama. Las singularidades no forman parte, en general, de la «maquinaria» de los lenguajes doblemente articulados, que están construidos sobre esquemas funcionales o universales, es decir, sobre clases, y no sobre nombres propios o singulares. Incluso los pronombres personales (yo, tu) o los adverbios de lugar o tiempo (aquí, ahora) siguen siendo funciones universales. Y esto implica que una singularidad, para llegar a ser famosa, es decir, para que su nombre lo sea, debe, en general, «ingresar» en el sistema lingüístico correspondiente por una vía distinta de aquella por la cual se construye el lenguaje (cuestión distinta es la determinar hasta qué punto, sin embargo, todo lenguaje funcional necesita algunas singularidades idiográficas de referencia, por ejemplo, el Sol, que, en consecuencia, merecerían la consideración de famosas).
4
En su significado más general y abstracto la fama se nos presenta como el atributo de alguna materia singularizada, idiográfica (sujeto, animal o humano; cosa, natural o artificial), en virtud del cual la materia singular es segregada de su clase para mantener su presencia en un conjunto indefinido de sujetos humanos. La fama implica, por tanto, que un conjunto indefinido de sujetos humanos tengan noticia de una singularidad; pero podemos dejar de lado la connotación axiológica de esta noticia, connotación que puede ser positiva o negativa. La definición escolástica de fama (clara notitia cum laude) va referida a la fama positiva; en ella, de la singularidad afamada, podría decirse que es egregia, al menos en su sentido etimológico, lo que se segrega, por su excelencia, del rebaño (ex-gregis), es decir, en términos lógicos, de la clase. Pero también es famoso un asesino «legendario», como pudiera serlo Jack el Destripador, el Doctor Petiot, o más recientemente Anthony Alexander King. Aquí no cabe hablar de cum laude, aunque sí de clara notitia cum censura. Por lo demás conviene constatar que hubo siempre una tendencia, que acaso es originaria, a entender el término fama en sentido peyorativo: Ennio distinguía la fama mala de la gloria; y Varrón (VI,55) sobreentiende el plural famosii como «famosos de mala fama». Puede haber situaciones intermedias: la fama de un sujeto numinoso, o la de un objeto repugnante, que a la vez suscita curiosidad o atracción y horror o aversión. Y también famas neutras, desde el punto de vista axiológico. Sin embargo, en la tradición escolástica prevaleció la connotación meliorativa del término. Leemos en el Compendio de moral salmanticense (XXI, 2.1): «Según la definen los teólogos: [fama est] clara notitia, quam alii de nobis habent. Esta noticia debe principalmente ser de una vida virtuosa y ordenada, que es la materia de la verdadera fama; y secundario de las demás cosas, que los hombres suelen estimar, como de sabiduría, ingenio, valor, y semejantes. La fama es mayor bien que el honor, por ser la opinión y estimación interna, que otros tienen de nosotros más preciosa, que el honor y reverencia externa, que nos hacen muchas veces con falacia y fingimiento.»
5
La clasificación más importante de las singularidades afamadas acaso fuera la que pusiera a un lado las singularidades subjetuales humanas, y al otro lado las singularidades no humanas (ya sean subjetuales animales, cuando se les da nombres propios, como es el caso del chimpancé Sultán de Köhler, o del cuervo Roa de Lorenz), ya sean cosas (como el Partenón, o como aquel teorema lógico que Leibniz llamó precisamente praeclarum theorema, es decir, teorema famoso).
6
Sin embargo hay una característica de la fama común a ambas clases de materias afamadas: la asimetría de las relaciones entre la materia afamada y el espacio de resonancia. El afamado, el famoso, o lo famoso, lo es, como hemos dicho, ante un conjunto indefinido de hombres. Pero en cambio este conjunto (o cualquiera de sus miembros) no necesita ser famoso ante quien lo es o resulta serlo. Más aún: mientras que la fama supone clara notitia de la singularidad afamada, por tanto, presencia suya o conocimiento por parte del «conjunto de resonancia», en cambio, las partes del espacio de resonancia no tienen por qué ni siquiera ser conocidas por el objeto ni por el sujeto famoso, sobre todo si se habla de lo que designaremos «fama de notoriedad». En este punto se asemeja el sujeto famoso humano (el Cid, por ejemplo) a las singularidades famosas no humanas (su caballo Babieca o su espada Tizona); porque tanto el Cid, como Babieca o Tizona deben estar presentes en un conjunto indefinido de hombres (su espacio de resonancia), pero estos hombres no tienen por qué estar presentes, ni pueden estarlo a veces, en tales singularidades famosas. Podría resumirse esta característica lógica de asimetría diciendo que la singularidad famosa tiene nombre propio, mientras que los sujetos humanos que constituyen el espacio de resonancia, son, en general, anónimos, en el contexto.
7
Cuando nos referimos a la fama de singularidades subjetuales humanas, la distinción más importante es seguramente la que media entre la que pudiéramos llamar fama habitual y la que llamaremos fama de notoriedad (que, en cierto modo, es la fama por antonomasia en los usos actuales del término); porque estos dos tipos de fama tienen (sin perjuicio de sus semejanzas) diferencias de estructura muy significativas. La fama habitual es propia de todo sujeto que vive en grupo, no es una característica de algunos sujetos excepcionales. En realidad, de todo «animal grupal» puede predicarse la fama habitual; y sin perjuicio de las características propias que adquiere en el caso de los sujetos humanos, la fama habitual tiene indudables paralelos etológicos.
Así pues, mientras que la fama habitual es propia de los sujetos humanos (todos los hombres tienen una fama habitual y pueden considerarse por ello afamados; de otro modo, no hay sujetos humanos anónimos), en cambio la fama de notoriedad sólo afecta a algunos sujetos humanos cuya singularidad ha sido distinguida por las razones que sean.
La fama habitual, que tiene que ver directamente con la ética, con la moral y con el derecho, viene a ser la representación y valoración (estimación, positiva o negativa) que un grupo se forma respecto de cada uno de los sujetos que lo integran. El sujeto, envuelto en su fama habitual, resulta diferenciado o distinguido, para bien o para mal, en el grupo (sin duda existen casos extremos de individuos tan neutros y anodinos que nadie podría darnos de ellos, no ya su nombre, pero ni siquiera una descripción propia). Esta fama habitual (la fama en el sentido jurídico, que tiene que ver con el honor o con la honra) podría compararse con el reflejo o imagen que cada sujeto produce de sí mismo, según su morfología y conducta, en el grupo con el cual ha ido conviviendo, o en el promedio de los miembros de ese grupo; reflejo que constituye una suerte de caparazón de cada sujeto (a veces útil, a veces perjudicial), una envoltura habitual que en el terreno social-grupal es tan propia de él (a veces se considera una propiedad suya) como pudiera serlo su epidermis. Cabría introducir una «variación» en la fórmula de Ortega («yo soy yo y mi circunstancia»), sustituyendo «circunstancia» por «fama»: «yo soy yo y mi fama»; advirtiendo que mientras que la circunstancia me es dada como un «mundo entorno» (Um-Welt) en el cual el yo individual debe insertarse para constituirse como un yo personal, en cambio la fama es la reacción que los demás me devuelven ante mis acciones como individuo o como persona.
Llamamos «habitual» a este primer tipo de fama porque el sujeto personal puede, hasta cierto punto, utilizar diferentes trajes o máscaras, es decir, una doble vida y por tanto tener más de una fama, si es que logra formar parte de grupos diferentes. En todo caso la fama habitual se corresponde con el concepto de reputación, que puede ser buena o mala; y el honor puede considerarse como una modulación de esta fama habitual. A la fama habitual va referido sin duda el refrán «coge buena fama y échate a dormir». Por cierto, acaso convenga resaltar que la fama habitual, aunque muchas veces es de índole global («fulano tiene fama de buena persona»), otras veces es de índole más específica, fijada en algún rasgo distintivo simplificado, ya tenga signo positivo («tiene fama de ocurrente» o «tiene fama de buen cirujano») o tenga signo negativo («tiene fama de borrachín», «tiene fama de mujeriego»).
Esta fama habitual es la que tiene sin duda paralelos etológicos, a la manera como el lenguaje verbal humano tiene paralelos en la comunicación no verbal o interjeccional, o en la representación no verbal de los animales sociales. Es sabido que en los grupos de chimpancés o de otros animales grupales cada individuo ocupa una posición singular, y es representado «idiográficamente» por los demás, ante los cuales él revalida su posición mediante alardes o rutinas de rango: va adquiriendo, a lo largo de su vida, una «fama habitual», aunque no verbal, en su grupo; pero obviamente esta «fama» etológica no es propiamente fama habitual, en el sentido estricto. Decimos habitual porque acompaña a todos los sujetos humanos en cuanto animales grupales, como si fuese un vestido que el grupo le impone.
La fama habitual, que recae sobre cada individuo, como hemos dicho, al modo de un traje invisible con el cual le visten quienes le rodean en la familia, en el trabajo, &c., es la fama sobre la cual se tejen las connotaciones jurídicas del concepto. Por ejemplo, la fama será entendida ahora como estimación suficiente –aestimatio de los glosadores– que un individuo había de tener para poder actuar como testigo en un juicio. La fama, en este sentido jurídico, goza de protección legal, sobre todo cuando se considera buena. Viene a ser como un bien patrimonial, otorgado por los demás, ya sea en forma de rumor, ya sea en forma de «informe confidencial», y que puede ser justo o injusto. Lo importante es que esta fama habitual forma parte de la persona, una parte que puede ser menoscabada o enaltecida o exaltada. Cada cual tiene, por tanto, el derecho a defender su (buena) fama, y a recuperarla en el caso de que le fuera menoscabada o deteriorada por las difamaciones, las calumnias o las injurias. El artículo 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección del Derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, modificado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, de Código Penal vigente, en su cuarta disposición final derogatoria considera como ilícitos: «La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación...»
8
Pero la fama de notoriedad tiene una estructura distinta a la que es propia de la fama habitual. La fama de notoriedad es ya un proceso que sólo se presenta en sociedades humanas muy desarrolladas, por así decir, históricas. Y mientras que la fama habitual es, como hemos dicho, una característica que afecta, en principio, a todos los sujetos humanos, la fama de notoriedad sólo afecta a algunas personas, llamadas «ilustres», «insignes», «egregias» o, simplemente, «famosas» (seguramente porque el sufijo –oso, de abundancia, expresa muy bien, por la cantidad, la diferencia entre la fama habitual y la fama de notoriedad). Mientras que en la fama habitual el espacio de resonancia (familia, compañeros, amigos, &c.) está constituido por sujetos que tienen contacto directo, o percepción directa con la singularidad afamada (lo que no excluye que puedan tener también con ella contacto verbal indirecto: rumores, murmuraciones), en la fama de notoriedad los sujetos de ese espacio de resonancia no necesitan tener percepción directa del afamado; más aún, muchas veces sólo lo conocen de oídas (por el lenguaje) o por imagen fotográfica o televisiva. Y por ello la cantidad de sujetos de la «caja de resonancia» puede ser mucho mayor que el corresponde a una fama habitual, y el afamado puede llamarse famoso precisamente por el carácter masivo de su caja de resonancia. La importancia de los medios actuales de comunicación (radio, televisión, prensa: «las alas de la fama están hechas de recorte de periódico», se decía antes de la televisión y de la radio) reside en que la representación, en principio indirecta, que se tiene del famoso puede transformarse en una representación perceptual parecida (pero aparente) a la que es propia de la fama habitual (cuando a alguien que es conocido gracias a la televisión se le acerca un anónimo y le confunde con algún amigo o familiar: «nos conocemos ¿verdad?», o bien «yo a ti te conozco»).
Esto diferencia la conducta del sujeto famoso ante su espacio de resonancia del sujeto meramente reconocido en un círculo específico de sujetos: el sujeto famoso no conoce en general a los sujetos de su espacio de resonancia; el sujeto conocido en un círculo específico sí suele conocer a los miembros de este círculo. El individuo reconocido por un grupo amplio de amigos o colegas, a quienes conoce por su nombre, no es por ello famoso; el individuo famoso puede ser conocido por muchos sin que él conozca nominalmente a casi nadie, y por eso el individuo famoso puede ser, por ello, «socialmente» un solitario, mientras que en cambio el individuo reconocido no puede jamás mantenerse aislado del círculo específico que le reconoce.
En cualquier caso, mientras que la fama habitual puede ser justa o injusta (si la fama habitual es una «dimensión» ética, moral o jurídica) en cambio la fama de notoriedad es un hecho social que está «más allá del bien y del mal ético». La fama de notoriedad es una resultante, una «resultancia», que se produce en la caja social de resonancia por encima de la voluntad (o del esfuerzo) que el famoso haya mantenido, en pro o en contra, respecto de ella. Quien busca la fama de notoriedad, casi nunca la encuentra; quien se encuentra con ella, acaso no la había buscado.
9
Para analizar más de cerca la fama de notoriedad, que es la fama por antonomasia, habrá que comenzar por el principio, reafirmando como materia propia suya las singularidades o determinaciones de la persona que se supone le corresponden de modo idiográfico y no nomotético. Por ello la fama personal no va ligada al cargo o representación que la persona pueda tener, y que es nomotética, y en su extremo más bajo burocrática; porque precisamente el cargo hace muchas veces perder a la persona su nombre propio. El jefe de un gobierno, conocido por millones de ciudadanos, no es famoso en cuanto tal jefe de gobierno, ni siquiera lo es el Papa en cuanto vicario de Cristo. La razón es que el «cargo» disuelve la «singularidad del Prefecto» («venimos a agradecerle –le decían los campesinos de un departamento francés a su prefecto– las atenciones que ha tenido con nosotros, aunque ya le han cambiado varias veces en los últimos quince años»). La fama de un jefe de gobierno corresponderá a lo sumo a su singularidad idiográfica si destaca en la clase de los jefes de gobierno, o si se distinguió, antes de ser jefe de gobierno, en su partido; la fama de un Papa corresponderá a su singularidad entre los demás papas, o entre sus conciudadanos cuando entre ellos recupera su nombre propio. Un VIP, en cuanto tal, no es un famoso; recibe atenciones de azafatas y conserjes, en cuanto VIP (acreditado acaso por una visa o por una marca de automóvil), pero eso no le convierte en famoso con nombre propio, sino precisamente en un VIP de aeropuerto o de ceremonia de investidura. Y si esto es así, nadie debiera asombrarse de que el actual Rey de España, en una encuesta de famosos del año 2003, apareciera en el puesto catorce de una lista cuyo primer lugar lo ocupaba la tonadillera Isabel Pantoja. Y esto no es debido a que España esté enferma (como apuntan algunos profundos psicólogos), o a cualquier otra hipótesis metafísica; se debe simplemente a la estructura de la fama de notoriedad, estructura invisible para tantos psicólogos, psiquiatras o sociólogos que pululan por nuestro país.
10
Las singularidades personales capaces de ser materia de una fama personal de notoriedad pueden ser muy diversas y heterogéneas, y se hace urgente una clasificación. Nos atendremos a la siguiente clasificación en tres tipos que, por lo demás, sólo en sus extremos son plenamente disociables y aún separables:
I. Singularidades que implican, o «incorporan», nunca mejor dicho, la propia figura física del sujeto famoso (de su cuerpo entero, de su rostro, de sus piernas, de sus manos, &c.). Sobre estas singularidades corpóreas se constituiría el primer tipo de fama de notoriedad que denominamos fama subjetual o icónica. La fama icónica es, obviamente, una fama esencialmente escénica. Es la fama del gimnasta, del naturista, de las modelos, de los acróbatas, de los artistas de cine, de los presentadores de televisión, de los boxeadores, futbolistas, actores teatrales, y también la fama de sujetos con anomalías físicas, la fama de los siameses o de los gigantes acromegálicos. Por supuesto, la fama icónica no tiene por qué ser exclusivamente icónica, pero sobre el icono se apoyan fácilmente singularidades de otros tipos.
II. Singularidades disociables, en principio enteramente, de la figura física del famoso. Son las singularidades vinculadas a obras segregables del cuerpo del famoso (como obras de cultura extrasomática), tales como edificios arquitectónicos, obras de ingeniería, esculturas, pinturas, libros de cuentos, composiciones musicales, obras científicas o literarias, inventos tecnológicos, &c. Podríamos llamar a este tipo de fama, derivada de alguna de estas singularidades, fama objetual o fama cultural extrasomática; por sinécdoque, fama literaria, artística o científica.
A veces, la fama cultural aparece tan enteramente segregada del cuerpo de su autor que este podría resultar ser desconocido por completo, como es el caso de los autores anónimos o conocidos por un nombre convencional («Homero», según muchos filólogos hipercríticos de hace un siglo). En el límite, la desconexión de la singularidad de tipo II y el sujeto corpóreo puede ser tal que acaso el autor de una obra literaria, artística o científica (caso, en parte, de Bach; caso de Galois; caso de Mendel) sólo alcanza la fama de notoriedad una vez que su cuerpo ha muerto.
Y esto suscita la duda acerca de si la fama póstuma puede ser realmente llamada fama personal. Si mantenemos nuestras distinciones, entre famas de personas y famas de cosas, la respuesta es obvia: la fama póstuma es fama, pero impersonal; porque la materia afamada es aquí la obra, incluso el retrato o el nombre del autor, pero no la persona (sin perjuicio de que la conexión causa efecto puede hacer de algún modo presente a la persona autora de la obra famosa). Es en todo caso una fama de tipo II (fama cultural) pero no una fama de tipo I (fama icónica).
Otra cuestión, que se plantea una y otra vez, es la de si al sujeto famoso le merece la pena preocuparse por una fama póstuma, incluso si, para un materialista, es preocupación racional la de la fama póstuma. «¿Qué es, decidme –escribía Erasmo, en el capítulo 28 de su Elogio de la locura–, lo que mueve al ingenio humano a cultivar las artes, tenidas como excelsas, y transmitirlas a la posteridad? ¿No es la sed de gloria? De tantas vigilias y fatigas creyeron ser resarcidos algunos hombres verdaderamente necios con no se qué fama, que es la cosa más quimérica de la Tierra.»
En todo caso conviene mantener presente que la cuestión de la fama y aún de la gloria póstuma ha de enfrentarse con la tradición secular que tiende a interpretar la idea de la fama de notoriedad a la luz de la idea de inmortalidad. Una tradición que, por cierto, podría entrar en conflicto con los dogmas cristianos relativos a la verdadera y única inmortalidad, a saber, la inmortalidad sustancial del alma espiritual, y a lo sumo de su cuerpo glorioso. Por ello, Gracián, en El Criticón, pudo haber resultado sospechoso de saduceismo a alguno de sus contemporáneos, cuando decía que gracias a la fama (de notoriedad, por supuesto) la vida del hombre puede considerarse inmortal y, desde luego, más larga que la del roble, el águila, el cuervo o la palma. Y tanto más sospechoso cuando Gracián sugiere (en una época en la que todavía no había televisión ni grabación de sonido) como condición necesaria para alcanzar la fama, garantía de la inmortalidad, la utilización de los servicios de un «licor admirable y maravilloso»; porque la inmortalidad, añade, «se consigue en efecto mediante este licor, que se vende en una botica, y que es frecuentada por hombres tan famosos como Alejandro, los dos Césares, Julio y Augusto, y otros de esta parte, y los modernos, el invicto señor don Juan de Austria». Y cuando Critilo logra recoger en una redomilla una gota de ese licor eterno –«que creyó sería alguna confección de estrellas o alguna quintaesencia de lucimiento del sol, o trozos de cielo alambicados»– halló que era una poca tinta mezclada con aceite.
Cabría por ello suscitar la cuestión de si la fama objetiva, la fama como autor de una obra de cultura objetiva extrasomática, es realmente fama en un sentido unívoco al que tiene la fama subjetual, o bien si la fama objetual deja de ser automáticamente fama, porque la conexión de la obra con el autor deja de ser relevante. El Teorema 47 del Libro I de Euclides segrega por completo a Pitágoras, como supuesto autor o descubridor del teorema; si el teorema es famoso, preclaro, en el ámbito matemático, esto será debido no a Pitágoras, sino a su papel distinguido como teorema básico de la Geometría. No fue Courtois quien descubrió el iodo, sino el iodo a Courtois.
III. Singularidades intermedias, no disociables enteramente del cuerpo del famoso. La mejor ilustración de este tercer tipo de fama sería la que es propia de un cantante. Una grabación segrega sin duda su figura, pero la voz sigue ligada, «viviendo», en cuanto causada por el cuerpo del sujeto. Tampoco la fama del santo permite disociar bien su vida y su obra; ni la fama de un médico es enteramente disociable de su trato directo con los enfermos; y, a veces, si sigue el consejo de Platón, la fama del médico podría considerarse como una mezcla de fama de técnico científico y de músico: «La administración de un medicamento –dice Platón al médico– debe ir acompañada de un bello discurso.»
La disociación entre los tipos I, II y III no significa, como hemos dicho, que ellos no puedan ir unidos en una materia singular de fama; ni menos aún significa que la unión de estos tipos no refuerce la fama de un tipo con la de los otros. Hay directores de orquesta famosos tanto por su labor directora como por su figura escénica, en la cual su papel como músico se confunde muchas veces con su papel como actor teatral; hay pintores o escultores que se ocupan celosamente de transmitir su cuerpo a través de autorretratos. La fama de Dalí es el prototipo de una confluencia entre fama cultural como pintor y fama escénica como actor.
11
La fama de notoriedad, según la exposición que hemos hecho de ella, es tan heterogénea que se hace preciso a su vez establecer diversas categorías, que atraviesan los tipos de los que hemos hablado.
La fama, como proceso que segrega ex-grege a un individuo de su clase, se desenvuelve por cauces categoriales. El famoso es famoso en algo (el sujeto humano es famoso como pintor, como actor, como matemático, como acróbata, &c.). Pero, a su vez, la fama, para constituirse como tal, debe desbordar de algún modo el cauce categorial originario de su especialidad.
El famoso logra su notoriedad cuando desborda su nombre de la especialidad de su profesión; porque si no la desbordase, recaeríamos en una situación que es más parecida a la que es propia de la persona reconocida, con buena reputación dentro de su especialidad: es la fama profesional, la fama de quien recibe una medalla de su colegio profesional, incluso un Premio Nobel de Química, sin por ello convertirse en famoso, o a lo sumo de un modo efímero. El nombre del famoso ha de resonar más allá de quienes tienen que ver profesionalmente con la especialidad en la que se origina la fama. Cuando dieron el Premio Nobel a Echegaray se decía, aunque maliciosamente, que había logrado su fama porque él pasaba por ser un buen matemático entre los dramaturgos y un buen dramaturgo entre los matemáticos. De hecho, si se quiere tener en la mano una lista de personas que no tienen fama de notoriedad, aunque han tenido la mayor fama profesional imaginable en nuestros días, basta consultar la lista de los Premios Nobel a lo largo de todo el siglo XX (y nos referimos no solamente a los Premios Nobel en Química o en Medicina, sino también en Literatura o en Economía). En muchas ocasiones el desbordamiento de la especialidad originaria es tal que el famoso o su nombre se mantiene incluso con el olvido de la especialidad que canalizó originariamente su fama. Muchas veces la gente sabe que alguien es famoso pero sin saber por qué (es decir, desde qué especialidad).
Esta circunstancia –la del desbordamiento del famoso respecto de los círculos de la especialidad en la que se originó su fama– da pie para poder introducir la figura de un terreno común en el que los famosos de diferentes especialidades pueden encontrarse. Es un terreno que podríamos llamar de fama enciclopédica, un terreno equiparable al del museo enciclopédico en el que vemos las más variadas rarezas de las más diversas especialidades; el terreno de las páginas de balances de la prensa de fin de año, recapitulando a los «famosos del año» en la ciudad, en la autonomía o en el reino. Es el terreno que se hace cuerpo en una «recepción institucional» a la que asisten, junto con los cargos políticos o burocráticos, los famosos (ya sean artistas, intelectuales, santos o lo que no lo son tanto). Pero, en general, la fama interespecialidad de un físico no se confunde con la fama interespecialidad de un rockero. Su unidad es supracategorial, por decirlo así, y se concreta más bien en el terreno sociológico y psicológico. Una «reunión de famosos», aunque sea para recaudar fondos para las víctimas de un terremoto, o para suscribir un documento de protesta contra la guerra del Vietnam, no confiere más que una unidad extrínseca a los «famosos reunidos» procedentes de diversas especialidades.
Hablamos, por tanto, de categorías de famosos para subrayar la heterogeneidad de las famas de notoriedad, y de la imposibilidad de formar con ellas una clase con unidad interna. Otra cosa es que puedan formarse clases de famosos de un modo extrínseco, selecciones escénicas, reuniones sociales o listas de protesta, a las que nos hemos referido. Acaso el concepto de «popularidad» podría ponerse en correspondencia con esta fama enciclopédica, difusa, en la que además alcanzan rangos más altos las tonadilleras o los artistas de cine, que los cantantes de ópera o los premios Nobel o Príncipe de Asturias ( sin que por ello haya que dejar de advertir el carácter enciclpédico de los premios que otorgan las referidas Fundaciones).
En conclusión, a la fama de notoriedad acompaña siempre, de un modo más o menos explícito, la especialidad de su origen: fama musical, fama teatral, fama política, fama deportiva, fama religiosa, fama científica, &c.
12
Supuesta la realidad de las clasificaciones categoriales de la fama, es preciso tener en cuenta las reclasificaciones, por así decir transcategoriales, que de hecho se utilizan, y que están fundadas no tanto en las categorías originarias, sino en ciertos rasgos «transcategoriales», o si utilizásemos un lenguaje escolástico, hoy ya fuera de uso, en «rasgos postpredicamentales». Sin embargo queremos subrayar el hecho de que si no acudiésemos a estos conceptos escolásticos no podríamos establecer la reclasificación de los famosos de la que hablamos.
Por supuesto hay criterios diferentes: A) Un criterio cuantitativo (según la dimensión del campo de resonancia); B) Un criterio axiológico.
A) Desde el punto de vista de la cantidad, que afecta a todas las categorías de referencia, la fama puede medirse o se mide de hecho según dos criterios, que pueden ir unidos pero también disociados.
a) Según el criterio de la duración, la fama puede ser fugaz (efímera o anual), intermedia o permanente (secular). Como ya hemos dicho el mejor modo de obtener una lista de famosos efímeros es consultar una lista de los Premios Nobel.
b) Según el criterio de la popularidad o extensión del espacio de resonancia, la fama de notoriedad puede medirse por el radio de este campo. Es desde este punto de vista desde donde distinguimos entre una fama local, una fama regional, nacional o internacional.
B) Desde el punto de vista del valor es más difícil establecer clasificaciones de la fama atendiendo a criterios objetivos, salvo que estos criterios reduzcan el valor a las tablas vigentes en una sociedad determinada; lo que inmediatamente suscita la cuestión del relativismo cultural.
En cualquier caso «valor» no habría por qué interpretarlo siempre como valor ejemplar, como si los famosos tuviesen que ser siempre modelos a seguir. Al más famoso de los clásicos, más que seguirle, se le admira.
Pero cualesquiera que sean las inscripciones de la fama, casi todas las clasificaciones axiológicas distinguen valores y contravalores, aunque los parámetros sean distintos e incompatibles. En todas las tablas habrá una fama blanca y una fama negra, o bien una fama noble o aristocrática y una fama pop, kitsch o plebeya.
Es cierto que la mera condición social de «famoso de notoriedad» suele conferir ya una especie de dignidad o valor al famoso, por el hecho de serlo y por encima de la polarización axiológica; lo que de algún modo anula la distinción entre «fama gloriosa» o noble y «fama plebeya» o vulgar (al menos cuanto a la presencia en los medios, caché, &c., casi siempre a favor de la fama vulgar). Pero quien mantenga la distinción insistirá en el hecho de que una fama vulgar, según la tabla de valores de referencia, a medida que es más grande o intensa en cantidad, hace aún más vulgar al famoso.
Es evidente que los análisis de las clasificaciones axiológicas de la fama constituye uno de los materiales más ricos para la llamada «crítica de la cultura y de la sociedad», por cuanto es evidente que las listas de famosos de una sociedad determinada es el reflejo fiel de la tabla de valores que esa sociedad mantiene, explícita o implícitamente.
En la medida en la que las tablas de valores son tablas cambiantes histórica y socialmente, incluso en los casos en los cuales oficialmente esas tablas, al menos en alguno de sus rangos, permanecen inmutables, tendrá que reconocerse que los juicios de valor en torno a un famoso determinado están siempre determinados por la vigencia social de esas tablas de valores (lo que no excluye el que, en algunos casos, sea un famoso quien contribuya a alterar la tabla de valores vigente). La fama de un músico en el siglo XV o XVI estaba en general limitada socialmente por el rango social que correspondía a los músicos como servidores o criados de la nobleza o del alto clero; hasta el siglo XVIII y sobre todo el XIX, al músico no se le abre la posibilidad de una fama de notoriedad muy distinta a su fama profesional. Hasta muy entrado el siglo XX, los músicos «no académicos» (jazz en sus primeros tiempos, rock, pop) no podían aspirar a un rango de fama de notoriedad similar a la que pudieran tener los grandes tenores de ópera, los grandes violinistas o los directores de orquesta.
Pero, en nuestros días, la fama de notoriedad de músicos rock o pop puede eclipsar a la de los músicos académicos, aunque estos representen a vanguardias de mayor prestigio. Estamos en una situación en la que no cabe plantear siquiera cuestiones de rango entre Bob Dylan y los Beatles, por ejemplo, y Schömberg o Stockhausen, por mucho que algunos quieran distinguir entre «música culta» (como si las otras formas de música no fueran también cultura) y «música popular» (¿inculta?). La tendencia más generalizada es la de acoger todo como formas diferentes de una «cultura musical del presente»; incluso de llegar a considerar poco democrático o «burgués», poner en un rango distinto a los cantantes más destacados de la Operación Triunfo y a los cantantes que hayan destacado en las últimas temporadas de Opera del Liceo de Barcelona.
Cabría intentar definir, sin embargo, como tipo formal de fama de notoriedad que, en principio, se mantuviera, al menos en la definición, al margen de todo juicio de valor, el que denominaremos «fama vulgar»; tipo que, en principio, no tendría por qué arrastrar ninguna connotación axiológica, pero que sin embargo podría servir en el análisis de los criterios de rango de las diferentes especialidades a través de las cuales puedan originarse las notoriedades famosas. En efecto, el tipo de fama de notoriedad que designamos como fama vulgar quiere mantenerse, en principio, en el terreno de la misma formalidad de la idea de fama de notoriedad, tal como lo hemos entendido, sin connotaciones axiológicas.
La fama de notoriedad, venimos suponiendo, implica algún contenido específico (artístico, literario, científico, político) mediante el cual el famoso ha contribuido con alguna singularidad, valorada, en general, positivamente, relacionada con la persona o con la obra del famoso, ya sea por la originalidad o novedad del contenido, o bien por la perfección o el dominio de las normas heredadas. La fama de notoriedad, según esto, va esencialmente ligada a la singularidad de la obra o de la persona por la cual el famoso se ha distinguido como egregio (fuera de la grey, del rebaño). Advirtamos por tanto que el famoso en un arte o en una ciencia no alcanza su condición de tal por motivos subjetivos (como pueda ser el trabajo o el esfuerzo que él dedicó a la ejecución de su obra o de su conducta, y menos aún a su voluntad de perfección o de creación), sino por la obra o el modelo de persona que ha podido ofrecer, sin duda fruto del esfuerzo, pero desligada escrupulosamente de él.
Nadie pregunta hoy por el esfuerzo y trabajo invertido por Beethoven en su quinta sinfonía; porque tanto o más esfuerzo y trabajo que Beethoven podríamos encontrarlo en músicos que sin embargo sólo han logrado componer obras mediocres. «No pinta el que quiere, sino el que puede.» Sin embargo, cada vez está más extendido el criterio «luterano» de valoración, según el cual no son las obras las que «justifican» (traduciendo la terminología teológica al lenguaje secular: las que confieren la fama o la gloria literaria) sino (en términos kantianos) la buena voluntad, o incluso el esfuerzo subjetivo para conseguir la Fama (como expresión secular de la Gloria teológica), así como la Fe en esa salvación (en términos seculares: la conciencia de la propia voluntad de gloria, la confianza en el triunfo).
Ahora bien, cabe reconocer en principio un tipo de contenidos cuya singularidad no podría hacerse consistir en la originalidad, novedad, creatividad, &c., respecto del promedio de los contenidos reconocidos en una sociedad dada, sino precisamente todo lo contrario, en su vulgaridad; es decir, en su capacidad de mantenerse del modo más fiel posible, como en un «sombreado», a la misma escala en la que se producen los contenidos (musicales, teatrales, dramáticos, &c.) dados en la «prosa de la vida», es decir, de hecho en la propia subjetividad. «Yo quiero manifestar a los demás lo que yo soy en mí mismo, quiero ser yo mismo, tengo confianza en que mostrando con toda sinceridad y libertad lo que soy, deberé alcanzar la fama y la gloria.»
Ahora bien, como la subjetividad más íntima puede consistir y consiste, en general, en la vulgaridad más absoluta, la singularidad de quien se esfuerza por ser famoso sobre el principio de ser «sí mismo», podrá comenzar a consistir en la manifestación de esa misma voluntad de exhibir impúdicamente su «mismidad», como principio de su «justificación por la fama». Y este denuedo es acaso la singularidad más valorada por un cada vez más amplio público vulgar (lo que en tiempos de Lope de Vega se llamaba «el vulgo»), que ve de ese modo abrirse una forma de exaltación y de justificación de su propia vulgaridad, cuando reconoce, contempla o aplaude al famoso vulgar.
La singularidad del famoso vulgar que se convierte en singularidad obscena («puesta en escena») no tiene por qué confundirse con un estilo de arte realista o superrealista, que implica el dominio perfecto de técnicas profesionales de reproducción (al estilo de lo que en pintura puede significar, por ejemplo, Antonio López). No se trata tampoco de utilizar el román paladino en obras literarias que, sin embargo, están escritas por sílabas contadas, es decir, muy poco prosaicas, o naturales. Se trata en resumen no tanto de representar o de reproducir, sino de hacer o decir «con toda el alma», con el corazón en la mano, las mismas cosas «que uno lleva dentro» (aunque lo que lleva dentro sea una estatua, como dicen algunos escultores ingenuos). Es evidente que el hacer o el decir las cosas ordinarias en un contexto cotidiano no es lo mismo que segregar fragmentos de este contexto cotidiano para seguir haciéndolas en un escenario o ante unas cámaras de televisión; ni tampoco hay que dejar de reconocer el «trabajo» necesario, por parte del futuro famoso, para lograr mantenerse en el plano de la vulgaridad (observamos de paso la tendencia creciente hoy a denominar «trabajos» a «obras creadas por artistas populares», como si estas obras quedasen dignificadas o justificadas, no sabemos si ante algún sindicato, por el hecho de ser «trabajos»).
Lo que es significativo es que quien, desde la vulgaridad exhibida como espectáculo, como puro sombreado de aquella vulgaridad, logra una fama de notoriedad, estará creando un tipo de fama cuya singularidad habrá que hacerla consistir en la misma vulgaridad de sus contenidos. Es decir, su fama será una fama vulgar, y como hemos dicho, cuanto más fama de notoriedad logre el personaje famoso, más vulgar será él mismo, y esto independientemente de que como artista se identifique con sus contenidos o permanezca distanciado de ellos («si el vulgo es necio, es justo hablarle en necio para darle gusto»).
Es obvio que los contenidos vulgares que encarna la singularidad del famoso vulgar son muy heterogéneos, y su valor, según la tabla de valores vigente, puede ser muy diverso también. A veces, los contenidos vulgares pertenecen a las vidas privadas, por ejemplo, a la vida doméstica, que no tiene por qué ser delictiva. En estos casos suele decirse que el famoso «vende su intimidad», en lugar de decir simplemente que es «obsceno» (venda o regale). Otras veces, los contenidos ofrecidos rondan con la chabacanería (la que en tiempos se atribuyó a los tagalos), incluso con la degradación deliberada, la zafiedad o incluso con la difamación escandalosa, por no decir con la calumnia.
La notoriedad del famoso podría ir, sin embargo, en creciente, en proporción directa con su vulgaridad. Cabría decir en estos casos no ya tanto que el famoso vende o regala su intimidad, sino que el famoso vulgar está dispuesto a sacrificar su fama habitual a la notoriedad de su fama de vulgaridad.
La fama vulgar, sin embargo, puede tener una función social tan importante como la fama refinada, sencillamente porque el público (lo diversos públicos) pueden ver en el famoso un arquetipo con el que identificarse o al que aborrecer. En todo caso dispone con ellos de referencias en sus tareas cotidianas de enjuiciamiento del mundo en el que vive. Un repertorio de famosos vulgares puede constituir así para el vulgo una suerte de muestrario o catálogo empírico cuya utilidad es similar a la que, para otros efectos, pueda tener un muestrario o catálogo de colores. Además, el seguimiento de los famosos vulgares, a través de televisión o de las «revistas del corazón», puede ser de gran utilidad, confundida muchas veces con el entretenimiento, para la salud del público, que encuentra representadas en los famosos vulgares formas de conductas, orientaciones, transformaciones, &c., que pueden servirle de terapia e incluso resolver problemas personales del propio espectador; los famosos de vulgaridad entrarán aquí en competencia con los psiquiatras y con los psicólogos, de modo parecido a como los curanderos hacen la competencia a los médicos.
El impudor de los famosos vulgares constituye además aquí, a su vez, una especie de confesión a través de la cual el espectador puede quedar purgado de muchas de sus miserias (en griego a esta purga se le llamaba catarsis).
Conviene advertir que la fama vulgar no es sólo un fenómeno que afecte sólo al llamado «terreno del corazón»; la demagogia es también una vía característica, abierta a través de la política, a la fama de notoriedad de los llamados políticos populistas, políticos famosos que logran verbalizar ante su electorado los proyectos más simplistas y los tópicos más resobados que un público indocto acoge como claros y distintos. Un político demagogo puede llegar a ser un famoso vulgar, pero tan vulgar como pueda serlo la exesposa o amante de un torero célebre que cuenta ante las cámaras su «experiencia».
La singularidad efectiva del famoso vulgar habría que ponerla, sin embargo, en su misma habilidad, que le hace capaz de mantenerse como uno más de los que integran el vulgo; sólo que esta habilidad no debe ser percibida por el vulgo, y por tanto no constituye un contenido específico de su fama.
13
La fama habitual, la reputación, la fama jurídica, tiene una función social muy clara, en principio: la de asignar a cada individuo una determinada estimación promedio, buena o mala, sobre la cual el grupo podrá apoyar sus expectativas en el individuo. No entramos en el análisis de las difíciles cuestiones que suscita la naturaleza de un «accidente» que, como la fama habitual, aún recogido desde el entorno exterior al individuo, sin embargo llega a afectarle como un atributo individual-patrimonial, que puede tener para el individuo el significado de un bien salvador, o el de una maldición.
Planteamientos muy diferentes suscita la fama de notoriedad. La fórmula más a mano para definir la función social de la fama de notoriedad apela a su función normativa: el famoso estaría dado en función de tablas de valores ejemplares o de contravalores, que desempeñarían un papel en la «selección natural». Santo Tomás (II-II, 73c) sugiere una función pragmática que podría serle asignada a la buena fama: preservarnos del mal (quien goza de buena fama se cuidará de no escandalizar a los demás) y mantenernos en el bien (ayudados precisamente por la buena fama). Sin embargo el mecanismo de la creación de la fama de notoriedad no tiene por qué tener siempre una función pragmática. Podría entenderse muchas veces como un efecto mecánico, como una selección que la sociedad realiza sin ninguna función predeterminada, de un modo aleatorio o contingente, en virtud de factores desconocidos, «subconscientes» (otra cosa es que luego se asuman los papeles que puedan servir de normas). En cualquier caso se puede afirmar, casi de un modo tautológico, que cada sociedad tiene los famosos que se merecen.
14
¿Cabe hablar de una tendencia o instinto humano hacia la fama de notoriedad?
No podría faltar quien defienda esta tesis. Descartando, por metafísicas, las teorías que tienden a identificar este instinto de fama de notoriedad con un supuesto «instinto de inmortalidad», nos encontramos ante todo con una explicación más sobria, a saber, la que apela al «instinto del reconocimiento». El deseo de ser reconocido sería el motor de la vida humana en general.
«Hablar del origen de la conciencia de sí mismo es necesariamente hablar de un combate a muerte por el reconocimiento,» decía A. Kojève, leyendo a Hegel. Y F. Fukuyama, resbalando por la pendiente del psicologismo (disimulada con el recuerdo del thymos platónico), habla de una megalotymia (que distingue de la megalopsiquia o magnanimidad de Aristóteles) como génesis del deseo de gloria. Y cita a Maquiavelo como uno de los primeros en comprender que la megalotymia, en su forma de deseo de gloria, «era el impulso psicológico fundamental de la ambición de los príncipes». Sin embargo, al reducir la megalotymia a la condición de un impulso psicológico, en principio común a todos los hombres, en cuanto dotados de thymos, recae en el modo de explicación por la virtus dormitiva: el deseo de la fama de notoriedad está en la virtud megalotymica que actúa en todos los hombres.
La dificultad mayor que encontramos en esta teoría de la fama procede sin embargo de su componente psicológico, y no porque este componente pueda ser eliminado, sino porque no tiene carácter originario. El deseo de gloria, del que habla Maquiavelo, pertenece al Príncipe, en cuanto tal, no en cuanto individuo psicológico corriente (o a lo sumo, en cuanto individuo psicológico, pero actuando como Príncipe), lo que equivale a decir que el «deseo de gloria» o, si se quiere, la megalotymia, es antes un concepto político que psíquico. Y esto quedaría confirmado por la multiplicidad de casos en los cuales la gloria se busca para la República o para el Estado, y sólo a través de la República o del Estado recae sobre los individuos que se identifican con ellos.
Cabría considerar otras explicaciones psicológicas del deseo de fama no tautológicas, por cuanto apuntan a otros mecanismos, que ya no suponen formalmente el deseo de fama, tales como la libido o instinto de poder, o bien la libido o instinto sexual. Pero en todo caso la tesis sobre un instinto de fama de notoriedad es difícilmente defendible. ¿Cómo hablar de «instinto» cuando empezamos por negar que la fama tenga representación etológica?
Otros sospecharán que el deseo de fama de notoriedad procede de alguna anomalía patológica de índole narcisista, o de compensación de un fuerte complejo de inferioridad infantil. Por nuestra parte nos inclinaríamos a poner como génesis del deseo de fama de notoriedad, que afecta a algunos, a la propia fama habitual que, según hipótesis, es constitutiva de todos y, por tanto, sería el análisis de las circunstancias biográficas de una fama habitual dada el que podría dar cuenta del desencadenamiento, en algunos individuos, de formas tales que se confunden con un deseo de fama de notoriedad a veces ridículas («que hablen de mi, aunque sea insultándome, el silencio es la muerte»); o bien de un mecanismo de autoafirmación («ladran, luego cabalgamos»), o bien de una canalización de patrones culturales heredados.
Lo cierto es que empíricamente hay muchas personas que no quieren ser famosas ni envidian a los famosos. Recordemos que la huida de la notoriedad, de la fama de notoriedad, fue la divisa de los epicúreos: bene vixit qui bene latuit, bien vivió quien bien se ocultó.